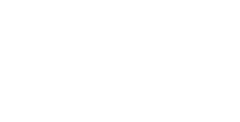Nueva Revista 040 > La imprudencia como sistema
La imprudencia como sistema
Gustavo Villapalos
De cómo la imprudencia es un riguroso método científico y la historia del la ciencia viene a ser un mantenido ejercicio de audacia imaginativa de los científicos, que compomete todo su pensamiento, hasta teñirlo de filosofía.
File: La imprudencia como sistema.pdf
Archivos
Número
Referencia
Gustavo Villapalos, “La imprudencia como sistema,” accessed March 2, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/745.
Dublin Core
Title
La imprudencia como sistema
Subject
Ensayos
Description
De cómo la imprudencia es un riguroso método científico y la historia del la ciencia viene a ser un mantenido ejercicio de audacia imaginativa de los científicos, que compomete todo su pensamiento, hasta teñirlo de filosofía.
Creator
Gustavo Villapalos
Source
Nueva Revista 040 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
LA IMPRUDENCIA COMO SISTEMA ELOGIO DE LA AUDACIA Y CRÍTICA DEL MÉTODO EN EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO Gustavo Villapalos La imprudencia es un riguroso método científico; y la historia de la ciencia viene a ser un mantenido ejercicio de audacia imaginativa de los científicos, que compromete todo su pensamiento, hasta teñirlo de filosofía. no de los mejores alumnos del físico Niels Bohr presentó a su maestro una teoría que, aparentemente, resolvía la disimetría formal de un universo escindido en dos tipos de leyes, las cuánticas para explicar el mundo de los objetos subatómicos, y las clásicas para el mundo macroscópico. Bohr desautorizó el intento de complementariedad de su discípulo con palabras parecidas a éstas: su hipótesis no tiene ninguna posibilidad de ser real. No es lo bastante loca. La imaginación es una conditio sine qua non de la investigación, porque el oficio de desvelar las opacidades del mundo consiste en conocer lo que otros han aprendido y en pensar lo que nadie ha pensado todavía. Por eso afirma Popper que la historia de la ciencia no es una historia de inventos puramente técnicos de nuevos instrumentos, sino, por el contrario, una historia de ideas. En fin, me enfeudo a Gastón Bachelard para concluir este exordio con una ley que él acuñó: en el mundo del pensamiento la imprudencia es un método. Y sobre eso, principalmente, propongo esta reflexión, la de la imprudencia como sistema. ¿Al dictado de qué lógica dibuja el viento sus arabescos en la epidermis del agua? ¿Qué ley regula la morfología de los encajes de la escarcha en los cristales? ¿Hay alguna gramática subyacente en los sueños? ¿Cuál es la relación de causaefecto entre el batir de alas de una mariposa en Nueva York y un tifón devastador en el Pacífico? ¿Por qué los objetos subatómicos viajan por los abismos infinitesimales de la materia sin brújula, sin agenda y con absoluta ignorancia de los códigos de circulación? Y sobre todo, ¿existe el mundo como algo más que una visión del mundo impuesta al mundo? Hasta donde yo sé éstas son, por el momento, preguntas para las que la ciencia no tiene una respuesta. Y no la tiene porque, frente a la soberbia de un PierreSimon Laplace que profetizó el imperio del determinismo absoluto, de un Universo sometido a severas leyes, de una razón todopoderosa que destronaba a un Dios entretenido en jugar a los dados, frente a la soberbia, digo, del sueño cartesiano y de tutti quanti iluminados de las Luces que celebraron la apoteosis de Prometeo y el triunfo del cerebro humano sobre los arcanos del mundo, hoy es la propia ciencia la que ha invitado a su cerrado huerto a conceptos como azar, caos, catástrofes, complejidad, incertidumbre y demás nombres de lo imprevisible. El misterio, concepto teológico, vuelve a ser un concepto asimismo científico. El desconcierto de lo real La revolución de los quanta destrozó todos los modelos tradicionales del pensamiento en física. Incluso acogiéndose desesperadamente a la solución propuesta por Rutherford del átomo planetario, era necesario admitir que las órbitas no eran tales órbitas en el sentido de las que describen los planetas en el sistema solar. Era también necesario convenir que las diversas partículas, que se descubrían en número cada vez más creciente, tampoco eran corpúsculos en el sentido tradicional del atomismo, y que las fuerzas que reinan en el corazón del átomo no tienen análogos en el mundo de la cosmología tradicional. O sea, que era realmente un mundo nuevo el que se había descubierto, un mundo desconcertante en el que la naturaleza funciona por saltos, un mundo que introduciendo la incertidumbre abolía la tranquilidad del determinismo. En el volúmen primero de sus Escritos, De Quincey barrunta un severo orden que subyace bajo el caos aparente de las cosas. Lo hace con hermosas palabras. Escribe De Quincey: hasta los sonidos irracionales del globo deben de ser otras tantas álgebras y lenguajes que de algún modo tienen sus llaves correspondientes, su severa gramática y su sintaxis. A esta escuela parecen apuntarse los neurofisiólogos que afirman que el cerebro es el secreto mejor guardado del universo. ¿Insinúan que hay una ecuación, un silogismo, un eureka que reduce a un esquema inteligible lo que se presenta como proteico o irreductible? Si eso es así tendría razón el Azorín que postulaba que vivir es ver volver, porque semejante intuición parece estar más enfeudada al pasado que al pensamiento emergente. La ecuación de Max Planck y su ulterior desarrollo por Heisenberg ponen en crisis el construccionismo racionalista, esa moda intelectual inaugurada por Galileo, consagrada por los parusiacos de las Luces y reivindicada por Mach, por Comte o por Darwin. Contra el barrunto, bellísimo, de De Quincey, el Universo se nos presentaba como un ingenio caprichoso, como si Dios jugara a los dados. El cerebro humano se defiende del vértigo ante ese desorden con el dogos, con una manera de mirar; pero la phvsis, la naturaleza de las cosas, se muestra refractaria al orden que la razón quiere imponer sobre ella. El azar, dijo el poeta, es el seudónimo que usa Dios cuando no quiere poner su firma. ¿Cómo encarar esta nueva evidencia? Tal vez la única respuesta posible es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la voladura de los paradigmas de la investigación que ha denunciado Thomas Kuhn, esos grupos ideológicos que han colocado la ciencia al margen del pensamiento. Asumiendo que la complejidad es la figura constitutiva de los fenómenos, debemos oponer, frente a la soberbia de la especialización, la humildad del escepticismo y pensar globalmente, reivindicar la fusión entre ciencias humanas y ciencias exactas. Derrumbar, pues, los muros que fragmentan el conocimiento. Todavía en 1934 pudo escribir Bergson: a la ciencia, la materia y a la metafísica, el espíritu. Me propongo proclamar exactamente lo contrario. No hay ciencia digna de tal nombre sin metafísica. Y a documentar este aserto me empleo a renglón seguido. ¿Ciencia sin metafísica? Suele darse por bueno que el pensamiento científico ha influido sobre las grandes obras filosóficas del pasado. Pero nos interrogamos mucho menos sobre el papel jugado por la filosofía en la evolución y desarrollo del pensamiento científico. A los ojos de muchos funciona con eficacia una leyenda absurda. En tiempos antiguos, se dice, la filosofía habría no solo influido, sino dominado sobre la ciencia. A esta influencia habría que imputar, se añade, la esterilidad de la ciencia antigua y medieval. Pero con la revolución científica del xvn la ciencia se habría divorciado de la filosofía y de su presunta tiranía. Su progreso habría coincidido con esta emancipación que llega a la apoteosis en nuestros días. El rechazo de la metafísica y la conversión al simple empirismo de los hechos estaría en el origen de la era moderna y sus epifanías tecnológicas. Pero la ciencia aristotélica, precisamente por estar fundada sobre la percepción sensible, era realmente empírica y estaba en mejor acuerdo con la experiencia que la de Galileo y Descartes. ¿Habría entonces que atribuir esta revolución, como se ha dicho, a la conversión de la ciencia en algo activo y no contemplativo como en la Edad Media? ¿Se había constituido la ciencia moderna separándose de la teoría en beneficio de la praxis? ¿Tal vez prohibiéndose a sí misma la pregunta ¿por qué? para sustituirla por la de ¿cómo? de las cosas? Se asegura, efectivamente, que su fecundidad deriva de esta autorrestricción, porque desde entonces en vez de extraviarse en la especulación, se habría asignado como tarea la de establecer la correlación de secuencias de hechos o acontecimientos por medios matemáticos o lógicos. Pues bien, sobre la base de la coherencia lógica y de la verificación experimental podríamos buscar los orígenes de la ciencia moderna en la Edad Media, por ejemplo en el nominalismo de Guillermo de Occam, que ya enunció idénticos preceptos en términos similares. Alexandre Koyré, en su obra Del mundo cerrado al universo infinito ha demostrado, textos originales en mano, que la revolución de Galileo es el resultado de un cambio en el modo de pensar. Se llega al final de un largo proceso de emancipación del aristotelismo que determinaba el campo de preguntas y el catálogo de respuestas vigentes desde siglos, no solo en relación a la naturaleza, sino también en materias de ética y política. Es la vuelta a cierto platonismo la que permite a Galileo considerar las matemáticas no ya como un simple medio de clasificar los hechos, sino como la clave misma de comprensión de la naturaleza. Así pues, a despecho de mitos y leyendas, la novedad del pensamiento galileano no reside en su preocupación por la experiencia, sino en su convicción del carácter matemático de la estructura de la naturaleza. Podemos, pues, concluir que la revolución científica del XVII es, en primer término, una revolución teórica. Que haya tenido consecuencias profundas sobre la concepción y sobre la práctica de la experimentación no desmiente que haya sido de naturaleza filosófica. Mucho se ha glosado, igualmente, la frase de Newton cuando, renunciando a explicarse acerca de la naturaleza de la gravedad, escribió: no trabajo con hipótesis (Hypotheses nonJingo). No hacía falta nada más para que se viera en la expresión un rechazo de la metafísica, es decir otro paso adelante por el camino del triunfante empirismo. Pero esta interpretación no solo ignora las numerosas hipótesis que llenan la obra de Newton, sino que conduce además a despreciar el papel central en la ciencia newtoniana de los conceptos de espacio y de tiempo absolutos, los cuales, claro, no son objeto de ninguna observación sensible. En la misma perspectiva se desbarata la lógica misma del arranque de Newton, que exige una causa actuante (Dios) para ligar estos elementos. Se silencia también que no creía en la atracción como una fuerza física real. Tampoco Descartes podía admitir que la materia pudiera actuar a distancia a través del vacío. Extraño empirismo, pues, el de ambos, que postulaban la existencia de una fuerza real transfísica. Para quien objete que son episodios fósiles de la historia de las ciencias, no tengo inconveniente en evocar el juego filosófico subyacente a la revolución einsteniana. El apasionado rechazo de Einstein del espacio y del tiempo absolutos de Newton no hay que confundirlo con una proscripción de los absolutos en sí. ¿Qué otra cosa son si no la velocidad de la luz y la energía total del universo? Para pensar juntos, en la unidad de un mismo pensamiento, el continuo y lo discontinuo, hubo de realizar un poderoso esfuerzo matemático bajo el aguijón de lo que llamó una feroz audacia especulativa. El pretendido positivismo de Einstein es una fábula cultivada por filósofos y sabios (los miembros del Círculo de Viena) que intentaban cubrir su programa ideológico con el manto de su autoridad científica. Pero Einstein escribió: yo sostengo vigorosamente que la religión cósmica (esta forma superior de religión) es el móvil más poderoso, el más generoso de la investigación científica. De la historia de las revoluciones científicas podemos al menos extraer esta lección: cuando ensancha de manera decisiva las fronteras del conocimiento, el pensamiento científico, compromete todo el pensamiento. En esto, se quiera o no, se tiñe de filosofía. Sin embargo, la leyenda del divorcio entre la ciencia y la filosofía que habrá sido emancipador para la primera continúa ejerciendo su poder sobre los cerebros, incluso sobre los cerebros sutiles. Alguna culpa tiene la filosofía de que demasiadas veces se haya convertido en un género literario. Se afana casi exclusivamente en cuestiones de ética y estética, cuando no con interrogarse sobre su propio lenguaje. La preocupación por las ciencias se deja a una magra escuadrilla de epistemólogos que suelen contentarse con reflexiones formalistas, más o menos sofisticadas, sobre la estructura de las teorías vigentes. Se trata de un control a posteriori que algunos han denunciado como una manera de policía del pensamiento. La inflación experimental Pero la cuestión decisiva es que la leyenda que estoy glosando contribuye a torcer la investigación fundamental. Esta desviación se traduce por lo que René Thom denuncia en términos rudos como una inflación experimental, que enmascara una grave deficiencia teórica en la actividad científica actual. Podemos enunciar la tesis de la apoteosis del experimento: la inflación de datos de observación es directamente proporcional a la deflación de los cerebros. Los datos llenan bibliotecas enteras, duermen en archivos llenos de polvo y nadie se ocupa de ellos. De ahí la ilusión de un progreso acelerado de la ciencia: verdadera ilusión óptica, pues si el progreso es cuantitativamente innegable, es también cualitativamente dudoso. Denunciando el fetichismo de los hechos, René Thom, que reclama un vigoroso esfuerzo teórico, llega a hablar de la esterilidad del pensamiento científico contemporáneo. Esterilidad entendida como carencia de concepciones teóricas generales. Es momento pues, de reanudar los hilos rotos entre ciencia y filosofía, porque el sistema que ha impuesto una concepción tecnologista de la ciencia, una concepción experimentalista de la investigación básica y una concepción literaria de la filosofía está sobradamente amortizado. Estoy refiriéndome a una de las cuestiones neurálgicas, o si se quiere estratégicas, de la modernidad. Este reto necesario exige que nos emancipemos del positivismo que domina la ciencia y que liberemos la técnica de concepciones tecnicistas que enmascaran la extraordinaria aventura humana intelectual, cultural y social en que consiste el oficio de pensar. La especulación, la imaginación, la filosofía son invitaciones a un juego que nos incardina en el infinito. Se afirma que la ciencia se define por su capacidad de previsión racional, pero se olvida que la previsión científica se efectúa siempre sobre un fondo de audacia especulativa. Podría ilustrar con cientos ejemplos lo que quiero decir. Elegiré uno entre todos ellos. En 1927, Paul Dirac buscaba la ecuación susceptible de explicar el comportamiento del electrón, lo que satisfaría a la vez a la teoría cuántica y a la teoría de la relatividad. Encontró esta ecuación. Pero se apercibió de que tenía dos soluciones y no una sola: la primera correspondía a los estados de energía cinética positiva, al comportamiento efectivamente observado del electrón; la segunda, a los estados de energía cinética negativa. Pues bien, tales estados no tienen ningún sentido en la mecánica clásica; por ello, Dirac supone que esta solución de la ecuación debe corresponder a una partícula desconocida cargada positivamente y con la misma masa que el electrón. En 1932 se prueba experimentalmente la existencia de esta partícula establecida teóricamente por los cálculos de Dirac. Es el positrón. Hoy la cámara de positrones es una realidad industrial de la técnica experimental, y desempeña un papel muy importante precisamente en la exploración de las estructuras del cerebro. Sin embargo esta magnífica aptitud para la previsión no aparece como el distintivo primero de la investigación científica. Por el contrario, está subordinada a otra de sus capacidades: su apertura a lo imprevisible, su capacidad de pensar lo imprevisto saltando por encima de los esquemas vigentes como hizo Planck con la teoría electromagnética dominante, para permitir que, veinticinco años después, Heseinberg inventara la mecánica cuántica partiendo del tesoro de imaginación invertido por Planck. El método científico es un fetiche, un mito. Solo cambiando de métodos la ciencia se convierte en más metódica. La idea misma de método, que sugiere un trayecto determinado, se aviene mal con un pensamiento que por esencia viaja sin mapa, intenta una dirección, báscula sobre un obstáculo, vuelve sobre sus pasos sacando lecciones de su fracaso y vuelve a empezar por otro camino. Paul Feyerabend se forjó una reputación internacional escribiendo páginas agrias contra la metodología general de las ciencias avanzada por Karl Popper. En cuanto a la idea de que este supuesto método único, universal, equivale al método experimental, René Thom ha declarado que la idea de método experimental es un monstruo intelectual. Que la inteligencia nos acompañe No entraré, por cuestiones de espacio, en esta polémica intelectual. Quiero terminar asegurando que detrás del objeto técnico más elemental, como la rueda, como del más sofisticado, como el ordenador, se encuentra un pensamiento o, más bien, una red de pensamientos. Cada gesto técnico, incluso el más pequeño, inserto en la vida cotidiana, reactiva toda una cultura. Esta cultura, este sistema de valores que nos abre hacia unos u otros horizontes, es obstinadamente despreciado o negado. No se consulta a los valores, no se les interroga. La técnica sirve para blanquear las miserias y los sufrimientos de las poblaciones, pero no puede dejar de enseñarnos su sucia pata por sus efectos sobre el paisaje, sobre la naturaleza, sobre nuestros escenarios cotidianos. Es, insisto, el momento de uncir el sistema cienciatecnología a la necesaria brújula de la filosofía. Uncir es una dolorosa operación a la que no podemos ni debemos sustraernos. En un libro lleno de sugerencias, con un título asimismo sugerente (El infinito en todas direcciones), el físico Freeman Dyson aventura que la ingeniería genética, la inteligencia artificial y la colonización del espacio, que son las tecnologías derivadas de la biología molecular, de la neurofisiología y la ciencia de la información y de la física espacial, cambiarán las condiciones de vida en el siglo venidero y extenderán la vida por todo el sistema solar, tal vez más allá. Será el cuarto gran paso de la humanidad. El primero se dió hace cuatro millones de años en el Africa Oriental. Fue el paso de los árboles a los prados. Para el cambio se requirieron dos nuevas habilidades: caminar y cargar. El segundo paso llevó a los protohombres a los habitats. generalmente hostiles, de otros continentes. Este paso comenzó aproximadamente hace un millón de años, y las nuevas habilidades que se necesitaron fueron cazar, hacer fuego y quizá hablar. El tercer paso fue irse de la tierra hacia el mar abierto. Este paso comenzó hace tres mil años y las nuevas habilidades requeridas fueron saber construir barcos, navegar y ciencia. El cuarto paso va de la Tierra a las estrellas. Está comenzando ahora y nos mantendrá ocupados los próximos dos siglos como poco. Las cualidades que hemos de desarrollar serán el pensamiento que nos permita descubrir los nuevos valores necesarios para gestionar la expansión de la vida. La única forma que tiene la vida para salir de la Tierra es el desarrollo de la inteligencia. Del mismo modo que a los peces les nacieron patas y se hicieron anfibios para colonizar la tierra, y a los reptiles se les formaron alas y se hicieron aves para poblar el cielo, a los mamíferos se les ha desarrollado el cerebro y se han hecho inteligentes para viajar por el espacio. Es, pues, la inteligencia el invento más formidable, después del de la vida, no para vencer y resistir el paso del tiempo, sino para hacer que la vida pueda existir más allá de los confines del planeta azul. Somos quizá producto del azar, pero todo sucede como si una musa cosmológica urdiera un plan determinado para sembrar el cosmos de espíritu. Esto es lo que se llama principio antrópico, que tan poco gusta a los científicos que rechazan asignar una función a los propósitos en el universo. Bien, independientemente de lo que sea la vida y de lo que sea el universo, estamos obligados a dar un sentido a las cosas, a hacer de la Historia un proyecto humano. Que la musa cosmológica nos inspire. Solo tiene una forma para hacerlo: permitir que nuestra inconclusa evolución actúe sobre el cerebro humano para grabar en su estructura la absoluta, imperiosa y vital necesidad de contemplar los fines, de actuar sobre la realidad sin ignorar jamás los efectos de los que nosotros y nuestros pasos sobre la tierra son las causas. La comprensión debe madrugar Funciona en el ámbito mostrenco de los lugares comunes, y por lo tanto comúnmente aceptados, la especie de que los hombres solo usamos en nuestra vida cotidiana una fracción menor de las capacidades de nuestro cerebro. Desconozco el fundamento científico de este y de otros similares Idola tribu. Sé, sin embargo, que somos incapaces de incorporar a nuestro comportamiento mucho de lo que ya sabemos. Conocemos mucho, pero entendemos poco, como si existiera un gap entre nuestro ritmo de aprendizaje y nuestro ritmo para aplicar lo que hemos aprendido. La afirmación de Hõlderlin de que el hombre es un mendigo cuando piensa y un rey cuando sueña, podríamos reformularia asegurando que el hombre es una liebre cuando aprende y una tortuga cuando actúa. Todo sucede como si funcionara un cerebro marcopolo, descubridor, y otro cerebro gestor que sería, a juzgar por el tiempo en que da sus frutos, cronológicamente nieto del primero. Es terrible, porque comprender demasiado tarde equivale a no haber comprendido. Eso explica en parte nuestra infelicidad, nuestro desasosiego y nuestra desorientación. Es decir, nuestra neurosis. Espero que los investigadores de la mente humana encuentren pronto una explicación a este extraño fenómeno y también un remedio. Sobre todo, espero que la musa cosmológica, el azar, las catástrofes o cualquiera sea el cofre que atesora nuestros designios no nos hurte la posibilidad de seguir desarrollando nuestra capacidad de imaginar, de concebir, de proyectar universos posibles y morales. Espero, pues, que no nos hurte la filosofía y que, desde ella, construyamos mundos mejores para mayor gloria de la estirpe de los hombres y para mejor fortuna de cuantas especies comparten con nosotros la suerte de estar sintiendo el fluir de la vida bajo el sol y ante las estrellas. li