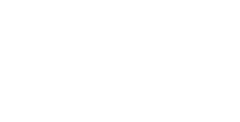Nueva Revista 032 > La poblacion española, un bien escaso
La poblacion española, un bien escaso
Francisco Cabrillo
Sobre la crisis del momento en España, más fácilmente perceptible desde la perspectiva económica y menos desde el ámbito de la demografía. Serían necesarios algunos remedios que propiciasen la salida de la languidez demográfica que hoy nos define.
File: La poblacion española, un bien escaso.pdf
Número
Referencia
Francisco Cabrillo, “La poblacion española, un bien escaso,” accessed March 10, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/589.
Dublin Core
Title
La poblacion española, un bien escaso
Subject
Economía y presupuestos
Description
Sobre la crisis del momento en España, más fácilmente perceptible desde la perspectiva económica y menos desde el ámbito de la demografía. Serían necesarios algunos remedios que propiciasen la salida de la languidez demográfica que hoy nos define.
Creator
Francisco Cabrillo
Rafael Puyol
Source
Nueva Revista 032 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
Economía y Presupuestos La amenaza del desequilibrio La población española: un bien escaso Por Francisco Cabrillo y Rafael Puyol a población y la economía españolas atraviesan una etapa de fuertes convulsiones que definen una situación de desorden, exigente de análisis serenos y juiciosos y medidas coLrrectoras eficaces y justas. La crisis que vivimos es más fácilmente perceptible desde la perspectiva de la economía y menos desde el ámbito de la demografía, algunas de cuyas manifestaciones se ven, con clara miopía, como un remedio, o al menos un mal menor, que mitiga los rigores del mal funcionamiento de la economía. No obstante, tenemos una demografía desequilibrada, sometida a profundas transformaciones operadas, además, en un lapso de tiempo demasiado breve como para que no tengan efectos nocivos. Hemos recorrido el camino que nos ha llevado a una situación difícil a mayor velocidad que otros países de nuestro entorno económico y social. La celeridad de nuestra andadura nos ha permitido rebasar las posiciones ya preocupantes de nuestros vecinos del Norte y ocupar los primeros lugares en ciertas clasificaciones sociodemográficas de los estados industrializados. La mayoría de la gente, incluso muchas personas con un elevado nivel cultural, no ven como un problema que ostentemos el récord de la baja fecundidad en el mundo o que estemos llegando a niveles de envejecimiento netamente europeooccidentales. Incluso, mayoritariamente se juzga ventajoso que el crecimiento sea modesto, por los efectos positivos que en el corto plazo esta debilidad del incremento poblacional se cree puede producir como válvula de escape para descongestionar las aulas de enseñanza o el mercado de trabajo. Sin embargo, los problemas demográficos no se visionan correctamente con las luces cortas; es necesario poner las largas para ver las consecuencias que los fenómenos que hoy se producen van a tener en el futuro; y lo cierto es que a medio plazo, en 25 ó 30 años, las cosas que están sucediendo en la población española pueden acarrear resultados entorpecedores del funcionamiento de la economía y de la sociedad de las generaciones venideras. Serían necesarios algunos remedios que propiciasen la salida de la languidez demográfica que hoy nos define. Hablar de la necesidad de recuperar una natalidad tan escuálida como la que hoy tenemos, es caer de inmediato bajo sospecha; ser automáticamente acusado de conservador en el peor sentido de la palabra, cuando no de fascista, cavernario o algo peor. De poco valen los argumentos de que medidas correctoras de cierta eficacia han sido adoptadas en diferentes países por gobiernos nada identificados ideológicamente con la derecha reaccionaria. Algunas personas sostienen la idea de que la mejor política demográfica es la que no existe. La marcha de los acontecimientos poblacionales no debe ser entorpecida, sino dejada a su propia inercia. Esta parece ser la actitud que, al menos hasta ahora, se mantiene desde las instancias oficiales. Se sigue avanzando en medidas que, aunque no se dicten con finalidades demográficas específicas, acaban teniendo repercusiones negativas para la natalidad. Nadie en el gobierno socialista actual parece seriamente preocupado por el bajo nivel de crecimiento y la fuerte desnatalidad de la población española. Economía y Presupuestos O, al menos, nadie lo dice. Y los datos más elementales aconsejarían otras actitudes. Veamos algunas de las características esenciales del nuevo modelo demográfico español que en las líneas precedentes nos hemos apresurado a calificar de desorganizado, desequilibrado y preocupante. Los hechos Somos, ante todo, un país poco poblado. Es posible que la población que ofreció el Censo de 1991 (388 millones) no contabilizase todas las personas que vivían (viven) en el país. Varios miles no quisieron censarse influidos por la campaña que acusaba al cuestionario de contener algunas preguntas atentatorias contra la intimidad y privacidad de las personas. Lógicamente no se inscribieron los inmigrantes clandestinos (el proceso de regularización se llevó a cabo después), ni tampoco bastantes de los extranjeros ya jubilados que pasan largas temporadas en nuestro territorio. Si todos los que viven en España (españoles o no) estuvieran incluidos en los resultados censales, nuestra población aumentaría en algunos cientos de miles más, pero no modificaría nuestra condición de país de escasos efectivos poblacionales y baja densidad territorial. Como tantas veces se ha recordado no somos, ni probablemente seremos nunca, un país densamente habitado y además nuestra población acusa desequilibrios en el reparto superficial de los efectivos: entre el centro y la periferia, el Este y el Oeste y el Norte y el Sur. Las desigualdades regionales en la distribución de las gentes que pueblan el país no ha cesado de acentuarse, contribuyendo en procesos paralelos a los de la concentración de la riqueza, a convertirnos en un estado de acusados contrastes humanos y económicos. La España interior se empobrece de hombres y bienes; la periferia mantiene posiciones más ventajosas, pero en ella las diferencias comienzan también a manifestarse. El Norte languidece por los efectos negativos de la crisis industrial y ganadera. El Este y el Sur adquieren un nuevo protagonismo de la mano del efecto dinamizador de las actividades terciarias que ofrecen oportunidades de permanencia a gentes que en otra época se verían obligadas a emigrar, o incluso atraen trabajadores que antes se fueron, o que llegan aquí de otros lugares de fuera o dentro del país. Sin embargo, toda España, con mayor o menor intensidad, está afectada por niveles de crecimiento interno de la población miserable. Veamos algunas cifras de conjunto. En 1988 se celebraron en España 219.000 matrimonios, volumen claramente inferior al de mediados de los 70 (un período que constituye una bisagra en las tendencias recientes de la demografía española); concretamente en 1975 hubo (con menos población) 52.000 matrimonios más (tasas brutas de 764%o en este año y de 564%o en 1988). En cuanto a la natalidad, el año 1975 contabilizó 670.000 nacimientos (1885%o de tasa bruta) frente a 418.000 (1079%o) en 1988 y hoy, sin duda, menos de 400.000. En total, más de un cuarto de millón de nacidos vivos menos en tan solo 13 años, lo cual singulariza nuestra trayectoria excepcional de país afectado por una caída brusca y libre de la fecundidad. Ningún estado de la Comunidad, salvo Irlanda, renueva hoy sus generaciones, pero la tasa sintética española (13) hijos por mujer, cuando son necesarios al menos 2,1 para renovar las generaciones) resulta ser, con la italiana, la más baja de todas. El déficit de nacimientos de rango 3 y superiores y el aumento de mujeres sin hijos o con uno solo, explican y definen el proceso desnatalista. Si hasta hace poco crecíamos algo (muy poca cosa), es debido al efecto atemperador de una mortalidad piadosa. Ostentamos uno de los niveles más bajos de mortalidad infantil de Europa y del mundo (76%o) y una tasa bruta de mortalidad general que aunque afectada por el envejecimiento y, por lo tanto, en evolución lentamente ascendente, resulta igualmente modesta (850%o). Por mantener la comparación con 1975, diremos que en 1988 se murieron 320.000 personas frente a 298.000 en aquel año, pero entonces la población era más reducida y el envejecimiento menor. El balance general entre nacimientos y defunciones, entre la vida y la muerte, nos permitió a comienzos de los 90 un incremento de 0 16%; es más que probable que hoy hayamos llegado ya a una situación de crecimiento nulo o hasta es posible que ligeramente negativo. Una situación en la que, dentro de una tónica general al descenso, y de progresiva atenuación de las diferencias regionales, las provincias de la mitad meridional del país y los dos archipiélagos, presentan un panorama algo mejor que las de la mitad norte. Intimamente relacionado con la modestísima natalidad, el exiguo crecimiento demográfico, y alargamiento de la vida humana que junto con la reducción de la mortalidad infantil y general, propicia las altas esperanzas de vida que mantienen los varones y mujeres (73 y 80 años), está el envejecimiento de la población española. Los datos del Censo del 91 (pese a las insuficiencias que contengan) resultan elocuentes. Más de 55 millones de personas de 65 años, de los que más de 23 millones ya habían cumplido los 75 años: un 1416% de la población total, frente al 193% que suponen los 75 millones de jóvenes. Que aumente en cifras absolutas el número de longevos es el resultado al fin y al cabo de un proceso de lucha secular contra la muerte, frente a la que hay todavía numerosas batallas pendientes. El envejecimiento no se produce solo porque haya cada vez más viejos, sino porque esos viejos van ganando peso relativo a costa de la población adulta y sobre todo de la población joven. Ello origina un desequilibrio (uno más) en la estructura de la población de graves consecuencias económicas, sociales y demográficas. Una población que envejece es una población que no crece, como en estos momentos sucede con la española. Y que nadie piense que la endeblez demográfica va a ser resuelta por la vía de la inmigración. Somos ya, en efecto, un país de inmigrantes, pero con una colonia modesta (a lo sumo de 700.000 personas) y con un fuerte control de las entradas. La inmigración tendrá que crecer, con todas las consecuencias que ese aumento va a representar para nuestra economía y nuestra sociedad, pero nadie considera hoy que los inmigrantes puedan convertirse en antídoto eficaz contra la debilidad interna del crecimiento. Con estos ingredientes se adereza la nueva situación demográfica de España. Nos movemos entre bastantes escaseces y algunos excesos. No somos muchos, no morimos muchos, no nos casamos muchos, no nacemos muchos, no crecemos demasiado, no tenemos excesivos jóvenes ni inmigrantes; pero empezamos a tener demasiados viejos, demasiados parados, demasiados pensionistas.... Son situaciones de desequilibrio que exigen una política correctora sensata y flexible que respetando las libertades de los ciudadanos produzca efectos beneficiosos para el conjunto de la sociedad Las consecuencias Los posibles efectos económicos de una baja tasa de natalidad y del envejecimiento de la población han sido objeto de numerosas discusiones, en las que se han defendido posturas muy diversas. Para unos, las preocupaciones malthusianas siguen siendo relevantes en la mayor parte del mundo, por lo que no se debería aplicar ninguna política tendente al fomento de la natalidad. Para otros, en cambio, una situación como la española puede ser el origen de todo tipo de problemas en el futuro e impedir tanto el crecimiento económico como el modelo de transferencias de rentas entre generaciones en el que se basa la política pública del estado moderno. Seguramente el argumento más frecuente citado en Europa para defender la conveniencia de una tasa de natalidad más elevada es el futuro de la seguridad social, institución a la que se le está planteando ya el problema de atender a una población con un número creciente de jubilados. Más concretamente, la proporción entre el número de trabajadores activos cotizantes a la seguridad social y el número de jubilados perceptores de pensiones suele ser la explicación más usual del desequilibrio financiero de la seguridad social y de las pobres perspectivas que se presentan a los trabajadores actuales para cobrar una pensión al retirarse de la actividad laboral. Sin negar la validez de este argumento, en el actual marco institucional en el que nos desenvolvemos, hay que señalar que desde el punto de vista estrictamente económico el razonamiento es muy imperfecto. Lo que falla aquí es el marco institucional, no la posibilidad de que los trabajadores actuales puedan conseguir una pensión en el futuro. En otras palabras, el que los trabajadores en activo paguen las pensiones de los jubilados no es algo consustancial a todo sistema de pensiones. El problema surge, en cambio, como consecuencia de un modelo mal diseñado en el que se aplican criterios de reparto y no de capitalización. Con un sistema de capitalización los miembros de una determinada generación no tendrían que soportar los costes de las pensiones de sus mayores, ya que éstas se financiarían en su totalidad por las cotizaciones acumuladas de cada trabajador y su correspondiente rentabilidad. Por tanto, sólo puede culparse a la estructura de la pirámide de población de la crisis financiera de la seguridad social, si se acepta que el actual sistema de cotización y reparto es intocable. Existen ciertamente muchos otros argumentos en favor de la idea de que la escasez de niños y el envejecimiento de la población plantean problemas económicos importantes. Por ejemplo, en países con una baja de población, un aumento del número de jóvenes podría permitir una explotación más eficiente de los recursos productivos o una más eficiente división del trabajo. Pero, en casos como el español, parece que debe ser otra la vía para justificar una posible política pública en favor de una más elevada tasa de natalidad. El análisis económico encuentra la fundamentación principal de las subvenciones a las familias con hijos en la existencia de efectos externos, mediante los cuales las personas que no incurren directamente en el gasto del cuidado y la educación de los niños y los jóvenes obtienen ventajas, en cambio, de que en la sociedad haya un mayor número de aquellos. Estos beneficios pueden ser medidos en términos de eficiencia, como veíamos más arriba; pero puede tratarse también de beneficios no estrictamente económicos, sino de carácter social, psicológico o cultural. Mucha gente prefiere vivir en una sociedad en la que el número de niños y jóvenes no sea excesivamente pequeño, pero no está dispuesta a ocuparse personalmente de ellos. Y otras personas pueden pensar que, si la tasa de natalidad cae en exceso será inevitable la inmigración de jóvenes procedentes de países cuya forma de vida, religión o cultura no les gusta. En estos, y en otros casos posibles, estaría justificado en términos de racionalidad económica que quienes obtienen beneficios paguen una parte de los costes que implica una elevación de la tasa de natalidad. En este análisis hay que tener presente, sin embargo, un punto importante no mencionado hasta el momento. Se trata de que las variables relevantes desde el punto de vista demográfico no coinciden exactamente con las variables relevantes desde el punto de vista económico. Esto se debe a que una concreta pirámide de población no determina necesariamente cuál va a ser la población activa de un país. Factores como la edad de jubilación, la compatibilidad o no de la percepción de una pensión con un empleo remunerado o la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo, pueden dar origen a poblaciones activas de dimensión diferente a partir de una pirámide de población dada. A este respecto hay que señalar que la baja tasa de actividad es una característica llamativa del mercado de trabajo español. Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que en 1992 la población activa española era ligeramente superior a los 15 millones de personas, de las cuales 12,3 millones estaban ocupadas y el resto, 2,8 millones, estaban paradas. Si consideramos que España tiene aproximadamente, como se apuntó más arriba, 39 millones de habitantes, y de éstos alrededor de 25 se encuentran en las edades que suelen considerarse adecuadas para trabajar (1665 años) se observa fácilmente que la tasa de actividad en nuestra economía es aún muy reducida, pese a haber experimentado un aumento notable en la segunda mitad de la década de 1980. Especialmente significativa resulta la desagregación de la población activa en función del sexo, ya que mientras los varones activos alcanzaban la cifra de 9,6 millones, el número de mujeres activas no llegaba a 5,5 millones. Ante estas cifras, por cierto, la idea de que el empleo es, por su propia naturaleza, escaso y debe ser repartido cae por su propia base. El problema en España no es tanto que haya un número grande de trabajadores que intentan ocupar un número pequeño de empleos como el reducido tamaño de su población activa. Algunas soluciones Las reflexiones anteriores parecen sugerir la conveniencia de una política pública dirigida a conseguir un doble objetivo. Por una parte, frenar la caída de la tasa de natalidad e intentar su recuperación. Por otra, elevar el porcentaje de personas activas con respecto a la población total del país. El primero de estos objetivos exigiría tomar en consideración medidas que creen incentivos para que las familias tengan un mayor número de hijos. Disponemos de experiencias interesantes en algunos países que, con mayores o menores modificaciones, podrían ser aplicadas a España. Pero no es difícil darse cuenta de que el núcleo de esta política habría de ser el pago a los padres de subvenciones directas que permitieran reducir los desincentivos económicos que hoy supone tener hijos. El aumento de la población activa exigiría, por su parte, reformas institucionales en el mercado de trabajo. Sería preciso establecer un sistema más elástico de jubilaciones que permita pedir el retiro a edades distintas con pensiones diferentes. La esperanza de vida ha crecido lo bastante como para que, en numerosos casos, la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años no tenga sentido. Las pensiones de jubilación deberían entenderse, además, como una prestación causada por las cotizaciones a lo largo de la vida activa de un trabajador, no como un pago de transferencia a quienes no pueden ya ganar un salario. Esto implicaría la compatibilidad entre el cobro de una pensión y la obtención de un salario en el mercado por parte de los pensionistas con interés y condiciones para seguir en el mundo laboral. Otras medidas para hacer crecer la población activa y lograr una mayor tasa de participación de la mujer en ella habrían de dirigirse, por fin, a la ya tópica flexibilización del mercado de trabajo, con el objetivo de permitir entrar y salir del mercado con menores costes y facilitar el empleo a tiempo parcial. Estas y otras reformas posibles del mercado de trabajo no solucionarán ciertamente los problemas económicos que plantea el envejecimiento de nuestra población. Pero, al menos, facilitarían en buena medida el ajuste de la economía española a su nueva realidad demográfica. Lo que no tiene sentido es ignorar el problema y seguir actuando como si nada hubiera cambiado.