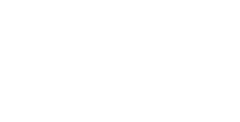Nueva Revista 097 > A oscura velocidad
A oscura velocidad
Mónica Carbajosa
File: A oscura velocidad.pdf
Archivos
Número
Referencia
Mónica Carbajosa, “A oscura velocidad,” accessed February 26, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/320.
Dublin Core
Title
A oscura velocidad
Subject
Relato
Creator
Mónica Carbajosa
Source
Nueva Revista 097 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
Y UN RELATO. A oscura velocidad MÓNICA CARBAJOSA DOCTORA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN es gusta coger el tren de la noche, sobre las once. Es un trayecto Lcorto de apenas media hora, durante el cual atraviesan un paisaje oscuro y desconocido. Toño, desde la cama de arriba, reproduce con facilidad el movimiento del tren. Maniobrando con su cuerpo hace chirriar la estructura metálica de las literas a la vez que proyecta con la linterna unas luces que recorren con rapidez la pared y luego desaparecen, para volver inmediatamente a presentarse casi en el mismo punto y atravesar de nuevo la pared y extinguirse justo unos centímetros antes de llegar a la estantería de las viejas, ya abandonadas, muñecas de su hermana. Ha conseguido una técnica casi perfecta. Cada vez le es también más fácil imitar la voz del revisor y el tono del jefe de estación porque le apunta ya la voz futura. Había salido a su abuelo, mucho más allá de la coincidencia del nombre. En el juicio no quiso recordar cómo se llamaba el revisor, aquel que les ofrecía los cucuruchos de golosinas. Su hermana, de haber tenido su edad, hubiera relatado todo con más exactitud. Pero tenía ochó años. Cuando se cansa de empujar el vagón y se le quedan los pies fríos se envuelve en la manta y entrelazando las manos imita los sonidos del tren. Sentado sobre el asiento abatible de la plataforma del cuarto coche del tren correo, los había escuchado y memorizado durante casi un año: el murmullo lejano del tren cuando se va acercando, la sonoridad de su presencia, la voz metálica de los frenos, el soplido de la máquina motora, el silbido de la despedida, el tartamudeo del arranque, el son del trayecto continuo, el jaleo y el jadeo de lo soldados en los compartimentos, el sonido y la trayectoria de las gotas sobre los cristales, los silencios de las paradas misteriosas y el eco de la voz del tren tras la despedida. Lo contó en el juicio: en el tren cuidaba de su hermana mientras su madre limpiaba los compartimentos. Le hicieron llevar zapatos cerrados de cordones. Como su abuelo, tiene los pies grandes y anchos. Los zapatos eran negros, porque el negro empequeñece. Debe ser por eso, pensaba, que a su abuela se la ve tan pequeña después de tanto luto. Sobre los zapatos descansaban de más los pantalones. Como es grande, más que grande, grandón, llevaba los pantalones sobrados, flexibles. Llevaba camisa también oscura, de cuellos antiguos, y uno de ellos sobresalía sobre el jersey claro, porque de cintura para arriba la influencia de su madre se va reduciendo para luego estallar bajo un pelo fosco y duro, rebelde, aunque nazca en realidad de mansedumbre. El cuello lo tiene ancho, como la mandíbula, sobre la que cae algo del labio inferior. El cutis, maniáticamente afeitado, y la nariz, grande, como hecha a los dedos de las manos. Los ojos son, sin embargo, pequeños, y parecen prestados. La juez trataba de imaginar la mariposa ingenua de la que había salido aquel torpe y enorme gusano. En medio del trayecto, se baja de la cama y se acerca a la ventana de la habitación, sube la guillotina e imagina la velocidad oscura del aire y de la tierra. Sólo en una ocasión se atrevió a asomarse por la ventanilla del tren, algún viajero la había dejado bajada, sin embargo no había conseguido distinguir nada de aquel paisaje siempre desconocido. Cuando cada lunes, muy temprano, su madre los despertaba para ir a Cordiales ni siquiera desayunaban, era mejor conservar el estómago vacío para prolongar el sueño durante las tres horas del trayecto en autobús. Los viernes, al anochecer, regresaban a Balsera en el tren; siempre coincidían con los soldados de permiso hacia Madrid. Por miedo a que su hermana sienta frío cierra la ventana. Ella se acerca y le ofrece un pequeño cucurucho de papel de periódico que contiene envoltorios de caramelos que ha rellenado con garbanzos tostados. Ha limpiado ya uno de los compartimentos. Se aproxima entonces al cristal de la ventana y se mira en la oscuridad de la noche, se arregla el pelo, se retoca los labios que antes se había imaginariamente pintado al son del ficticio traqueteo, con la yema de los dedos se impregna los pómulos de fingido maquillaje que sostiene en la palma de la mano y se estira el camisón y luego las supuestas medias. Acercándose la mano a la boca intenta después oler su propio aliento. Un gesto de aprobación y vuelve de nuevo detrás del biombo que oculta a la reducida habitación la ropa de los dos hermanos colgada de una barra de hierro. No era fácil limpiar entre aquellos trajes que la manoseaban suavemente. «¡Hay que ver lo bien que limpia vuestra madre!». Lo vieron en el juicio. Pero el revisor no pudo levantarse a saludar. Inconscientes de los cambios que había producido el tiempo, Toño bajó los ojos y ella recogió un poco su falda. Mientras ella limpia otro compartimento, Toño va desenvolviendo los garbanzos, los acumula en la palma de la mano y los mastica todos a la vez. Está sentado sobre un pequeño taburete metálico y el pantalón del pijama, requerido por los muslos, se atranca bajo las rodillas. Si se apoyaba en el respaldo frío del tren le colgaban las piernas, que todavía llevaba al aire y que separaba para poder abarcar el asiento abatible procurando no moverse mucho por temor a que se cerrara. Allí sentado vigilaba que su hermana no atravesara el acordeón que unía los vagones y por el que solía aparecer el revisor: «No has salido a tu padre, muchacho, él sí que era un hombre fuerte. Con una sola mano levantaba varias sacas de almendras. Tú tienes las piernas tan bonitas como tu madre, a lo mejor también les gustas a los soldados». Entonces él escondía las piernas y perdía el equilibrio. Por lo menos tenía los pies grandes. «Para trabajar en el tren hace falta mucho equilibrio». El tren entraba en la estación de Balsera muy lentamente. Doscientos metros antes, a la altura del pinar, el revisor los ayudaba a bajar a los tres. Por el camino oscuro, Toño seguía a su madre, que tiraba de su hermana, y observaba aquellos zapatos que se clavaban en la tierra como un bastón, aunque las huellas eran menos distantes y no tan profundas. Muchas veces, alrededor de la casa, había seguido con un palo el recorrido de su abuelo: «Cuando se está muchas horas sentado, hay que caminar, muchacho, da igual hacia dónde». El día que el tren del abuelo descarriló Toño estuvo varias boras dando vueltas alrededor de la casa haciendo agujeros en la tierra mojada con el bastón. A veces, al salir del pinar el aire olía a humedad y a sal y entonces le escocían las piernas. En el internado de Cordiales era ya de los pocos que llevaban pantalón corto. El revisor se lo había prometido muchas veces: «Un día te llevaré donde el maquinista para que aprendas a conducir el tren». Atravesaron los vagones corriendo. Toño seguía al revisor, que había cogido a su hermana en brazos e iba chocando contra los viajeros. Le dejaron tocar la palanca y accionar el pedal varias veces, e incluso, durante unos minutos, le permitieron sentarse y conducir el tren como si fuera el maquinista. Se veían a lo lejos las luces de la estación. «Tienes madera de maquinista, muchacho». «A mí me gusta, pero es de mal asiento, como mi abuelo. Si acaso, jefe de estación». El revisor volvió enseguida agitado: «Tu madre tiene aún trabajo. Nos bajamos en la estación». El jefe de estación le dejó bajar la bandera y la barrera del paso a nivel y hasta tocar el silbato con la gorra puesta mientras venían a buscarlos. El pijama deja sentir el frío del taburete, si a las once y veinte se oye el sonido lejano del tren, lloverá. El viento, cuando viene del mar, acerca la voz del tren y empuja las nubes. La abuela, mujer de campo al fin y al cabo, le había enseñado lo que narraban los.olores y los sonidos del aire. «No son los ojos, hijo, lo que hay que tener bien abierto». Toño sabía ya oler el aire del mar y el de la sierra, y distinguir el viento de nieve del viento de agua, y el sonido del soplo del levante del silbido del poniente, y sentir el aliento de la lluvia antes de que escupiera. Se oye a lo lejos el sonido del tren. Toño abre de nuevo la ventana para oler el mar. Pero apenas lo recuerda. Lo había visto por primera vez con el abuelo, y dos veces más había paseado por la orilla de la mano de su madre. «¿Tú te acuerdas del mar?», se vuelve hacia el biombo. «Casi no. Se lo pediré a la abuela». «A la abuela no le interesa el mar». «¿Me llevarás tú?». «Yo te llevaré. Algún día te llevaré para que huelas de cerca la sal». Aquella noche en la que había sido maquinista y luego jefe de estáción les habían, permitido dormir en la casa del de Balsera, y doña Josefina les había preparado el desayuno con tostadas de aceite y les había dicho que lo de su abuelo, ya casi olvidado, había sido un accidente y que no era cierto eso que se contaba de que se había quedado dormido. Cuando la abuela vino a buscarlos, no les dijo nada. Pero durante el camino parecía enfadada y mucho más vieja y su vestido también mucho más negro. Los había sentado luego a los dos en el banco de madera de la entrada. Mirándolos fijamente, les había hecho prometer que a partir de aquel momento jamás volverían a hablar del ferrocarril. A Toño le había hecho jurar que nunca sería maquinista, ni revisor, tampoco jefe de estación. «Hay que morirse con los pies en el suelo, hijo, algún día lo entenderás». Entendieron también que su madre no volvería, pero no comprendieron bien lo que la abuela murmuraba: «¡Entre las piernas de los soldados! ¡Ni siquiera los pies en tierra». En el juicio, sólo la abuela se quedó para ver la cara de aquel hombre y el brillo de su uniforme. Pero no era más que un muchacho mate que no había aprendido a manejar bien un arma. El tío Alberto se había llevado a su hermana y Toño esperaba en la estación de Cordiales el tren de la mañana. No había vuelto a subir al tren desde el día en que su madre había desaparecido. Se fue sentando despacio sobre el asiento abatible de la plataforma procurando no moverse por miedo a que cediera. Abrió las piernas, que rebosaban ahora del asiento, para apoyarse mejor sobre el suelo y con los codos descargó parte de su peso sobre las rodillas. Enseguida se levantó para bajar la ventana y observar aquel paisaje que hasta aquel día le había sido desconocido. Doscientos metros antes de llegar a Balsera, cuando el tren empezó a detenerse, se había bajado a la altura del pinar y había recorrido, casi sin darse cuenta, el camino hasta la casa. Se acostó aturdido y se despertó cuando ya había anochecido y su hermana dormía en la litera de abajo. Se incorporó, apoyó la espalda sobre la pared e intentó borrar de su mente la velocidad desordenada y ajetreada de aquel tren; la superioridad irrespetuosa de aquellos viajeros cuyo movimiento continuo y alocado convertía los vagones en mercadillos bulliciosos, rompía el hechizo mágico del fuelle que unía los distintos coches y perturbaba la soledad de la plataforma; y aquel variopinto surtido de sonidos agrios y olores a comida, humo y hierro viejo; y los rayos de aquel sol que lo ensuciaba todo, y, más que nada, trataba de olvidar aquel paisaje uniformemente sediento y pobre. Se había excitado demasiado y sudaba. Respiró profundamente mientras retiraba con los pies la manta y las sábanas. Acabó levantándose y acercándose a la ventana, la abrió y el aire de la noche le ayudó a recuperar la dignidad del tren penetrando en la estación silenciosa, la sonoridad de la voz del jefe de la estación y su eco largo y profundo, los sonidos limpios del tren en el silencio de la noche, los colores opacos y oscuros iluminados intermitentemente por las luces, los olores húmedos, el olor del agua destilada y del hierro, el andar silencioso y asustado y las miradas cómplices de los viajeros, la soledad de los pasillos, el misterio de los compartimentos cerrados, el secreto del acordeón solitario, el dominio de los revisores, el frescor de la plataforma, la velocidad oscura del tren sobre la cara y aquel paisaje húmedo y desconocido. Ha empezado a llover. Toño baja la ventana para observar el trayecto de las gotas. Su hermana ha limpiado ya otro compartimento y se acuesta en la litera de abajo. Respira con dificultad fingida y llama a Toño para que le coja de la mano. Dobla la cabeza bruscamente hacia un lado para dejarla caer sobre la almohada, a la vez que desploma las manos sobre la sábana. Toño la mueve suavemente sobre la cama para que apoye los pies sobre el suelo. Sube a la litera de arriba e imita un último traqueteo ya cansado y lento. El sonido de las gotas se acelera. «¿Toño, te has dormido? ¿Me prometes que el próximo viernes jugarás otra vez al tren conmigo?». « MÓNICA CARBAJOSA