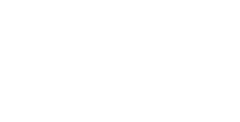Nueva Revista 090 > Actúa, cerebro. Una aproximación al nihilismo de Hamlet
Actúa, cerebro. Una aproximación al nihilismo de Hamlet
Juan Manuel Gil Celma
Sobre la fascinación por Hamlet acompañada por la ambigüedad y las múltiples interpretaciones de sus actos. Hamlet es un enigma, y quizás sea esa la causa de que se sienta una perpetua atracción por él.
File: Actúa, cerebro. Una aproximación al nihilismo de Hamlet.pdf
Número
Referencia
Juan Manuel Gil Celma, “Actúa, cerebro. Una aproximación al nihilismo de Hamlet,” accessed March 1, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/236.
Dublin Core
Title
Actúa, cerebro. Una aproximación al nihilismo de Hamlet
Subject
Literatura y sabiduría
Description
Sobre la fascinación por Hamlet acompañada por la ambigüedad y las múltiples interpretaciones de sus actos. Hamlet es un enigma, y quizás sea esa la causa de que se sienta una perpetua atracción por él.
Creator
Juan Manuel Gil Celma
Source
Nueva Revista 090 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
LITERATURA Y SABIDURÍA (V) «Actúa, cerebro» Una aproximación al nihilismo de Hamlet por JUAN MANUEL GIL CELMA «Actúa, cerebro^ Shakespeare, Mamíet, ac.tu IE, escfna LI a permanente fascinación por Hamlet siempre ha estado acompañada por la ambigüedad y las múltiples interpretaciones de sus actos. LHamlet, representante canónico de la pasividad, actúa a lo largo de ia obra con inusitada vehemencia. Representante de la duda, toma decisiones que afectan a la vida de casi todos los protagonistas. El que piensa demasiado bien, no es capaz de expresar al borde de su muerte la naturaleza de su conocimiento. Si es ta más acabada representación del pensamiento, su movimiento conlleva una intensa ironía, el desconcierto entre los que le rodean y, al fin, la muerte. Si es un nihilista, actúa bajo una idea bastante convencional del honor. Hamlet es un enigma, y quizá esa sea la causa de que se sienta una perpetua atracción por él. Pero si se le considera como uno de los más conspicuos representantes simbólicos de la literatura occidental nos enfrentamos a paradojas que, posiblemente, nunca se resuelvan, pero que tampoco se pueden obviar. Aunque también cabe la posibilidad de que estas paradojas se hallen inscritas de forma natural en la misma materia de la obra, y que incluso hayan constituido parte esencial de algunas de las experiencias más íntimas de Shakespeare. Goethe afirmó que el nudo del problema de Hamlet es el de alguien que recibe un encargo y carece de los recursos vitales necesarios para llevarlo a cabo. Es el conflicto de una persona con inmensas dotes intelectuales que se ve abocada a desenredar en el mundo un grave problema vital, en el que las contradicciones morales se han de resolver apelando a una acción que se encuentra más allá de la moral. Quizás podría haberlas resuelto en el campo de la política. Pero su falta de proporcionalidad en la acción y el exceso de su furiosa indignación convierten sus actos en la antítesis de la política. Más bien, en un aquelarre de destrucción de todos y de sí mismo a causa del conocimiento. ¿Es esa la enseñanza de Hamlet? Una primera aproximación imaginativa nos daría, entre muchas, otras posibles vías de comportamiento del príncipe de Dinamarca. Podría haber permanecido impasible ante la petición de venganza de su padre. Podemos imaginarnos un Hamlet estoico y desafecto a los requerimientos del fantasma paterno, incluso debatiendo sus razones y resignándose a la injusticia y dejando que las cosas sigan su curso. Pero su apasionada indignación ante la traición y lo abominable de la verdad le impiden dar una respuesta que no sea la acción sin límite. Hamlet está dominado por su pasión de venganza. Su interioridad está poblada por la finura del intelecto y un exceso emocional que jamás llega a controlar, a pesar de que sea consciente de él. Esta dualidad es uno de los orígenes de la tragedia de Hamlet. Y también de su ambivalencia, estética y moral. Los riesgos a los que se enfrenta la razón se pueden datar mucho antes de Auschwitz. Algunos han afirmado que la extrema lucidez puede desembocar en el caos y en la locura, sin entrar en ponderaciones sobre la calidad de ese conocimiento. O, simplemente, que la actividad del pensamiento puede quedar relegada a un segundo plano, si no se muestra capaz de aceptar la realidad sin los velos de la ilusión y del prejuicio, decantándose así la actividad de pensar en una pura acción que busca el sentido en sí misma. La luz del pensamiento puede cegar. Por cierto, también puede producir otros efectos, como en Buda, Platón, Sócrates, Zenón, Séneca o Montaigne, por citar algunos casos. Shakespeare, atento lector de Montaigne, parece que en su vida se atuvo a contemplar el mundo con una cierta distancia desesperanzada. Es posible que su inmensa capacidad para captar los infinitos matices de la realidad no estuviera ajena a esta actitud, y también que al final de su vida aceptara e incluso recomendara aceptar lo que hay sin ningún atisbo de resignación ni desesperanza. En cualquier caso, Hamlet es la más importante de las obras de Shakespeare, en la que desarrolla algunos de los riesgos a los que se enfrenta la actividad del pensamiento, es decir, la actividad que un individuo establece al dialogar sin fin consigo mismo. Pero, además, Shakespeare plantea en esta obra la relación que existe entre el pensamiento y la acción o, al menos, la específica relación que establece alguien como Hamlet en este punto. La reflexión intenta conducir inicialmente a la acción, luego se convierte en subordinada de ésta y desemboca, al fin, en una orgía nihilista de sangre en la que el pensamiento abdica de toda posibilidad de introducir orden en el caos. La obra se desenvuelve en un contexto político, en las altas esferas del poder y, por ello, la actuación de Hamlet podría haber sido otra más acorde con presupuestos estrictamente políticos. Podemos concebirla realizando la venganza de forma interpuesta por otras personas o, simplemente, posponiéndola para un momento más oportuno. Los actos de Hamlet nunca parecíen los más adecuados si los entendemos desde una perspectiva puramente estratégica de poder. Es un antimaquiavelo desde el momento en que lamenta que él haya sido el escogido para enderezar un mundo tan perverso. Pero, ante todo, es su irrefrenable inclinación a reflexionar sin interrupción lo que le impide obrar con la frialdad que requiere la acción política. Hamlet está constantemente perturbado por sus propios interrogantes ya existían antes de la revelación de su padre, que se acentúan y multiplican a medida que intenta determinar el rumbo que han de tomar los acontecimientos. De forma simultánea, Hamlet piensa sobre la legitimidad moral del mundo y la forma de enderezarlo. Las consideraciones de orden pragmático se ven constantemente perturbadas por el libre movimiento de su pensamiento, que sobrevuela prácticamente todos los órdenes de la vida. De esa forma, Shakespeare parece decirnos que pensar demasiado bien y actuar son cosas incompatibles como lúcidamente argüyó Nietzsche. Pero ello, acompañado de dos ideas implícitas. En primer lugar, la apasionada predisposición hacia el pensar contamina de forma inevitable, y no necesariamente de forma positiva, otros órdenes de la vida. Y en segundo término, la inadecuación de la pura actividad del pensamiento como forma de orientar la acción en el mundo; o, dicho de otra forma, la compleja relación existente entre razón y voluntad. Para explorar estas afirmaciones es pertinente adentrarse en algunas cuestiones previas. ¿Cómo era Hamlet antes de la aparición del fantasma de su padre? ¿Y qué supuso esa revelación para su personalidad? Hay suficientes indicios para pensar que era un estudiante inmerso en la vida despreocupada e intensa de la universidad de Wittenberg, amante del teatro y la especulación, dotado de una personalidad extremadamente carismática y querido por sus compañeros. No parece que la política formara parte de sus principales preocupaciones, cuando menos en el plano intelectual, aunque debería tener perfectamente asumido que era el heredero legítimo del trono al que accedería, con mayor o menor agrado, tras la muerte del rey. La aparición del fantasma de su padre es el resorte teatral que Shakespeare utiliza para espolear la tragedia, sobre todo sabiendo que es Hamlet quien va a cabalgar sobre ella con todo su ímpetu furioso. Así, el conocimiento en Hamlet proviene de algo muy próximo a una revelación. Una revelación que conlleva un saber y un mandato, un conocimiento y una acción. Hamlet es incapaz de sustraerse a esa dualidad, y eso es lo que desata la tragedia. Se puede especular con la idea de que un Hamlet con otra disposición espiritual habría actuado de una forma completamente distinta. Podría haberse quedado impasible ante la revelación esperando acontecimientos o, simplemente, haber actuado con una mayor claridad estratégica, con el objeto de derrocar a su tío y consumar una venganza más eficaz y no suicida. Pero no es así. Este comportamiento extraño y, a la vez, tan fascinante, objeto de tantas disquisiciones, se debe a su propia constitución espiritual. Se demora en medio de recurrentes consideraciones sobre la vida y la muerte, la traición, la amistad, el amor, la política y, en general, sobre lo divino y lo humano. La brillante mente de Hamlet jamás permanece en reposo: es un torbellino, tan frenético como certero, de reflexiones aceradas que demandan al cielo y a la tierra un sentido que la realidad le niega, y en el que la constante introspección es incapaz de hallar algo más que la nada. Que la misma fuente del conocimiento sea la revelación hecha por un fantasma no puede menos que alertar acerca de la ironía de Shakespeare sobre la naturaleza y la misma posibilidad del conocimiento. Ya en su primer monólogo, tras la celebración de la boda de su madre con su tío, Hamlet muestra una fuerte animadversión hacia la premura indecente de los esponsales y la frivolidad de sus manifestaciones. Hasta aquí, nada fuera de lo común en un espíritu sensible. Cuando el resorte de la tragedia se dispara mediante la intervención de su padre, Hamlet se ve impelido a iniciar una venganza que entiende como un acto de justa restitución de un orden que se ha perdido mediante el crimen y el incesto. Ahora bien, la justicia es concebida por Hamlet de forma solitaria y sólo él se ve arrogado con la legitimidad para llevarla a cabo. Si el mismo conocimiento proviene de una revelación producida en una oscura soledad, de igual forma se han de llevar a cabo los actos que se desprenden de ese conocimiento. De esta forma, Shakespeare parece afirmar que la sabiduría se origina en la soledad absoluta incluso en el caso de una revelación ultramundana y sus consecuencias se deben afrontar solitariamente, sabiendo que esa sabiduría puede estar alejada de la justicia y la bondad, es decir, del orden moral. Si la revelación produjo en Moisés el conocimiento de la ley y su misión consistió en comunicarla a su pueblo e introducir el orden en el mundo, en Hamlet el efecto es justamente el inverso: el conocimiento certifica la ausencia de la ley, éste se debe mantener incomunicado y sus consecuencias pragmáticas son el caos y la muerte. Soledad, silencio, inefabilidad, ausencia de sentido y preponderancia de la muerte y de la nada son los puñales que atraviesan los oídos de quienes contemplan la tragedia de Hamlet. Pero el atractivo de Hamlet quedaría enterrado bajo este fragor si no fuera porque se distancia de otros personajes nihilistas de Shakespeare a través de su irrefrenable tendencia a pensar y demorarse en la acción mediante un continuo juego establecido en el ámbito de la actividad de pensar, así como por su impulso hacia la indagación sin fin, el desenmascaramiento del mal y la constatación del absurdo. Esto le lleva a la identificación de la realidad como lo universalmente malvado y a demorarse en la inquisitiva actividad de su intelecto, que es tan poderoso que invade y fagocita su voluntad. Hamlet soluciona el permanente conflicto entre pensamiento y voluntad a favor del predominio de la pura actividad de pensar, de tal forma las propias actividades y objetivos de la facultad de la voluntad quedan colonizados por las muy distintas de las del pensar. El pensar es una pura actividad incapaz de detenerse y conformarse con los resultados que obtiene, siempre provisionales, pues está abocado a reiniciar constantemente los mecanismos que la pusieron en marcha y revisar constantemente su propio objeto. Según Arendt, si hacemos caso de la distinción kantiana entre razón (Vernunft) e intelecto (Verstand) traducido a veces como entendimiento la razón tendría como fin encontrar significados, mientras que el intelecto descubrir verdades en el mundo de los fenómenos que nos brindan los sentidos. Así, el pensamiento, entendido como pura actividad, se sitúa más allá del sentido común. No pretende descubrir verdades, sino averiguar qué significa que algo exista. Esta actividad se desarrolla en el ámbito de la más estricta soledad a través del íntimo diálogo de uno consigo mismo. Su objeto no es el mundo de los fenómenos, sino el de los conceptos y metáforas, y actúa al modo de Penélope, tejiendo y destejiendo la urdimbre de sus propios argumentos que realiza en la estancia de su diálogo interior. Por ello, la manifestación externa de la actividad del pensar es la ausencia de actividad, y su condición la soledad. No averigua principios ni prescribe acciones. Más bien el pensamiento actúa como un disolvente de las tradiciones y prejuicios al preguntarse, sin detenerse jamás, por el sentido de algo. Sócrates fue quizá el primero en ser consciente de estas aparentes paradojas que, en términos políticos, le llevaron a ser acusado de impiedad y, finalmente, ejecutado. El había indagado en la actividad de pensar, sin que fuera capaz de decir de ella nada más que una vida sin dialogar con uno mismo era una vida carente de sentido, es decir, el sentido del pensamiento se encuentra en el ejercicio de su misma actividad. De ahí que la incapacidad del pensamiento de salir de sus aporías se plasme en las escasas afirmaciones que Sócrates realizó, como que es mejor sufrir injusticia que cometerla, o que lo peor que le puede ocurrir a un hombre es que disienta de sí mismo y se contradiga. Afirmaciones que, por lo demás, están estrictamente relacionadas con el necesario discurrir de la propia actividad de pensar y no, como podría parecer en una aproximación superficial, con las consecuencias morales derivadas de ella. Sócrates hizo pocas afirmaciones tan taxativas, limitándose a estimular las capacidades dialécticas dé sus interlocutores en discursos aporéticos que no saciaban a los que buscaban respuestas claras y definitivas. Entre ellos, dos de sus discípulos más dotados, Alcibíades y Critias, que buscaron puertos más seguros en las brumas de la acción nihilista. Brumas no del todo alejadas de las que Hamlet transita por la corte de Dinamarca. Hamlet es, desde el comienzo de la obra, alguien a quien el mundo que le es más propio es el del pensamiento. Se sentiría feliz viviendo en una cáscara de nuez con la infinita compañía de sus propios pensamientos como dice jocosamente a Rosencrantz y Guildenstern cuando éstos le sugieren que su extraña actitud está provocada por ambiciones insatisfechas, pero el mandato de su padre le impele a actuar en un mundo que desprecia llevando a cabo la venganza que restituya la justicia. El problema de Hamlet reside en su incapacidad de mantenerse en el terreno del pensamiento, predisposición que, en su caso, podría haber cristalizado con fortuna en la actividad poética y teatral, como demuestra con sobrada competencia en todo lo que gira alrededor de la puesta en escena de La ratonera y sus consejos a la compañía de actores. Pero el mandato del fantasma de su padre le arroja de lleno en la acción que se desenvuelve en el mundo de los fenómenos, mundo en el que reina el sentido común guarnecido por la voluntad y el deseo. Y la pasión, ya sea embridada por la voluntad, ya estimulada por ella, expulsa al yo pensante de la serenidad propia de la actividad de pensar y lo sumerge en la ansiedad del yo volente. Pero la pasión de Hamlet por restablecer la justicia no es nada socrática. No prefiere sufrir injusticia a cometerla, aunque quizás lo habría preferido si su orgullo y el mandato paterno no le hubieran incapacitado para toda elección al respecto. Hamlet debe llevar a cabo una venganza justificándosela a sí mismo como una némesis, lo que provoca que deba sumergirse en las más profundas y oscuras simas de la acción humana pertrechado con las herramientas del pensamiento que, en ese medio, no son sino ceguera entre tinieblas. La inherente tendencia que la actividad de pensar muestra a girar sobre sí misma y sobre sus objetos, se desplaza en Hamlet hacia la voluntad, algo devastador por la ineficacia e irresolución que le provocan. Y ante la imposibilidad de que las reglas de la razón le puedan servir en el ámbito de la voluntad, Hamlet se sumerge en un proceso que sólo se detiene en el quinto y último acto de la obra, donde el pensar se convierte en juego autocomplaciente de su propia potencia sin atender a sus limitaciones, y, sobre todo, a las del mundo de los asuntos humanos. De ahí sus constantes demoras en iniciar las acciones necesarias para llevar a cabo la venganza y sus permanentes reflexiones sobre la propiedad de nuestras intenciones, pero no de sus resultados. Su voluntad se ve importunada sin cesar por su irrefrenable tendencia a reflexionar sobre el sentido de lo que está haciendo o, simplemente, de lo que tiene ante la vista. Su pensamiento le hace replantearse continuamente los fundamentos del mundo y, como consecuencia, las razones de su acción. Llega un momento en que Hamlet parece estar tan apasionado por el devenir de su propio pensamiento que esa acrobática agilidad la traslada a la voluntad mediante una deliberada demora en los términos en que desarrolla la venganza al jugar con todo lo que tiene a su alrededor: manipulando personas, sentimientos, y haciendo continuas acrobacias con el lenguaje que siempre va a la zaga de su pensamiento. Siempre ha sorprendido esta actitud de Hamlet, hasta el punto de hacer de él la personificación de la irresolución. Pero Hamlet no es propiamente un irresoluto; es más bien un pensador que se demora en el juego que él mismo establece en el imprevisible tablero de la vida. Auden intuyó algo de esto cuando comentó que Hamlet es un personaje sumido en el aburrimiento. Cuando demanda a su cerebro que actúe comienza un aquelarre de acción orientado por los equívocos procesos del pensamiento. De forma inmediata, comienza a tramar el ardid de la obra teatral que ha de desenmascarar fuera de toda duda la culpabilidad de su tío. Cuando en su famoso monólogo del tercer acto afirma que la conciencia nos hace cobardes y desvirtúa la acción, ya ha decidido abandonar los espacios de la reflexión y adentrarse en la vorágine del gran juego en el que las piezas son todos los personajes principales de la obra a excepción de su amigo Horacio, y los fines de la macabra charada están más allá de la venganza: la destrucción de los demás y de él mismo mediante los refinamientos estratégicos de su mente privilegiada, acompañados de una especie de delectación en la demora y la dilación. Hamlet ofrece la imagen recurrente de un depredador que juguetea con sus presas ante de acabar con ellas. Su juego se emplaza en el ámbito de la pura actividad pensante, pero contaminado por las decisiones que deben llevarse a cabo en el curso de la acción. Y, a medida que se van desencadenando los hechos de la tragedia a veces de forma fortuita, otras, deliberada, siempre bajo su atención tan escrutadora como destructiva, parece que las reflexiones morales que realiza Hamlet las pone en sus labios para recordarse a sí mismo el mundo del que proviene, aunque ya no es capaz de escucharlas; ni a ellas ni a nadie. La autoridad de sus pensamientos sobre sí mismo ha quedado eclipsada desde el momento en que la voluntad ha colonizado su vida espiritual y la acción traza una espiral cuyo centro es la nada. El pensar, agotado por su incapacidad de reposar en el sentido, se abandona a la acción que produce un sentido ajeno al pensamiento: el ser dé la naturaleza, sin adjetivos ni promesas; en definitiva, la pura quietud del caos. Llega un momento en que el universo del juego ya no proporciona a Hamlet ningún placer. El continuo sarcasmo y el desenmascaramiento casi autoflagelante del mal le alejan del punto en el que estaba instalado desde que había decidido cumplir el mandato de su padre con todas sus consecuencias. Las reflexiones que hace ante la tumba de Ofelia, y otras que comunica a su amigo Horacio, nos muestran a un Hamlet que ha cambiado al aprender ciertas cosas, no ya sobre la muerte y su influencia sobre la vida, sino, ante todo, sobre la actitud a la que se ve abocado ante ella alguien que ha traspasado ciertos límites tanto del pensamiento como de la voluntad. Antes de decidirse a actuar sus reflexiones se situaban en un espacio de penumbra en el que la duda y el temor le impedían apresurar su muerte. En el quinto acto ya no sólo no le importa morir, lo desea. Así se lo comunica al buen y limitado Horacio, que, incapaz de entender nada de lo que está ocurriendo, como a lo largo de toda la obra, tiene que escuchar de boca de Hamlet que ya basta de darle vueltas a todo y que está dispuesto a morir. Luego, el batir de las espadas y la muerte por el metal o el veneno. Al final, un Hamlet agonizante que vuelve a decir que ya basta y que si dispusiera de tiempo contaría cosas de gran trascendencia. Se ha hablado mucho sobre el misterio de estas palabras finales, pues nada hay mejor que especular con lo desconcertante. Es posible que si hubiera dispuesto de tiempo Hamlet hubiese permanecido mudo, pues anteriormente ya había tomado posesión de ese silencio al que se entrega de forma definitiva con la muerte. Pero antes de emitir algún tipo de veredicto conviene resaltar que, casi desde el comienzo de la obra, Hamlet es incapaz de amor y de compasión hacia los demás y lo que quizá pueda ser más grave hacia sí mismo. No hacia Ofelia ni, desde luego, hacia su madre. De todos los figurones y mediocres comparsas que asisten mudos de asombro y espanto al irrefrenable viaje de Hamlet hacia la nada, sólo Horacio parece salvarse. Pero más bien parece que Hamlet le utiliza como un interlocutor con el que afilar sus argumentos y ayudarle en sus propósitos, incluso en el increíble en alguien como Hamlet de que haya una constancia postuma de sus hechos y razones. Está claro que, aquí, Shakespeare hizo algunas concesiones al público al humanizar a un personaje que, al contrario de lo que hizo él mismo al retirarse silenciosamente a Stratford, quiere dejar un legado de comprensión tras de sí. Hamlet no necesita nada ni a nadie excepto el perpetuo devenir de sus propios pensamientos, con los que vuelve a estar tan identificado en los últimos instantes de su vida de tal forma que, en cierto sentido, el propio ser del mundo cesa con el de su yo pensante. La débil trascendencia que procura el recuerdo al dotar de sentido al pasado está fuera de lugar en aquel que ha renegado del mismo sentido desde el momento en que se ha instalado en el perpetuo presente de la más pura actividad. Y la indiferencia por el futuro es, en términos estrictos, connatural al que desprecia el presente de forma absoluta. De esta forma, Hamlet ya era silencio antes de morir, hasta el punto que ni la misma muerte le era necesaria para mantenerlo. Pero los hechos desencadenados por sus actos le llevaron de la mano hacia el silencio definitivo sin que eso ni lo contrario le pudiera disgustar, pues la aceptación del caos del mundo, acentuado con refinamiento por él mismo, le había llevado al final a una completa indiferencia que estaba más allá de la vida y de la muerte. El nihilismo progresa en Hamlet a medida que se sumerge en la acción. Pero su aristocrática soledad intelectual ya le había predispuesto a él mucho antes de que comenzara a pergeñar su venganza. Realizando certeros diagnósticos de cuanto lo rodea y de sí mismo no logra, empero, sustraerse al impulso por el que la búsqueda de sentido no halla nada más que el sinsentido y la nada. Si Hamlet fuera una reflexión de Shakespeare sobre el conocimiento habría motivos para sospechar que no esperaba gran cosa de él y que, en todo caso, lo había relegado a un puesto inferior al de la actividad artística, en la que el conocimiento es uno de los elementos de la paleta del poeta y de ninguna manera su fin. La actividad creativa es, en los grandes artistas, una suerte de recreación que se plasma en nuevas y poderosas metáforas que originan sugerentes redescripciones de la realidad. Shakespeare no se dejó constreñir por una visión limitada del conocimiento, aunque parece afirmar que no lleva necesariamente a la sabiduría, y que ésta debe mantener una prudente distancia de la acción para que no entre en colisión consigo misma y con el mundo. Samuel Johnson ya se percató de la ambigüedad de Shakespeare al destacar que su máximo defecto era que parecía escribir sin ningún propósito moral. Pero le tenía como el poeta cuya máxima virtud era haber puesto un espejo ante la naturaleza, por lo que se ha de considerar que el famoso crítico no se dejó arredrar por las incongruencias que pudieran existir entre sus propios principios morales y la indiferente versatilidad del mundo. No fue así con las memorables reprobaciones que tanto Tolstói como Wittgenstein hicieron de Shakespeare, ambos obsesionados por una inacabable búsqueda de la verdad moral, lo que quizá produjera a pesar de que este impulso fuera un fuerte acicate para su creatividad un evidente menoscabo en la calidad de algunas de sus obras. La entusiasta apreciación e influencia de Shakespeare en, por ejemplo, Goethe, Hegel, Nietzshche, Schoppenhauer, Mann, Joyce, Proust o el mismo Freud, podrían indicar el tipo de suelo que suele fecundar con más éxito el dramaturgo isabelino. Aunque la influencia universal de Shakespeare es, evidentemente, mucho más amplia. De todas formas, siempre queda la duda de qué es lo que quiso decir, además de la duda, igual de razonable, de si tuvo alguna intención de decir algo. En cualquier caso, Shakespeare jamás hizo parábolas. Ni en Hamlet ni en ninguna otra de sus obras. Si la metáfora de Johnson es adecuada, se limitó a expresar dramáticamente lo que veía, que era sin duda mucho. Se puede especular con la posibilidad de que Shakespeare plasmó en Hamlet algunas de las consecuencias que puede acarrear la fusión del pensamiento y la acción en alguien cuya predisposición originaria y fundamental es la de pensar. Pero, posiblemente, sea más apropiado creer que Shakespeare vertió en Hamlet alguno de sus más íntimas y complejas experiencias sobre la actividad del yo pensante y su forma de estar en el mundo. JUAN MANUEL GIL CELMA