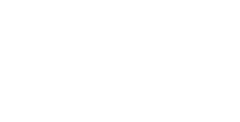Nueva Revista 040 > La restauración y sus inmediaciones
La restauración y sus inmediaciones
Álvaro Delgado-Gal
De cómo restaurar una obra de arte y devolverla a su condición original. Pero esta operación envuelve dos dificultades imponentes: Primero, no se dipone de una réplica exacta dwe la obra en su estado primigenio y segundo, existen muchas maneras de mirar la obra.
File: La restauracion y sus inmediaciones.pdf
Número
Referencia
Álvaro Delgado-Gal, “La restauración y sus inmediaciones,” accessed March 7, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/756.
Dublin Core
Title
La restauración y sus inmediaciones
Subject
Arte
Description
De cómo restaurar una obra de arte y devolverla a su condición original. Pero esta operación envuelve dos dificultades imponentes: Primero, no se dipone de una réplica exacta dwe la obra en su estado primigenio y segundo, existen muchas maneras de mirar la obra.
Creator
Álvaro Delgado-Gal
Source
Nueva Revista 040 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
LA RESTAURACIÓN Y SUS INMEDIACIONES Álvaro DelgadoGal Restaurar una obra de arte consiste en devolverla a su condición original. Pero esta operación envuelve dos dificultades imponentes. Primero, no se dispone de una réplica exacta de la obra en su estado primigenio. Segundo, existen muchas maneras de mirar la obra. No es lo mismo acercarse a los primitivos italianos con los ojos de un prerrafaelista, que con la actitud de un historiador actual. En consecuencia no es lo mismo restaurar dentro de la estética del prerrafaelismo, que hacerlo desde los lugares comunes del siglo xx. Ello convierte a la restauración en un asunto explosivamente delicado. os zurbaranes ingleses expuestos en El Prado durante la pri| mavera han dejado en muchos un sabor agridulce. Desde lejos evocaban al Zurbarán translúcido, neto como el cuarzo, que justamente fascinó a Juan Gris. Pero este pensamiento se quedaba en eso, en un pensamiento. El pensamiento no cuajaba en placer porque los retoques desafortunados, las limpiezas impías y la intervención de manos poco diestras han reducido el ciclo de los hijos de Jacob a vestigios, a supervivencias de lo que tal vez fueron en principio grandes obras de arte. Ni soy experto en restauraciones, ni conozco con la pulcritud de un profesional la pintura española del xvn; apuesto con todo mis dos ríñones y medio pulmón a que la cabeza de Dan guarda una relación puramente histórica con la que pintó Zurbarán. El perfil del efigiado se recorta sobre el fondo con un rigor de cartón piedra, por completo ajeno a las hermosísimas reciedumbres zurbaranescas. Resulta evidente que, al levantarse las veladuras del lienzo, se provocó un estropicio que ha intentado subsanarse luego dejando que echara su cuarto a espadas un pincel mercenario. En consecuencia no sólo resulta la cabeza plana y dura de luz, sino pesada de materia. La mano siniestra, con el índice extendido, ha quedado peor parada aún. La zona sombreada del dorso, un residuo, imagino, del claroscuro primitivo, se superpone a la región más clara con nitidez intolerable, hasta el punto de que parece que el pobre Dan lleva mitones. En fin, para qué continuar. Del ciclo famoso, con la excepción de dos o tres piezas, podemos hacernos ya poco más que una idea general. Es como si un poema hubiera sido corregido y aumentado por un versificador aprendiz, de dicción vacilante y métrica dudosa. Casos como éste suscitan dos puntos urgentes, uno de carácter práctico y otro de índole teórica. Hay que preguntarse, en primer lugar, hasta qué punto resulta admisible la audacia en materia de restauraciones. Y como esta cuestión es incontestable sin saber antes de qué se está hablando, no queda más remedio que buscarle el bulto a la teoría: ¿en qué consiste restaurar un cuadro? Mi tesis es que el que piense que semejante interrogación tiene una respuesta evidente, desconoce lo que se trae entre manos. En las líneas que siguen, intentaré defender esta posición escéptica. Así, sobre el papel, restaurar una obra de arte equivale a devolverla, en la medida de lo posible, a su estado original. El ejemplo menos problemático de qué es una restauración no nos lo proporciona el arte, sino la mecánica. Imaginen ustedes que mi Hispano Suiza ha sufrido un accidente, y que yo estoy dispuesto a gastarme lo que fuere para ponerlo otra vez a punto. Cuento con dos referencias fundamentales: la existencia de un prototipo, y criterios de carácter funcional. Se trata de referencias distintas, aunque complementarias. Primero, tengo un plano, un modelo, en el que debo inspirarme para reconstruir mi Hispano Suiza destrozado. En segundo lugar, sé qué clase de pruebas ha de superar mi automóvil velocidad punta, tiempo de frenado, etc... para que esté justificada la afirmación de que carbura finalmente como solían hacerlo los Hispano Suiza fetén. Lo normal, es que opere con un ojo puesto en el plano y el otro en las pruebas. Esto es, que siga la letra del plano hasta donde éste es elocuente, y procure completar su silencio con ajustes y medidas de sentido común encaminadas a que el artefacto marche como se supone que ha de marchar. Si me asiste la suerte, saldré del taller con un Hispano Suiza irreprochable. Es claro que restaurar coches no es lo mismo que restaurar cuadros. El restaurador artístico carece, por ejemplo, de un plano. La obra de arte es una pieza única y deteriorada por el tiempo sobre la que disponemos de descripciones de contemporáneos muy fragmentarias y con frecuencia contradictorias. Y cojea el criterio funcional. De hecho, el equivalente del criterio funcional sería... un criterio estético. Podríamos decir que la restauración ha superado la prueba estéticohistórica cuando conseguimos experimentar ante la obra el tipo de sensación que aquélla presuntamente provocó en los espectadores de su época. Y esta comprobación es, en rigor, imposible. En el mejor de los casos, habremos de contentarnos con alguna suerte de hipótesis sobre cómo sentían la cosa artística los hombres de otras épocas. Hipótesis que sólo acertaremos a formular en el contexto de una historia del gusto y del estilo. En el contexto, en una palabra, de una historia cultural. Todavía peor: de una historia de la cultura en sus aspectos más escondidos, equívocos y conjeturales. El caso de la Sixtina Lo incierto y peligroso del camino se ha puesto dramáticamente de manifiesto al hilo de un hecho reciente: la restauración de la bóveda de la Capilla Sixtina, sucedida por la restauración del Juicio Final. No habría llegado la sangre al río, caso de revestir el asunto una índole eminentemente técnica. Pero la discusión técnica se hallaba indisociablemente unida a la discusión estética. La discordia surgió sobre todo en lo tocante a las veladuras. Existían, en esencia, dos posibilidades: que Miguel Ángel hubiese empleado el procedimiento del buon fresco, o del fresco a secco. Si lo primero, no habría aplicado veladuras, o las habría aplicado sólo para resaltar los oros y los azules, tratados a secco. Si lo segundo, las veladuras presentes en la bóveda formarían parte de la ejecución original. Bien ¿cómo decidirse por una u otra alternativa? Pues sucede que no existe un contador Geiger, un instrumento científico, que sirva para emitir un veredicto. Las razones que se acaban invocando son de naturaleza cultural o histórica, y por tanto son razones por definición problemáticas. En favor de quitar las veladuras, obraban unos comentarios de Vasari y Ascanio Condivi sobre el modo de pintar de Miguel Ángel y una teoría harto aventurada en torno al impacto de la Sixtina en la manera colorista de Pontormo y Rosso Fiorentino. En contra, testimonios varios acerca del aspecto original de la bóveda y el hecho de que Miguel Ángel había polemizado contra el uso de los colores vivos y en pro de la superioridad de la escultura sobre la pintura. Se optó por suprimir las veladuras, y el resultado es que no se sabe qué se ha hecho: si destruir el fresco o retornarlo a su condición primigenia. Para muchos observadores, la violencia cromática de la Capilla actual es absolutamente incompatible con los valores estéticos de Miguel Ángel. Y otros están complacidos, y otros han pasado de la complacencia al horror. En esta situación se encuentra el historiador Charles Hope. Hope aplaudió al principio la empresa basándose en lo que parecía una mejora clara de las primeras lunetas sujetas a la operación de limpieza. Concluida sin embargo la obra, se ha echado las manos a la cabeza y ha pedido públicamente perdón por haber contribuido a lo que opina que es un atentado mayúsculo contra el patrimonio artístico de Occidente. En un artículo publicado en la New York Review of Books (Restoration or Ruination?, 18 de Noviembre del 93) afirma textualmente: como colorista, Miguel Ángel recuerda ahora más a Disney que a sus contemporáneos. Tal vez se equivoca Hope. O a lo mejor no se equivoca. Sea como fuere, habría sido preferible no jugar a aprendices de brujo. Las apuestas globales La pavura de Hope se desencadenó por un golpe de ojo. El techo polícromo envió a su ojo un mensaje perturbador y Hope tuvo la certeza de que estaba delante de un Miguel Ángel mutilado. Estas revelaciones, casi instantáneas, son el fruto, el remate, de deducciones en cadena que no siempre sabemos hacer explícitas. Así como la idea de que Rosso o Pontormo se encuentran endeudados en el plano del color con Miguel Ángel actuó reflejamente sobre la retina de los restauradores, aprestándoles a tolerar un Miguel Ángel que fuera distinto al Miguel Ángel penumbroso de la tradición, Hope, en sentido inverso, reposó en la tradición para enemistarse definitivamente con el Miguel Ángel bis que le proponían los restauradores. Se trata de apuestas estructurales, de intuiciones que no versan sobre obras concretas sino sobre épocas enteras del arte. Un cambio local de percepción puede inducir otros cambios concomitantes de nuestra sensibilidad, y éstos, por contagio, un vuelco revolucionario en nuestra aproximación a un autor o a un estilo. Desconocemos, por ejemplo, cómo se percibía el color en el Alto Renacimiento. En uno de sus escritos, Durero se ufana de haber sido el primero en suprimir de sus cuadros el barniz amarillo. De aquí parece desprenderse que Rafael, Leonardo y otros cubrían sus lienzos o tablas con una pátina dorada que en principio habría de conferir a su arte un aspecto para nosotros inusitado. ¿Por qué no enlucir de amarillo los cuadros antiguos? Los motivos para no hacerlo van más allá de la razonable cautela. No ocurre sólo que nuestra información acerca del pasado es insuficiente. Más en lo hondo, está el hecho de que el arte que nos gusta es el arte que conocemos, y el arte que conocemos no es el arte según vino al mundo sino el arte que nos ha llegado trabajado por el tiempo y el azar. En este punto se plantea una nueva cuestión, estética y moral a la vez. La de qué es más importante, si la obra, o nuestra relación con ella. El trabajo del tiempo La cuestión es importante en tanto en cuanto nos recuerda que la historia y la estética caminan en paralelo, aunque por sendas que no son idénticas. En teoría, la misión del historiador es clara. En palabras de Ranke, consiste en reconstruir el pasado conforme realmente fue. Ahora bien, una cosa es saber cómo fue el pasado, y otra traerlo físicamente al presente, que es lo que pretende el restaurador. Aquí podemos entrar en conflicto con otros intereses, otros puntos de vista. Piensen ustedes en la planta antigua de una ciudad. Un historiador que ejecutara sus descubrimientos profesionales, un historiador metido a urbanista, intentaría cambiar la planta antigua por la moderna. Y no es evidente que esto fuera bueno. Al contrario, es evidente que esto sería malo. La planta antigua sería irreconciliable en muchos extremos circulación, alcantarillado, red telefónica y eléctrica con la moderna, y sólo alcanzaría a ser reinstalada con costes absurdos para la gente que está viva. Más aún: la gente tiene derecho al paisaje urbanístico del momento que le ha tocado en suerte, y resultaría intolerable que se le despojara de ese derecho. Habría manifestaciones callejeras contra el proyecto del historiador urbanista. Y esas manifestaciones estarían muy puestas en razón. Por descontado, he elegido un ejemplo grotesco. Entre este ejemplo sin embargo, y las restauraciones rutinarias, existe un continuum. Fíjense en la Alhambra. La Alhambra es una construcción defensiva. En su origen, fue una fortaleza colocada sobre una eminencia desnuda. Los bosques de olmos que la rodean ahora, y que nosotros no sabemos separar ya de la Alhambra misma, son un invento romántico. Fueron plantados por Wellington, a comienzos del xix. ¿Permitiríamos la tala de la gran arboleda? No. La arboleda, y todas sus asociaciones románticas, forman parte de nuestra idea de la Alhambra. Constituyen un patrimonio cultural comparable al revoco, el estuco y la filigrana del edificio original. El argumento conservacionista, por tanto, es equívoco, ya que deja en suspenso qué pasado es menester conservar. El pasado es largo, tiene muchos pisos, y algunos de esos pisos constituyen reinterpretaciones del propio pasado que aún resultando infieles explican y sustentan el modo como ahora vemos el mundo. No está claro que estemos autorizados a suprimir estos testimonios en nombre de una profilaxis histórica llevada hasta sus últimas consecuencias. Los dos argumentos Hay que ser, sin embargo, justos: la tesis de los restauradores no es meramente conservacionista. En puridad, es más sutil que una tesis conservacionista. Lleva adherida en la tripa, por la parte de abajo, dos subtesis complementarias. Se nos adelanta, primero, una suerte de argumento sicoanalítico. Se nos dice que si supiéramos cómo fue el arte antiguo en realidad, también comprenderíamos mejor la naturaleza de nuestras experiencias estéticas actuales. Este silogismo es idéntico al que se emplea para defender los efectos terapéuticos de la ciencia histórica en general. Si supiéramos qué fue la Revolución Francesa, la Revolución Francesa aparte de lo que se ha dicho luego de la Revolución Francesa, sabríamos también mejor qué fue, por ejemplo, el jacobinismo, y al cabo nos comprenderíamos mejor a nosotros mismos cuando nos proclamamos projacobinos o antijacobinos. ¿Todo en orden? Regular... Para comprender lo que significa el jacobinismo de Lenin, o el jacobinismo de un radical francés de la Tercera República, es mucho más útil conocer las representaciones engañosas del jacobinismo a lo largo del xix, que la verdad histórica. La verdad histórica es preciosa, pero sus virtudes no son hermenéuticas. Residen en eso, en que son la verdad. Y aquí se quiebra el paralelo con el fenómeno estético. Conocer la verdad sobre Robespierre es magnífico por cuanto nos permite comprender reacciones sociales y políticas que no son corradiales con los lemas expresos y las sensaciones de los distintos protagonistas históricos. Por eso es superior, más inteligente, Tocqueville que Michelet. Pero no se sabe muy bien qué pueda ser la estética divorciada de las sensaciones estéticas. La verdad de las obras, separada de las experiencias que ellas provocan, constituye un valor estéticamente ininteligible. La realidad de la estética estriba en sensaciones. Las sensaciones de la estética son los hechos de la estética. El segundo argumento es más interesante. Asevera que el proceso de creación artística es tan complejo, tan íntegro, tan dependiente de la sensibilidad, el ojo y la mano del pintor, que cualquier añadido, cualquier rectificación, constituye inmediatamente una adulteración. Una mengua del milagro que es el cuadro según salió de las manos del genio. Y que por tanto hay que repristinar este milagro, liberarlo de la ganga y los postizos que se le han ido añadiendo después. No digo que no. El corazón me dice que esto es verdad. Pero la experiencia me dice que los restauradores son también intérpretes, inspirados en una información dudosa y muchas veces sin talento para la creación. De manera que no quiero que, a la ganga, se añada más ganga. Restáurese, sí, pero lo mínimo. Restáurese para evitar deterioros ulteriores, no con la pretensión de que la obra reciba un nuevo bautismo. No multipliquemos los nombres de lo creado. No levantemos, sobre el museo, una nueva Torre de Babel. 11