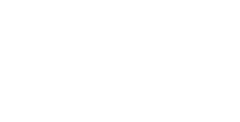Nueva Revista 035 > Polémica sobre la telebasura
Polémica sobre la telebasura
Luis Núñez Ladevéze
Nos habla del desagrado por la programación de la televisión que está bastante extendido entre minorías más o menos selectas culturalmente o más o menos exigentes moralmente.
File: Polemica sobre la telebasura.pdf
Archivos
Número
Referencia
Luis Núñez Ladevéze, “Polémica sobre la telebasura,” accessed March 7, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/656.
Dublin Core
Title
Polémica sobre la telebasura
Subject
Panorama
Description
Nos habla del desagrado por la programación de la televisión que está bastante extendido entre minorías más o menos selectas culturalmente o más o menos exigentes moralmente.
Creator
Luis Núñez Ladevéze
Source
Nueva Revista 035 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
Entre la calidad y las audiencias Polémica sobre la Telcbasura Por Luis Núñez Ladevéze ra un mes de marzo, que ya mayeaba tímidamente, cuando, al entrar en el gran vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Información, donde doy clase, pude leer en uno de los Egrandes carteles que los alumnos suelen colocar para informar sobre sus actividades culturales esta frase del fallecido poeta y director cinematográfico italiano Pier Paolo Pasolini: Ha sido la Televisión en la práctica (ella sólo un instrumento) la que ha acabado con la era de la piedad y ha iniciado la era del hedonismo. Una era en la que los jóvenes a un tiempo presuntuosos y frustrados por la idiotez y la imposibilidad de alcanzar los modelos que les propone la escuela y la TV, tienden irremediablemente a ser agresivos hasta la delincuencia o pasivos hasta la desdicha (que no es culpa menor). Toda la apertura a la izquierda en la escuela y la TV no ha servido para nada: la escuela y el vídeo son autoritarios porque son estatales, y el Estado es la nueva producción (producción de humanidad).Comerá della Sera, 181075. Dos cosas atrajeron mi interés. Primero que fueran los estudiantes quienes hubieran desempolvado este viejo texto del malogrado escritor y cineasta comunista italiano. Me pareció que una importante parte de la comunidad de universitarios manifestaba a través de la selección de este párrafo un desagrado intelectual y estético por lo que consideraban la degradación de la programación televisada. Interpreté que defendían algo así como un cierto derecho colectivo a poner algún tipo de freno a la carrera emprendida por los programadores para ganar audiencia a base de rebajar cuanto fuera necesario el nivel de exigencia estética y de calidad humana de los programas. Segundo que Pasolini, comunista durante mucho tiempo e izquierdista siempre, expresara tan rotundamente la paradoja que conmueve el ánimo de los pensadores de izquierda: apelan a una especie de democracia ilustrada, donde la decisión de la mayoría sea efecto de un proceso de socrática depuración del gusto común, pero tienen que rendirse a la evidencia. No hay posibilidad de que se realice esa transformación, al menos, mientras se adopte como principio el derecho que todo ciudadano tiene a seguir sus inclinaciones, a formarse sus propios juicios de valor, a elegir sus preferencias, y mientras la entonces llamada cultura del ocio siga siendo la expresión del intercambio entre la libre oferta y la demanda libre, como ocurre con cualquier otra industria mercantil. El desagrado por la programación de la televisión está bastante extendido entre minorías más o menos selectas culturalmente o más o menos exigentes moralmente. Pero los argumentos a favor de mantener el statu quo son tan contundentes y agresivos como se desprende de la lectura del texto de Pier Paolo Pasolini; si dejamos al Estado el criterio de decidir sobre los contenidos de los programas le adjudicamos el derecho de ser la fuente principal de producción de humanidad. Pero el Estado es inevitablemente una institución autoritaria. ¿También lo es la escuela? Lo es, en efecto, cuando, como reza el párrafo de Pasolini, es estatal. Que la preocupación por la degradación de los programas se había extendido durante aquel mes de marzo, se manifestaba por la simultánea celebración de varios debates en Barcelona, Madrid y Valencia sobre los efectos de la televisión. La ministra Cristina Alberdi, que había sido antes que ministra vocal del Consejo General del Poder judicial, dijo en la Comisión de Contenidos Televisivos del Senado que había que promover los valores de la solidaridad social que inspiran la Constitución aplicando estrictamente las leyes que aseguran el derecho a la intimidad y la protección de la infancia, que la programación de la televisión estaba vulnerando. Algunos días después la senadora socialista Victoria Camps, catedrática de Ética en la Universidad de Barcelona, insistía en la misma idea valiéndose de una forma eufemística para sugerir que había que poner algún límite a la libertad de expresión en nombre del derecho a la intimidad y la protección de la infancia: no podemos seguir un criterio simplista a la hora de analizar la gran audiencia dijo la senadora. Las preferencias mayoritarias no apuntan necesariamente a aquellos programas que tienen mayor calidad. El eufemismo se esconde en la cautelosa expresión de que las preferencias mayoritarias no apuntan necesariamente a aquellos programas que tienen mayor calidad. ¿No oculta este giro sutil una velada desautorización del axioma democrático de que los criterios de la mayoría nunca se equivocan? El Gobierno estaba llamando a la puerta trasera de las televisiones privadas. Sutilmente insinuaba, en nombre de la legítima tutela de importantes principios constitucionales, el derecho a intervenir pasivamente en la programación de la televisión. Por pasivamente hay que entender alguna forma de censura de los programas televisivos. No se explicaba que la tutela de estos derechos corresponde directamente a los jueces, y que si los jueces no actúan es, o bien porque carecen del margen legal para hacerlo o bien porque no son incitados a actuar por quienes podrían incitarlos. ¿Intervención de los jueces? Una de las preguntas que podrían hacerse es si la cobertura legal para una actuación judicial es suficiente. De hecho algún programa de televisión fue censurado antes de su emisión por decisión de un juez a instancia de parte porque alguien había interpretado que atentaba contra su intimidad. Pero los profesionales de la pequeña pantalia interpretaron que el auto judicial vulneraba el derecho a la libertad de expresión. En todo caso, parece obvio que esta forma de intervención en la programación a través de la instancia judicial resulta dudosa. Es ineficaz porque el problema no es si este u otro programa concreto se excede en la invasión de la intimidad judicialmente protegida o si este u otro programa de televisión resulta tan violento, agresivo o inmoral que puede interpretarse como una agresión a los derechos de la infancia. El problema es de otra naturaleza. Más amplio, global y profundo. Se trata de que la conciencia moral dominante se siente a gusto con tales tipos de programas, y si se identifica con ellos hasta el punto de que no es capaz de discernir entre lo que es digno o indigno, entre lo que es adecuado o degradante, entre lo que es interesante o pernicioso, entonces cuanto se haga por el procedimiento judicial sólo tendrá valor en casos tan llamativos que por su propia naturaleza habrán de ser excepcionales. De aquí, pues, que hubiese motivo para pensar que el Gobierno estaba llamando imperativamente a la puerta trasera de la televisión para intervenir después desde dentro de ella. La reacción no se hizo esperar. Valerio Lazarov, director general de una importante cadena de televisión privada, respondía en el prestigioso Club Siglo XXI madrileño a lo que consideraba un velado ataque a la libertad de expresión, afirmando que la televisión no es El Maligno. Es algo más modesto y grandioso a la vez: un medio de comunicación más. Estamos en lo que a mí me parece una auténtica campaña contra la televisión... un serio peligro para la libertad de expresión. ¿Tenía razón? En parte sí, claro está. Pero, obviamente, aunque el argumento se enfocaba a defender la libertad de expresión resultaba además útil para garantizar los intereses mercantiles de su empresa ofertando una audiencia tan amplia como fuera posible para disponer de una cobertura que asegurara la rentabilidad de una inversión publicitaria. El problema, pues, no está tampoco en la libertad de expresión sino en explicar por qué una audiencia es tanto más amplia cuanto más simple, vulgar o degradante sea un programa. Como escribió el ilustrado Hume, la gente común, es decir, toda la humanidad excepto unos pocos, al ser ignorante e ineducada, nunca eleva su contemplación a los cielos. La crítica de izquierdas responsabilizó de estos efectos a la estructura económica de la sociedad capitalista. Denominó industria cultural a los modos capitalistas de producción de humanidad. Con esta calificación reprochaba que se aplicara a los procesos de producción cultural el sistema de competencia mercantil. Por sí solo el libre mercado no podría tener efectos selectivos mientras su interés fuera ampliar cuanto fuera posible la audiencia. Pero la crítica cultural de izquierdas carecía de alternativas a partir del momento en que descartaba que el Estado pudiera ser agente de producción, ya que, como decía Pasolini en el Corriere della Sera en 1975, la estatalización es la fuente del autoritarismo. Degradación de la industria cultural Hoy día sabemos con mayor claridad lo que en 1975 Pier Paolo Pasolini, como hombre de izquierda, sólo podía intuir: que la izquierda carece de alternativa a la regulación del libre mercado, y que el Estado no puede concebirse como un agente de producción de humanidad, porque sólo producirá una humanidad controlada por su autoritarismo. Así, pues, la crítica a los efectos de la industria cultural resulta meramente negativa e ineficaz si se limita a lamentarse mientras describe los estragos producidos por la conversión del mal gusto, la mediocridad y la morbosidad en criterio social dominante o en norma de referencia cultural y moral. ¿Qué hacer, pues? Por un lado, tenemos que el derecho a la libertad de opinión y expresión es la manifestación del principio inviolable de que nos es lícito hacer y opinar sin más límite que el que impone evitar un perjuicio a otro, como decía Stuart Mili en su ensayo Sobre la libertad. Por otro lado, tenemos la inequívoca impresión de que la aplicación de este principio es la causa de la degradación de la industria cultural principalmente de los programas de televisión, que sirve de coartada para la difusión de la telebasura y que es el acicate para convertir el estímulo de los bajos instintos en norma de convivencia cultural. Expresaré de otra manera esta paradoja típica de la cultura postmoderna. Aunque no se trate en realidad de un derecho sino más bien de una desgracia, no se puede negar el derecho a tener un gusto mediocre. Pero si el gusto del mediocre se convierte, a través de la televisión, en norma o juicio del valor moral colectivo, se transforma en una coartada para que algunos se lucren mediante la incitación de los bajos instintos del común. Y esta es la cuestión: es que resulta que hay bajos instintos. Es que efectivamente hay una tendencia general al mínimo esfuerzo. Es que no tiene sentido, porque, aunque no sea en sí mismo erróneo es por sí sólo insuficiente, considerar las normas morales como impedimentos de nuestra libertad de hacer lo que queramos hacer mientras no perjudiquemos a otro. Es que al otro no se le perjudica sólo porque interfiramos en su autárquico designio. Al otro también se le perjudica mediante la expresión de una opinión zafia, si contribuimos a la debilitación de su fortaleza moral, si participamos pasivamente en la esclavización de su voluntad por sus inclinaciones pasionales en lugar de cooperar a que sea su voluntad la que domine sus pasiones. Criterios morales No hace falta recurrir a argumentos de autoridades morales. Los grandes filósofos ilustrados eran conscientes de esta limitación de la naturaleza humana. El totalitarismo de Spinoza se fundaba en la constación de esta realidad: la pasión decía es impotencia. En cuanto los hombres están dominados por afectos, que son pasiones, pueden ser contrarios unos a otros. Contribuir a que los hombres sean dominados por sus pasiones es, en la Etica espinozista, como ha de serlo en cualquier otra ética, alentar a la degradación de la sociedad. Si la obligación de proteger a la infancia no compromete a vivir algún tipo de ascética poco sentido tendrá que las leyes enuncien un derecho de la infancia a ser protegida. Si el derecho a la intimidad se convierte meramente en un escudo protector para ocultar ante los demás nuestra perversión particular tampoco servirá de nada la definición constitucional de ese derecho. El problema no es ya un asunto de libertad o no libertad, o de competencia o incompetencia del gobierno a intervenir. El asunto afecta a la conciencia cultural dominante, a los criterios últimos sobre la moralidad, a la idea que se tenga del Estado como agente neutral en asuntos morales y al criterio que se aplique sobre la función reguladora de la legislación positiva. En suma, tras la paradoja se oculta un problema de fundamentación conceptual. Hay dos modos, en efecto, de concebir la neutralidad moral del Estado. Un modo negativo es el que considera que la moralidad es un asunto privado, interpretando lo privado como lo íntimo, lo no susceptible de exteriorización o lo no invitado ni llamado a exteriorizarse. Este criterio procede de la presupuesta convicción de que las normas morales son, en sí mismas, represiones de nuestros instintos, limitaciones de la libertad de hacer, restricciones de la autonomía individual no racionalmente justificables. Según este punto de vista basta con la articulación de una ética pública fundada en el principio de que es lícito todo cuanto no perjudique al otro para asegurar una convivencia solidaria o, al menos, razonablemente no degradante. Según este criterio la idea de que hay bajos instintos que deben ser controlados por la voluntad, bajo la inspiración de normas morales cuyo cumplimiento no ha de ser impuesto políticamente pero ha de ser protegido socialmente, carece de sentido. Más que instintos bajos habría que hablar de conflicto de intereses entre voluntades autónomas. Los corolarios de este planteamiento se han convertido en nociones comunes que expresan el criterio moral dominante. Si no se admite que la profusión de la pornografía tiene su origen, entre otros motivos, en una falta de dominio de nuestra voluntad sobre el instinto; si no se reconoce que la inestabilidad familiar que genera el divorcio no procede, entre otras causas, de la volubilidad sentimental que nos incapacita para mantener la promesa dada; si no se concibe el aborto como una manifestación de nuestra menesterosidad humana o una concesión a nuestra flaqueza para cumplir una obligación moral cuando las circunstancias nos incitan ano hacerlo; si la exaltación del hedonismo y de la sexualidad irreprimida se juzgan como una manifestación del liberalismo y la inclinación a lo morboso, a lo denigrante y al sensacionalismo no son más que manifestaciones de nuestra autonomía que no perjudican al otro mientras las acepte como efusión de su propia autonomía; si las normas morales, en fin, sólo tienen validez en la dimensión íntima de lo privado y no han de ser protegidas en su manifestación social porque se las considera como represiones del instinto en lugar de considerarlas como instrumentos para asegurar el autodominio y el control de uno mismo, entonces, naturalmente, Valerio Lazarov tiene razón, y las pretensiones de Cristina Alberdi y de Victoria Camps han de ser interpretadas como agresiones veladas a la libertad de expresión, como intentos, enmascarados por intenciones morales, de imponer una censura estatal a la libertad de expresión de las personas. Patrimonio moral Pero, ¿qué hacer, entonces, con la denuncia de Pasolini?: ha sido la Televisión en la práctica la que ha acabado con la era de la piedad y ha iniciado la era del hedonismo. Una era en la que los jóvenes a un tiempo presuntuosos y frustrados por la idiotez y la imposibilidad de alcanzar los modelos que les proponen la escuela y la TV, tienden irremediablemente a ser agresivos hasta la delincuencia o pasivos hasta la desdicha. Sólo si el derecho a la libertad de expresión no es lo que algunos entienden que es, si las normas morales no son lo que algunos, precisamente aquellos que tratan de limitar el derecho a la libertad de expresión en nombre de principios públicos, dicen que son: limitaciones de nuestra libertad en lugar de instrumentos de autodominio, se puede aceptar que la moral socialmente compartida haya de ser protegida de los excesos que, contra ella, se cometan en nombre de la libertad de expresión. Sólo si se entiende que la era de la piedad ha de ser protegida para evitar que sea sustituida por la era del hedonismo se puede disponer de un argumento que, en nombre de la libertad, exija condiciones al ejercicio de la libertad de expresión. Se trata de defender un patrimonio moral contra quienes lo agreden sin motivo. De aquí que la neutralidad del Estado, su aconfesionalidad, no haya de interpretarse en un sentido negativo sino positivo, como una colaboración con las normas morales de la comunidad. Siempre que esas normas morales no resulten incompatibles con los derechos humanos constitucionalmente sancionados, el Estado habrá de colaborar con ellas, considerándolas, igual que lo son la cultura autóctona, las lenguas maternas, los monumentos artísticos, como una parte sustantiva del patrimonio social que ha de proteger. ¿Cómo se traduce legislativamente esa protección positiva? Indudablemente no se trata tanto de añadir ningún tipo de precepto en el Código Penal como de adoptar una actitud, promover un criterio, fomentar la defensa de las costumbres, favorecer el juico social e institucionalizar las asociaciones de atención y defensa de las expectativas y de los derechos del espectador. Pero si las normas morales de la comunidad no se conciben como un instrumento para consolidar las relaciones de solidaridad de la convivencia en común no hay fundamento alguno para que, en nombre de la ética pública y de la tolerancia, se acote la libertad de expresión. Para conseguirlo de una manera efectiva, importante será que instituciones independientes, por un lado, y las propias empresas y profesionales, por otro, lleguen a acordar normas deontológicas que sirvan de pauta a los juicios de valor. Porque si se hace así no se contribuye a la estatalización de la moral, a la invasión de las conciencias por el autoritarismo y a la represión de la libertad en nombre de la utilidad pública ni tampoco se modifica el estatuto de neutralidad del Estado. No es que el Estado no haya de ser imparcial sino que no hay razón alguna para que la imparcialidad se convierta en instrumento de acoso y derribo de las convicciones, costumbres y creencias socialmente compartidas. Lo principal, por tanto, es el cambio de actitud. Como instrumento de la sociedad el Estado no tiene que estar contra ella, sino a su favor; no es un vigilante ni su corrector, es una institución a su servicio, un colaborador.