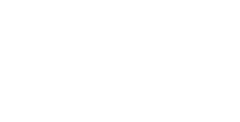Nueva Revista 102 > ¿Por qué si Dios no existe no podemos pensar en absoluto?
¿Por qué si Dios no existe no podemos pensar en absoluto?
Robert Spaemann
Se hace referencia a la facultad que se emplea en la búsqueda humana de Dios que es la razón y que poder reconocer la existencia de Dios es lo más característico de la dignidad humana y lo que distingue al hombre de todos los otros seres vivientes.
File: Por qué si Dios no existe no podemos pensar en absoluto.pdf
Número
Referencia
Robert Spaemann, “¿Por qué si Dios no existe no podemos pensar en absoluto?,” accessed March 10, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/3089.
Dublin Core
Title
¿Por qué si Dios no existe no podemos pensar en absoluto?
Subject
opinión pública
Description
Se hace referencia a la facultad que se emplea en la búsqueda humana de Dios que es la razón y que poder reconocer la existencia de Dios es lo más característico de la dignidad humana y lo que distingue al hombre de todos los otros seres vivientes.
Creator
Robert Spaemann
Source
Nueva Revista 102 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
TEODICEA Y OPINION PUBLICA ¿Por qué si Dios no existe no podemos pensar en absoluto? ROBERT SPAEMANN CATEDRATICO DE FILOSOFÍA, UNIVERSIDAD DE MÚNICH Texto aparecido el 23 de marzo pasado en el diario Die Welt, en versión española al cuidado de José María Barrio Maestre. a noción de Dios está presente allá donde hay hombres. A veces Ltambién de forma desfigurada. Por primera vez esta noción fue planteada de modo conceptual en la filosofía griega y también por primera vez en Israel perdió su índole de noción y se convirtió en una experiencia de fe comunitaria hasta que más tarde en el mismo Israel aparece Jesús de Nazaret y dice: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre». Sin embargo, la cuestión subsiste hasta nuestros días, retadora: ¿Se corresponde esa noción con algo real? Sabemos lo que pensamos cuando decimos «Dios». Es verdad que tenemos, como dice Kant, una idea pura de este altísimo ser, un «concepto que contiene y corona toda la experiencia humana»; pero ¿por qué tenemos que creer que esa noción se corresponde con una «realidad objetiva», como dice también Kant? ¿Qué razón tenemos para creer que Dios es algo más que una idea, y en qué nos fundamos para creer que existe? Respuestas se han dado varias, desde la negación atea hasta la postura agnóstica que niega la posibilidad de dar respuesta a la cuestión de Dios, pasando por la afirmación de quienes piensan que hasta ahora no se ha encontrado ninguna respuesta suficientemente satisfactoria. Todas estas posturas, aunque erróneas, merecen respeto, pues ante todo responden a convicciones humanas no porque sean verdaderas sino porque hay personas que con ellas se identifican. Sin embargo, no merece respeto alguno la opinión hoy extendida, y en gran parte no articulada con claridad de que la respuesta a esta cuestión no es demasiado importante, sino que, muy al contrario, hay otras inquietudes más relevantes que son las que realmente nos mueven, de manera que no vale la pena dedicar nuestro tiempo a reflexionar sobre Dios. A su tiempo cuando éste se nos acabe podremos confirmar si existe Dios y si hay una vida después de la muerte. Que una persona sea decente en ningún caso depende de que crea en Dios o no continúa esa argumentación. En definitiva, también los suicidas islámicos creen en Dios, y justamente esa fe les lleva a cometer su atrocidad. Pues bien, yo afirmo que este modo de pensar no merece de ningún modo nuestro respeto porque, como decía Sócrates, delata a un hombre miserable. ¿Qué diríamos de alguien que ha sido rescatado de una situación desesperada, a quien se le ha devuelto a la vida, y que recibe multitud de favores, que a la postre se debatiera en la duda de atribuir todo eso a una casualidad o al secreto regalo de una persona llena de amor? Y si ese hombre dijera: «Esa cuestión no me interesa; lo que tengo, ya lo tengo; y si detrás de ese don hubiera amor, ahora ya me es indiferente, pues en todo caso no se lo voy a agradecer». Un hombre digno de nuestro respeto, tendría en esa situación el deseo de dar las gracias, si pudiera encontrar a quien debe recibirlas, y haría todo lo que estuviera en su mano para descubrirlo. De modo similar, querría ese hombre respetable lamentarse si hubiese alguien a quien dirigir sus quejas. Ciertamente hay diversos motivos que pueden inducir a una persona a plantear la cuestión de la existencia de Dios. El más profundo tal vez sea éste: poder dar gracias y poder vivir agradecido. No en balde la palabra «gracias» traduce la voz Eucharistía, según el culto cristiano. La alegría está asociada al agradecimiento. Puede haber satisfacción por algo bueno que nos ocurre, pero sólo hay alegría cuando es posible agradecer a alguien un don. En las cuestiones centrales del hombre y en las preguntas filosóficas que de manera sistemática se les plantea hay, como pasa en los procesos judiciales, una decisión acerca de quién ha de llevar la «carga de la prueba», es decir, quién es el que debe justificarse. Ante el persistente rumor sobre Dios, y ante la arrolladora mayoría de gente que lo escucha, parece lógico que soporte la carga de la prueba quien diga que tal rumor es infundado. Sobre todo, si buscamos huellas, siempre es más interesante el testimonio de quien encuentra algo que el de quien no ha hallado nada. El hecho de que haya alguien que nunca ha visto un cuervo blanco no prueba nada en contra de quien ha encontrado uno. Aquél no puede decir: «No hay cuervos blancos», por el hecho de que todavía no haya visto ninguno. Bien puede decir quien ha visto alguno que existen. «A Dios nadie le ha visto jamás», escribe el evangelista Juan. La cuestión es: ¿Ha dejado su firma más o menos implícita el director de la película en la que todos actuamos, de manera que si se quiere se la puede encontrar? La facultad que se emplea en la búsqueda humana de Dios es la razón. No hablo de la razón instrumental que, como dice Nietzsche, nos hace fieras hábiles, sino de la facultad en virtud de la cual el hombre trasciende su entorno y puede así ocuparse de la realidad; una capacidad que nos permite ver sobre el mar, allá lejos, un barco apenas perceptible en la línea del horizonte: en ese barco hay personas que nada tienen que ver con nosotros, y para quienes a su vez nosotros, siendo vistos por ellas, tampoco jugamos papel alguno. Creer que Dios existe significa creer que Él no es nuestra idea, sino más bien que nosotros somos idea suya. Significa aquello a lo que nos exhorta Jesús: cambio de perspectiva, conversión. Si Dios existe, entonces eso es lo más importante. Más importante que el hecho de que nosotros existamos. Ahora bien, poder reconocer la existencia de Dios es lo más característico de la dignidad humana y lo que distingue al hombre de todos los otros seres vivientes. Estamos ante la gran historia del esfuerzo humano por fundar sólidamente la convicción acerca de la existencia de Dios mediante la búsqueda de indicios racionales. Es raro que alguien llegue a creer en Dios merced a pruebas racionales, si bien esto también sucede a veces. Pero Pascal, con razón, hace decir a Dios: «Tú no me buscarías si no me hubieras encontrado ya». Los creyentes siempre han tratado de reforzar su intuitiva certidumbre por medio de argumentos racionales. Que las pruebas de la existencia de Dios, todas sin excepción, sean discutibles, no significa mucho. Si una decisión radical acerca de la orientación de nuestra vida dependiese de comprobaciones matemáticas, igualmente tales pruebas resultarían discutibles. Con todo, las pruebas de la existencia de Dios son argumentos ad hominem, esto es, presuponen siempre un determinado hombre y unos determinados supuestos dados. Leibniz, que sabía bien lo que es una prueba racional, escribe en una ocasión que todas las demostraciones son pruebas ad hominem. No existe ninguna demostración que no pueda ser referida a un receptor concreto, ni siquiera en matemática. El hecho de que los argumentos clásicos de la existencia de Dios desde Aristóteles hasta Descartes, Leibniz y Hegel aparenten haber perdido su fuerza probatoria tiene que ver con que todos ellos presuponen algo que admiten como sobrentendido, lo cual no resulta admisible, primeramente para Kant, pero sobre todo después para Nietzsche. La cuestión es: ¿Qué podemos y debemos suponer para encontrar razones que ilustren la creencia en la realidad de Dios? Volvamos brevemente a las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Las podemos distribuir en dos grupos: por un lado, el denominado argumento ontológico que san Anselmo de Canterbury ideó en el siglo XII y que fue rechazado por Tomás de Aquino y por Kant, si bien convenció a eminentes espíritus como Descartes, Leibniz y Hegel. El argumento anselmiano deduce la realidad de Dios de su mero concepto sin referirse a ningún mundo creado, ya que tal concepto entiende aquel Ser como algo más perfecto que lo cual nada puede pensarse. Con el pensamiento de tal Ser hemos hecho saltar, y sin embargo también trascender, la pura inmanencia de nuestro pensamiento, ya que según argumenta Anselmo, «un Dios verdadero lo sería porque Él es verdadero, y por tanto más grande y perfecto que un mero Dios pensado». En este sentido, tenemos que pensar a Dios, por así decirlo, como real per definitionem. Por el contrario, Tomás objeta que tampoco deja de ser puro pensamiento el pensar a Dios como algo más allá de nuestro pensar. De manera parecida argumenta Kant cuando escribe que la existencia no es un predicado real, un atributo o nota que pueda añadirse a otra nota. Por su parte, sigue habiendo en el siglo XX filósofos perspicaces que encuentra concluyente el argumento anselmiano y lo respaldan. Por otro lado están los argumentos de santo Tomás, las célebres cinco vías, que ahora no puedo presentar en detalle. Todas ellas parten de la existencia de un mundo en que se descubren las huellas del Creador. Traigo aquí solamente dos de esos argumentos. En primer lugar la llamada prueba de la contingencia, que discurre a partir del hecho de que ni las realidades ni los sucesos de este mundo, así como tampoco las leyes de la naturaleza, encierran necesidad intrínseca alguna. En efecto, todo podría ser de otro modo que como de hecho es. Ahora bien, lo casual sólo puede darse sobre el fondo de lo necesario. Por ello, en buena lógica, tiene que haber algo que sea por sí mismo. Y al ser que es por sí mismo intrínsecamente necesario lo denominamos Dios. La otra prueba ha sido siempre la más popular. Parte de la indudable existencia de procesos orientados hacia fines precisos, como el crecimiento de las plantas y los animales, o procesos que sólo pueden ser comprensibles por su finalidad. Así podemos comprender el vuelo de las aves migratorias hacia África en invierno sólo si sabemos que allí es donde encuentran su alimento. Pero, tal como afirma Tomás, esos pájaros no lo saben, y mucho menos conocen las plantas el plan que dirige su crecimiento. El fin no está encerrado en la flecha sino en la mente del arquero que la dirige. Para poder entender los procesos de la naturaleza orientados teleológicamente hay que referirlos a la acción providencial de un Creador que dirige las cosas hacia el bien que ha establecido para ellas, toda vez que sólo de manera consciente puede un fin, por así decirlo, operar hacia atrás, así como cabe poner en marcha y coordinar procesos causales cuando la conciencia del fin precede al proceso. La primera objeción contra las mencionadas pruebas de la existencia de Dios la formuló Kant con la tesis de que nuestra razón teórica y sus instrumentos constitutivos, las categorías, tan sólo son aptas para organizar los datos de nuestra experiencia sensible. En ese marco, también tiene la idea de Dios una función regulativa, de sistematización. Pero para la razón teórica vale la afirmación de Hume: We never do one step beyond ourselves («Nunca damos un paso más allá de nosotros mismos»). La razón no nos capacita para decir algo sobre la realidad misma, y por tanto, tampoco sobre Dios, pensado como algo más que mero pensamiento. Únicamente la razón práctica y sólo la experiencia actual de la conciencia nos lleva necesariamente a aceptar la existencia de un ser que reúne y garantiza ambas categorías absolutas, la del ser y la de la buena relación con los demás, lo que hace que el curso del mundo no conduzca ad absurdum a la buena voluntad. «Tuve que limitar la razón para hacer sitio a la fe», escribe Kant. Hegel había censurado esta autolimitadora concepción de la razón kantiana, que queda ceñida al entorno de las contemporáneas ciencias naturales, para las que Dios no puede ser objeto de estudio, tal como ya intenté mostrar en otra ocasión. Pero la crítica más decisiva la ha expuesto Nietzsche al plantear que el supuesto principal que ha de cuestionarse en todas las pruebas tradicionales de la existencia de Dios es el hecho de que éstas se basan en la inteligibilidad del mundo. Brevemente ha formulado Michel Foucault el pensamiento de Nietzsche: «No podemos creer que el mundo nos presenta una cara legible». Lo que cuestionó Nietzsche por principio fue la capacidad de la razón para llegar a la verdad, y con ello el pensamiento de algo así como la verdad en general. Precisamente este pensamiento tiene, según él, un condicionamiento teológico: el presupuesto de que Dios existe. Sólo si Dios existe puede haber algo distinto de las cosmovisiones subjetivas, algo así como «cosas en sí mismas», de las cuales también habló Kant. Se trataría de las cosas tal como Dios las ve. Si no existe la mirada de Dios, no habrá verdad alguna más allá de nuestras perspectivas subjetivas. Nietzsche habla de la fe de Platón, que es también la fe de los cristianos, la que predica que Dios es la verdad y que la verdad tiene carácter divino. Las pruebas de la existencia de Dios padecen, por tanto, todas ellas, del defecto que los lógicos denominan petitio principii, es decir, esas pruebas presuponen exactamente lo que quieren probar: Dios. ¿Es cierto esto? Sí y no. Desde el punto de vista teórico, no. A decir verdad, Tomás de Aquino nunca estableció en sus cinco vías ninguna tesis sobre la estructura lógica del mundo ni sobre la capacidad de verdad de la razón. Él las daba por supuesto. Que dicha suposición tiene en último término a Dios como causa, resulta para él algo ontológicamente claro. Por ello no entra aquí en una reflexión gnoseológica. En lo que atañe a la validez formal de los primeros principios de nuestro entendimiento, Tomás de Aquino argumenta sencillamente, como Aristóteles, per reductionem ad absurdum, es decir, mostrando la imposibilidad de la postura contraria. Quien niega la capacidad de la razón para conocer la verdad, quien niega la validez del principio de contradicción, no puede decir nada en absoluto. Ciertamente, incluso la tesis de que la verdad no existe supone al menos la verdad de esa tesis. De lo contrario caemos en el absurdo. Aquí Nietzsche plantea la siguiente objeción: ¿Quién puede decir entonces que no vivimos en el absurdo? Es verdad que así nos enredamos en contradicciones, pero es que eso es lo que en efecto ocurre. La desconfianza en la razón como capacidad de conocimiento en sí misma no se puede articular en forma lógica consistente. Así, dice, tenemos que aprender a vivir sin la verdad. Cuando la Ilustración hizo su trabajo se destruyó a sí misma, pues tal como Nietzsche escribe, «también nosotros, los ilustrados, nosotros, espíritus libres del siglo XIX, vivimos aún de la fe cristiana, que igualmente era la fe de Platón: que Dios es la verdad y que la verdad es algo divino». El resultado de la autodestrucción de la razón ilustrada se denomina nihilismo. Sin embargo, según Nietzsche, el nihilismo abre espacio libre para un nuevo mito. Mas esto tampoco puede afirmarse con fundamento, ya que no se puede hablar en absoluto de la verdad. La cuestión es únicamente con qué mentiras se puede vivir mejor. Una famosa pintada decía: «Dios ha muerto. Firmado: Nietzsche». Y debajo de esto alguien había escrito: «Nietzsche ha muerto. Firmado: Dios». No obstante, algo permanece de Nietzsche: la lucha contra el nihilismo banal de la sociedad de la diversión, la conciencia concreta y sin esperanza que está significada en la representación de que Dios no existe. Y lo que queda teóricamente es la comprensión de una interna conexión entre la fe en la existencia de Dios y el pensamiento de la verdad y de la capacidad humana de verdad. Estas dos convicciones se condicionan mutuamente. Cuando surge por primera vez el pensamiento de vivir en el absurdo, entonces la reductio ad absurdum de la teoría lógica ya no representa refutación alguna. Ya no podemos argumentar para demostrar la existencia de Dios apoyándonos en la capacidad humana de verdad, puesto que ese argumento tan sólo es seguro bajo la hipótesis de la existencia de Dios. Podemos entonces sostener ambas cosas sólo si se dan a la vez. No sabemos quiénes somos, si bien sabemos quién es Dios, pero no podemos saber nada de Dios si no queremos percibir su huella, que somos nosotros mismos, nosotros como personas, como seres finitos, pero también libres y capaces de conocer la verdad. El rastro de Dios en el mundo, por el que hemos de orientarnos, es el hombre, somos nosotros mismos. Ahora bien, esa huella tiene la particularidad de que ella misma es idéntica a quien la descubre, esto es, que no existe independientemente de él. Pero si nosotros, cayendo víctimas del cientifismo, ya no nos creemos ni tan sólo a nosotros mismos, ya no sabemos quiénes y qué somos, si nos dejamos persuadir de que únicamente somos máquinas para la perpetuación de nuestros genes, y si consideramos nuestra razón únicamente como un producto ajustado por la evolución lo que nada tiene que ver con la verdad y, en fin, si a ninguno nos asusta la propia contradicción de estas afirmaciones, entonces no podemos esperar que haya algo que pueda convencernos de la existencia de Dios. Como se ha dicho, esa huella de Dios que nosotros mismos somos no existe sin que nosotros lo queramos, si bien es cierto que, gracias a Dios, Dios existe, es perfecto e independiente de nosotros, de nuestro reconocimiento y de nuestra gratitud. Únicamente nosotros podemos anularnos a nosotros mismos. La noción de imagen de Dios en el hombre, que corrientemente se utiliza tan sólo como metáfora edificante, está ganando hoy un significado inopinadamente más preciso. Imagen de Dios quiere decir capacidad de verdad. Ahí el amor no es otra cosa que la verdad realizada. El amor ciertamente se puede traducir así: hacer real al otro para mí. Ningún concepto tiene un significado tan capital en el mensaje del Nuevo Testamento como el concepto de verdad: «Para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad», responde Cristo a la pregunta de Pilatos sobre si Él era rey. Esa respuesta se sitúa, hasta hoy, junto a la pregunta de Pilatos: «¿Qué es la verdad?». La personalidad del hombre se mantiene o se derrumba según su capacidad de conocer la verdad. Existen hoy biólogos, teóricos de la evolución y neurocientíficos que ponen en duda esta capacidad. Yo no puedo entrar ahora en este debate, pero sí quisiera decir algo al respecto: cualquier visión puramente espiritualista del hombre es hoy asumida por el naturalismo. Pero para el naturalismo, sin embargo, el conocimiento no constituye lo que por él se entiende normalmente. El conocimiento, según el naturalismo, no nos instruye sobre la realidad, sino que consiste en adaptaciones útiles para la supervivencia en el ambiente en que nos desenvolvemos. Pero ¿cómo podemos saber esto si nosotros no podemos saber nada? Que el hombre es única y exclusivamente un ser natural y que procede de una vida infrahumana, constituye una idea letal para la autocomprensión del ser humano a no ser que se admita que su propia naturaleza ha sido creada por Dios, y que su origen se debe a un proyecto divino. Para esto no es necesario entender el proceso evolutivo que, al igual que Darwin, prefiero entender de manera descendente como un proceso teleológico, es decir, en forma tal que no acontece en él novedad alguna. Lo que desde la perspectiva de las ciencias de la naturaleza se ve como casualidad puede igualmente ser una intervención divina, que para nosotros es reconocible como un proceso dirigido a un fin. Dios obra igualmente a través de la casualidad o sirviéndose de las leyes de la naturaleza. Los biólogos hablan de «fulguración» y «emergencia» con objeto de conjurar lingüísticamente lo inexplicable. Creer en Dios significa disponer de un nombre para esa irrupción de lo nuevo toda vez que en el fondo lo nuevo tan sólo se reduce a lo viejo; ese nombre es «creación». La capacidad de verdad sólo se entiende como creación. Quisiera acudir a un último ejemplo que justamente presupone la propia verdad de Dios, es decir, a una prueba sobre la existencia de Dios que, por así decirlo, es «resistente» a Nietzsche; precisamente a una prueba extraída de la gramática, y más en concreto del llamado futurum exactum. El futurum exactum el futuro segundo en nuestra mente está ligado necesariamente con el presente. Decir algo de una cosa es decir que se realiza ahora, y tiene el mismo significado que si se hubiera producido en el futuro. En este sentido, cada verdad es eterna. Que en la tarde del 6 de diciembre del 2004 se hubieran reunido numerosas personas en la Escuela Superior de Filosofía de Múnich para una conferencia sobre la racionalidad y la fe en Dios no sólo fue verdad aquella tarde, sino que siempre será verdad. Si hoy estamos aquí, mañana seguiremos habiendo estado aquí. Lo presente permanece siempre real como pasado del futuro presente. Pero, ¿con qué tipo de realidad? Podría decirse: está en las huellas mediante las cuales se produce esa influencia causal. Mas esas huellas se debilitarán progresivamente. Y huellas son solamente aquello que ellas han dejado tras sí mientras él mismo es recordado. En la medida en que el pasado sea recordado, no es difícil responder a la cuestión de qué tipo de ser tiene. Precisamente tiene su realidad en su ser recordado. Sin embargo, el recuerdo cesa en algún momento, y en algún momento puede que ya no haya hombres sobre la tierra. También la tierra desaparecerá al fin. Que a un pasado corresponda siempre un presente de ese pasado tendría que obligarnos a decir: con el presente consciente y el presente sólo es tal en tanto consciente desaparece también el pasado y el futurum exactum pierde su sentido. Pero eso no lo podemos pensar así exactamente. La frase: «En un futuro lejano ya no será verdad que nosotros estuvimos reunidos esta tarde», carece de sentido. Esto no puede ser pensado. En efecto, si anteriormente no hubiéramos estado aquí, entonces tampoco podríamos decir que ahora estamos realmente aquí, como consecuentemente afirma también el budismo. Si la realidad presente alguna vez no ha sido, entonces en modo alguno es real. Así pues, quien rechaza el futurum exactum también rechaza el presente. ¿De qué tipo es esa realidad del pasado, el eterno ser verdadero de cada verdad? La única respuesta posible se expresa así: Tenemos que pensar una conciencia en la que todo lo que sucede es asumido, una conciencia absoluta. Ninguna palabra habrá dejado de ser pronunciada alguna vez, ningún dolor no sufrido ni ninguna alegría no vivida. Lo contingente podría no haber ocurrido, pero si hay realidad entonces el futurum exactum no se puede obviar, y con él el postulado de un Dios real. «Yo temo escribía Nietzsche que no podremos escaparnos de Dios ya que todavía creemos en la gramática». Así pues, nosotros no podemos menos de creer en la gramática. También Nietzsche pudo escribir lo que escribió solamente porque lo que él quería decir lo confiaba a la gramática. ROBERT SPAEMANN