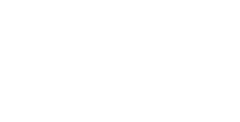Nueva Revista 084 > Humana Jerusalén
Humana Jerusalén
Jacques-Emmanuel Bernard
Reproducción del cuaderno de viaje de Jacques-Emmanuel Bernard en el que recuerda los años en los que vivió y trabajó en Jerusalén, una ciudad muy humana.
File: Humana Jerusalén.pdf
Archivos
Número
Referencia
Jacques-Emmanuel Bernard, “Humana Jerusalén,” accessed February 24, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/2854.
Dublin Core
Title
Humana Jerusalén
Subject
Jerusalén, lugar santo por tres religiones
Description
Reproducción del cuaderno de viaje de Jacques-Emmanuel Bernard en el que recuerda los años en los que vivió y trabajó en Jerusalén, una ciudad muy humana.
Creator
Jacques-Emmanuel Bernard
Source
Nueva Revista 084 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
NI CIELO NI INFIERNO Humana Jerusalén Un mosaico de pequeños detalles de la vida cotidiana, recogidos en las variadas situaciones que una ciudad abigarrada como Jerusalén ofrece al atento visitante y que abren, en medio de esas imágenes horribles a las que lamentablemente este emplazamiento nos tiene casi acostumbrados, perspectivas de consenso, de arreglos humanos, de esperanza: así saludaba Le Monde (04.07.02) el cuaderno de anotaciones de viaje que el latinista francés JacquesEmmanuel Bernard ha publicado, recordando los años que vivió y trabajó en aquella controvertida capital. Jerusalén, la que algunos vieron revelarse como una ciudad celestial; Jerusalén, la que otros tratan de convertir cada día en un infierno. Reivindicada como lugar santo por tres religiones, sus habitantes aún no se han puesto de acuerdo en dar culto a Dios y ser al mismo tiempo tolerantes con sus prójimos, con sus convecinos. Nos sonreimos a veces leyendo el texto del profesor Bernard, nos sorprendemos, nos vemos forzados a reflexionar sobre esta arcaica, nunca bien conocida y sobre todo humana, sin duda muy humana ciudad de Jerusalén. Fotografías: SANTIAGO HERNÁNDEZCARRILLO LOZANO Prólogo En Jerusalén, todo es bíblico, hasta el equipo nacional de baloncesto, conocido como el «Macabeo». La calle de los Profetas «¿Usted quién es??», pregunta a través de la verja del jardín un insulso hombrecillo de bigote negro, gatas tinas y mirada inexpresiva, «¡Oiga! Pero ¡si ha sido usted quien ha llamado a mí casa! ¿Quién diablos es usted?». «Yo, el encargado de la seguridad en la calle de los Profetas. Queremos saber si es usted amigo o enemigo». «Amigo o enemigo... Pero... ¡¿de quién?!». Al oírme mencionar la Universidad Hebrea, el encargado de la seguridad del barrio se siente confortado: «¿Hebrea?, ¿ha dicho Hebrea? Entonces está bien. Shaiom, sfiatóm*. El vigilante del museo Los habitantes del barrio son casi todos judíos; sus vecinos, casi todos árabes. El decano el más anciano es guardián de museo; propiamente no lo es, pero tiene la manía de acumular en su jardín todo lo que puede satisfacer su interés de coleccionista: planchas, cubetas, landos, botellas vacías, tubos, barrenas... Nadie recuerda haberle visto jamás en la calle sin alguna nueva adquisición en la mano: una caja, una tuerca, un neumático e infinitas cosas más. Siempre está en las obras de constucción al rebusco de objetos, a cada cual más heteróclito. Un día aparece remolcando una inmensa estructura metálica, que fácilmente medirá sus tres buenos metros. Se diría que es un andamio. Los vecinos chillan, protestando porque al pasar va arañando los coches. Debido al ruido que hace habitualmente al andar, ligeramente inclinado sobre las nuevas adquisiciones con las que marcha a enriquecer su museo, los niños le han apodado «Clic Clac». Cargado a tope con el botín, cuando se cruza con alguien en la calle no deja nunca de responder a su saludo con un gesto de la mano. Su rostro contrahecho, sus gruesas gafas de concha, sus mechones de pelo en las orejas, su eterno resto de cigarrillo apagado en la comisura de los labios, le dan un aire bonachón. Jamás se separa de su gorro desvaído, salvo el sábado, día de Shabbat, cuando hace gala de una hermosa kippa azul. Ese día, al regresar de la sinagoga, se sienta en una de las sillas de plástico del jardín y permanece en meditación frente a sus tesoros, colocados delante el libro y el cojín de Oraciones que usa. ¡De qué estarán llenas sus reflexiones sabáticas! La jornada de Moisés Entre John y Jack dos gemelos americanos, hijos de un empleado de Naciones Unidas y la prole de Moisés, las trifulcas son constantes. Moisés es un judío ultraortodoxo, harto despechado por no haber podido encontrar vivienda en el barrio tradicional de Mea Shearim. Debido al color de su sombrero, Jack y John han puesto a Moisés el sobrenombre de Black Kippa. El es más bien gruñón y no sonríe más que a sus hijos: Moisés (el mayor, como su papá), Gedeón, David, Jacob, Asher, Dov, Esther, Ruth, Debora, Sara y Samuel. Al regresar los niños del colé gio, se produce un estallido: «¡ima!», «¡ima!», «¡imal», gritan todos al tiempo. Tocada con su pañuelo, Ima se pasa el día sacándole brillo a la casa y fregando los platos. La jornada de Moisés padre está rematada por las oraciones en el umbral de la casa, bajo una fotografía de un rabino, su padre o su abuelo, sin duda. Tres veces al día acude a la sinagoga. Al regresar besa la mezzuza, pero nunca a «ima». También se le ve con frecuencia sobre el tejado, donde trabaja durante horas, Yahvé sabrá por qué, en torno al depósito de agua. El último personaje de esta familia es el coche; un deshecho que «Clic Clac» soñaría ver en su museo. Aunque no es más grande que un dos caballos, toda la familia se arroja a su interior cada mañana. Moisés mismo conduce a sus hijos al colegio. El viernes por la tarde, Moisés los descarga, junto con las provisiones para el fin de semana: cajones de frutas, panes, vituallas de todo tipo, acoplados quién sabe cómo en el maletero, entre dos carteras de colegial y una muñeca de trapo. Durante las vacaciones, los niños pasan allí el día, sobre la capota, en el maletero, al volante; lo machacan, lo abollan; las niñas juegan a cocinitas y a las muñecas, los niños simulan ataques. Los gritos y los insultos no han lugar a dudas: juegan a «judíos y árabes». Guerra de religión Cuchicheos justo debajo del balcón. Son John y Jack, los muchachos americanos, que traman algo. Súbitamente, se lanzan sobre sus bicicletas y proceden a asaltar el coche de los pequeños ultraortodoxos. En el interior del mismo, la insurrección es general: tan pronto gritan las niñas como los chicos replican, lanzando unos y otros a los atacantes todo lo que tienen a mano, llamándoles goyim, escupiéndoles. La gresca se convierte en guerra de religión. De repente, furibunda, aparece «ima», que se dispone a presentar sin miramientos sus quejas a los padres de las criaturas. Pero como ella sólo habla hebreo, la buena pareja de Kentucky no entiende palabra de la reprimenda de la urraca. En el mes de diciembre, el juego de los niños se ve truncado otra vez por John y Jack. Se escucha en la calle un agudo zumbido de motor. Se trata del regalo de Navidad de los gemelos, un coche teledirigido que estrenan en la calle. Los pequeños ultraortodoxos quedan petrificados. En su vida han visto semejante artefacto, ¡y sin cable! Su mirada deja entrever un repunte de envidia, mezclada con desconfianza; estos gemelos, sin duda, pertenecen a otro mundo. Más tarde, es otra vez un coche el que siembra la discordia, pero ahora uno de verdad. Una enorme limusina gris metalizado, rutilante, se detiene junto a su tartana, sin que ellos lo adviertan de inmediato. El espanto de los pequeños es total; quedan pasmados cuando el chófer, vestido todo de negro y con gafas de sol, sale para abrir la puerta al diplomático. Presas del pánico, los pequeños ultraortodoxos abandonan el coche, trastornados, por la puerta opuesta, y suben las escaleras de la casa uno tras otro, gritando: «ima», «ima», «ima». Se oyen un par de vueltas en el pestillo de la cerradura. Esta vez ima no interviene. Los gatos de Jerusalén Los gatos pululan por doquier. En Jerusalén son legión. No es infrecuente verlos por docenas alrededor de las basuras en los barrios residenciales, donde pueden comer hasta atiborrarse las veinticuatro horas del día. A los perros se les lleva siempre atados, salvo a «Moisés», un pequeño caniche horroroso al que sus dueños un matrimonio de jubilados han bautizado así porque, como le ocurrió a la hija del faraón, lo hallaron abandonado en una canasta de mimbre. Nehemías Nehemías, constructor y propietario de la mitad de las casas de la calle de los Profetas, es el señor indiscutible del barrio, Abu Tor. En verano se pasea con el torso desnudo, dejando al aire su prominente barriga, marcada con una enorme cicatriz que le dejó la guerra de 1967. Sus guedejas blancas, su barba, su corpulencia, le hacen semejante al Moisés de Miguel Ángel, aunque Nehemías parece menos noble, debido a sus toscas gafas de pasta. Sus enfados son temibles y su voz estentórea aterroriza a pequeños y a mayores; cierto que los muchachos le birlan a menudo los sacos de cemento o los ladrillos, almacenados en su garaje. Va siempre escoltado por dos acólitos, Ahmed y Mohamed, dos obreros palestinos con los que va de casa en casa reparando una puerta, instalando una cañería, repasando la pintura de una verja... Ahmed es tuerto, y Mohamed manco, los dos lesionados por accidentes de trabajo. Todas las mañanas, alrededor de la seis, se escucha la misma letanía: «¡Nehemías! ¡Nehemías!». «¡Ayoua!». Ahmed y Mohamed llaman al patrón, que responde con la afirmativa. A lo largo del día, la letanía vuelve a repetirse a intervalos regulares: «¡Nehemías!». «¡Ayoua!». «¡Nehemías!». «¡Ayoua!». Dicen que las sucesivas guerras han vuelto loco a Nehemías. Él se encierra a menudo en su refugio antinuclear, donde guarda todos sus utensilios, y allí pasa horas estudiando los planos de las casas en las que tiene prevista alguna reforma o ampliación. Una mañana de octubre lo hallamos en un estado de furor inimaginable; su barba tiembla y sus ojos estallan por detrás de los gruesos cristales de sus gafas. «¡Abraham, Isaac y Jacob! ¡Abraham, Isaac y Jacob!», vocifera. Sobresaltados, los americanos de Kentucky se preguntan si no estará padeciendo una suerte de delirio místico. Pero Nehemías se está refiriendo al equipo del Ayuntamiento que acaba de hacerle una visita de inspección sorpresa. «Han venido a verme esta mañana. ¡Abraham, Isaac y Jacob quieren que cierre el estudio de abajo! ¡Lo consideran ilegal, que no figura en el plano oficial! ¡Son unos gansters! ¡Capaces son de meterme en prisión! ¡Qué hacer! ¡A los Estados Unidos, emigraré a los Estados Unidos!». A punto estaba de reventar de rabia. En la oficina de correos Tan huraños como de costumbre, los clientes esperan en fila india a que llegue su turno. Uno de ellos se enfurece con una empleada, que no duda en contestarle en el mismo tono. Alguno de los presentes interviene, a ver quién da más. En la fila, un hombre con una gorra americana de visera amplia y una bolsa de tela en bandolera. Sus labios dibujan una amplia sonrisa, mientras rebusca dentro de la bolsa para sacar un globo de goma, que infla a pleno pulmón, formando una morcilla de un metro, que a continuación anuda con increíble destreza, hasta transformarla en un perrito, en una especie de Basset. El hombre se lo ofrece a un niño, que queda estupefacto, encantado con la adquisición. Algunas sonrisas se asoman a los rostros. El sale de la fila y vuelve a realizar la misma operación, a un ritmo endiablado. Esta vez se lo ofrece a una joven embarazada, y por tercera vez, la misma operación, y cada vez más rápido. La morcilla se transforma en un cisne de cuello largo, que entrega a una abuela que en esta ocasión, sin poder contenerse, revienta de risa. En la oficina de correos cunde la hilaridad por doquier. Incluso la empleada de correos y el judío ultraortodoxo, hasta ese momento serio como un papa, son presa de un ataque de risa inexorable. Una vez pagados sus sellos, el personaje con gorra hace dos o tres animales más de plástico, que deja sobre el mostrador: uno lo desliza por el hueco donde se depositan lo paquetes, otro por donde se habla en la ventanilla y el último lo coloca en la ranura del buzón, para a salir a continuación de la oficina de correos con toda naturalidad, canturreando para su coleto. El ulpán Muchos alumnos de los ulpanim maldicen al espíritu de Ben Yehuda ¡el padre del hebreo moderno!. ¡Jipan: esta palabra extraña, que suena a cuento de las mil y una noches, da nombre a una institución lingüística israelí que no tiene equivalente en parte alguna del mundo. Los alumnos se reúnen en un aula para aprender hebreo, siguiendo una pedagogía tan simple como eficaz: inmersión total e inmediata en la lengua. «Pero a pesar de todo, ¿no me va a explicar la regla gramatical en francés?». «¡Lo, lo, lo!». «¿Al menos, traducirme esta palabrita al inglés?». «¡Lo, lo, lo! ¡A kol be ivrit! (¡No, no, no! ¡Todo en hebreo!)». Horcas caudinas de la inmigración, hay ulpanes en cada rincón del país, con diferencias notables de un barrio o de una ciudad a otra, pero con idéntico funcionamiento. Los alumnos empiezan por el nivel aleph, con la esperanza de alcanzar, después de un recorrido de combatiente que puede durar varios años y en ocasiones hasta una vida, el nivel vav, el más alto, aunque sólo se trate de la sexta letra del alfabeto hebreo. En las conversaciones, este sistema monolítico da lugar a frases que el recién llegado no comprende: «Estoy en bet este año»; «¿Sabías que terminé dalet?»; «Cambié de ulpan, me he matriculado en Beit Anuar...». Siempre hay alguien que altera la pronunciación correcta de alguna palabra, como el consejero lingüístico del Consulado de Francia, que por miedo al ridículo, o por afectación, se afana, embutido en su traje gris, en nasalizar la última sílaba y pronunciar «ulpan» como lo hace cuando dice en francés: «éléphant». Uno de los ulpan más famosos es el de Hebrew Union College, cerca del King David. La arquitectura del lugar, los jardines, la vista inexpugnable sobre la ciudad vieja hacen más ameno el estudio austero Je esta lengua. Pasadas las primeras emociones y entretenimientos: lalenguadelaBiblia, la escritura de derecha a izquierda, la ausencia de vocales, CocaCola, Picasso o E1 ton John en caracteres hebreos, no hay que ser un gran lingüista para darse cuenta de que el hebreo no pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas. Hay que avanzar al tacto, a ciegas, sin ayuda de la comparación con el inglés o el alemán; sin el recurso a etimologías más familiares para nosotros. Nuestros profesores de hebreo han alabado la universalidad etimológica de ta lengua que enseñan, pero incluso para términos propios, como «sinagoga», se emplea otra palabra: beitbnesset, la casa de reunión. No será sino hasta pasado un buen tiempo que podamos enteramos de las palabras que el hebreo ha tomado prestadas de otras lenguas: tchequim, cartis, para ía actividad bancaria; democratsia, en la vida política; tiscretitu, para hablar de la policía secreta, o salat, maim mineralim, que emplearemos en el restaurante. Algunas onomatopeyas, que en un país así deberían hacer temblar, provocan hilaridad: la palabra «bomba», por ejemplo, se dice en hebreo petsatsa, como si de una marca de petardos de verbena se tratase. De manera subrepticia, las palabras hebreas se cuelan en las conversaciones del curso, sin que nos demos cuenta de su presencia, como lo más natural. Sólo un pobre quinto, un novato se habría quedado perplejo al oírnos decir que vivimos en rhejov Shimon, en el 10 bet o en la cuarta planta de un binian grande. Unidos a las palabras árabes, los hebraísmos acaban dando a luz una lengua franca propia de Jerusalén. Incluso los incondicionales del buen uso del hebreo, esos puristas que no sabemos si existen fuera de las gramáticas donde se les menciona, caen también: depende de la firmeza de sus principios, pero es sólo cuestión de tiempo. De un ulpan a otro, encontramos una población que presenta las mismas constantes, con escasas variantes. Judíos americanos, observantes o decadentes; rusos de la última oleada, estudiantes extranjeros, religiosos cristianos venidos a Tierra Santa para perfeccionar sus conocimientos bíblicos.Y los inclasificables, los hápax, estos personajes enigmáticos cuya relación con la Ciudad Santa no se adivina al primer golpe de vista. Elegantes y estiradas, algunas viejas damas no tienen esperanza de traspasar el cabo aleph, rabautizado en estas circunstancias como el «Cabo de Buena Esperanza». Inscritas a perpetuidad en el curso de principiantes, su lentitud en descifrar las palabras más elementales irritan al resto de sus compañeros. Pacientes, los profesores tratan a sus buenas camaradas con amabilidad, sabiéndo elogiarles cuando han podido descifrar al menos media frase sin interrupción, y pasar a continuación diplomáticamente a los otros estudiantes que se impacientan con el ritmo de la lección. Sucedió que ellas consiguieron pasar a bet para volver sin embargo a bajar a aleph, ya mediado el semestre siguiente. El caso de Yikito es desesperado. Este ingeniero de Taiwan ha tenido que dejar un trabajo prestigioso para seguir a su mujer a Eretz Israel, donde ésta ha decidido hacer su aliyah, la «subida a Israel». Como ella es de origen latinoamericano y no sabe palabra de inglés, Yikito se ha matriculado en el curso de hebreo intensivo; el poco español que chapurrea no le es de mucha utilidad en este país. Al principio, Yikito conoce momentos de alegría en el uipan. Se sienta siempre cerca de Ohona, una japonesa venida a Jerusalén para estudiar hebreo bíblico.Con esas risas estrepitosas características de los asiáticos, comparan los ideogramas que han dibujado para verificar si han comprendido correctamente el significado de las nuevas palabras. Cuando uno no comprende los ideogramas del otro, se dan explicaciones en inglés. Un día, unas alumnas se ponen a hablar con ellos durante el descanso. Ellas les enseñan su última adquisición, un diccionario electrónico último modelo made in Hong Kong. Ohona y Yikito aprovechan la ocasión para verificar el significado de una palabra. La neoyorquina teclea los caracteres hebreos y se troncha de risa cuando lee el resultado: ¡ «Cheet»! Yikito probablemente cometiera un error ortográfico al copiar la palabra en su cuaderno. Pero Yikito, a pesar de su vivacidad de espíritu, tiene un problema serio: no puede pronunciar el sonido «she», de capital importancia en hebreo. En lugar de «Shabatt», por ejemplo, pronuncia «Sabatt», repitiendo para quien quiera escucharle: «kasse li» (es difícil para mí), en lugar de «Kashe li». El profesor no sabe qué hacer con él. Sus interlocutores no comprenden nada de lo que dice. En todo caso se ríen, diciéndole: «¡Ah, ah, Yikito, el hebreo es chino!», que es la versión anglosajona de la expresión: It is greek to you! Pero él hace mucho tiempo que no se ríe de esta broma. Y su mujer tampoco. El pobre Yikito regresa a su país, tan solitario como Lucky Luke. Su vida aquí ha pendido de un hilo. Los profesores aprovechan las lecciones de hebreo para introducir a los alumnos en la cultura judía, en particular en el judaismo. Los nuevos inmigrantes pertenecen en su mayoría a una generación que no ha guardado con sus raíces culturales y religiosas sino un vínculo superficial. El ulpan es el principal órgano de integración de los olim jadashim, antes de que lleguen los años de servicio militar, verdadero crisol donde se forjará el futuro israelí, en plano de igualdad con los sabras. Ante la ignorancia de los alumnos en lo referente a las tradiciones o la cultura bíblica, los judíos religiosos se pasman. Vasyl, un joven ruso, va de sorpresa en sorpresa. Escucha asombrado, con ojos como platos, las explicaciones del profesor sobre las principales festividades hebreas: Rosh hashana, Shavuot, Sukkot, Pessaj... «Y durante las Navidades, ¿aquí qué se hace?». Cuando se entera de que Abraham fue el primer judío, no puede dar crédito a lo que escucha: «¡Qué! ¡No es Adán! ¿No era judío Adán? Pero entonces Adán, ¿qué era?». Se convierte en objeto privilegiado de atención del profesor, a quien divierte mucho su ingeniuidad. «Vasyl, ¿cuáles son las principales ciudades santas del judaismo?». «Eh... Jerusalén, Hebrón y eh...¡Nazaret!». El profesor grita: «¡Vasyl!, ¡Nazaret es de los cristianos!». «¿Ah, sí?». Todo confuso, Vasyl se queda decepcionado (Adán no era judío, Nazaret no es una ciudad santa). ¡Feliz Navidad, Vasyl! El peso de las palabras Divertirse uno probando los rudimentos de su árabe, no está exento de peligros, pues siempre acecha el peligro de confundirse con el hebreo. Cuando por descuido, acorralado en la parte trasera de un taxi colectivo árabe, Jean agradece al conductor que le devuelve el cambio diciendole «toda raba» en lugar de «shukran iktir», todos los pasajeros se vuelven hacia él: seis o siete cabezas cubiertas por los keffiehs escudriñan al intruso con una mirada glacial. En los Territorios, hay palabras que matan. Condolencias árabecristianas En el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, en una casa llena de recovecos, de imposible acceso sin un guía, abrazo a una pobre madre desconsolada. «Ajlan, Ajlan, gracias caballero por haber venido. Shukran, shukran iktir (gracias, muchas gracias)». Qué remedio tiene, así es la vida. Todavía no había cumplido veinte años...». En un francés aproximativo, me invita a pasar al cuarto de los hombres: «Toma, habibi, siéntate aquí, estarás bien». Las sillas están colocadas a lo largo de las paredes de la habitación rectangular. Casi todas están ocupadas por hombres silenciosos, de todas las edades. En la habitación contigua, decorada con un crucifijo, están las mujeres, conversando en voz baja, el rostro serio, vestidas de negro de pies a cabeza. Aquí no hay plañideras. Me siento entonces, sin saber si es conveniente o no dirigir la palabra a mis vecinos, a los que tengo en frente; sin saber tampoco cuánto tiempo será prudente quedarse aquí¿un cuarto de hora, media hora?. De vez en cuando, un hombre habla a su vecino, con brevedad, discretamente. Aquí, nada de palabras ni de salamalekums. Al cabo de una hora, me levanto por fin para despedirme, cuando una mujer viene y me trae un plato de arroz y ternera picada, generosamente cubierta de yogur, a la manera palestina. Ni la hora (las cuatro de la tarde), ni las circunstancias, son como para tener apetito. El rabino argentino «¡Tenemos una ley para cada cosa, Mister!: ¡We have a lau> for everything! Nosotros somos el pueblo de la Ley, cientos de leyes para todas las circunstancias de la vida. Somos afortunados. En caso de duda, consultamos nuestros libros. ¡Leyes maravillosas, afortunados que somos! El rabino argentino se hizo joyero a su llegada a Eretz Israel, porque la necesidad carece de ley (otra ley más). Me enseña los libros que ha colocado con esmero en una estantería, al fondo de su tienda: los volúmenes del Talmud, la Torah, los comentarios de Maimónides, clásicos de la espiritualidad judía... Entre cliente y cliente, el rabino argentino saca un volumen de su elección y retoma febrilmente la lectura. Yo le he sorprendido en varias ocasiones acurrucado detrás del escaparate, sentado en un taburete, tan bajo, que la cabeza sobresalía apenas del mostrador. «¡Shalom, rabbil». Se levanta de un brinco. «¡Ah eres tú, Mister! ¡Shalom, Shalom, adoni!». Su sonrisa infantil y su voz suave predisponen al buen humor. El rabino argentino habla perfectamente inglés; lo ha aprendido en Estados Unidos, en Nueva York, en un colegio hebreo de prestigio. Por eso, junto a los hispanismos, a menudo se le escapaban en hebreo vocablos ingleses, «para no renegar de mis orígenes», afirma. «Pero, rabbi, ¡sus orígenes están aquí!». «¡Eres very clever, Mister! ¡Very, very clever! Mis orígenes lejanos, por supuesto: ¡soy judío! Pero la Argentina ha sido mi país de adopción y el de los míos durante tantas y tantas generaciones. Y Nueva York, ¡la ciudad judía! Y el español, es una pequeña maravilla, una lengua de orfebre, un idioma muy delicado, como un pequeño colgante de mujer de oro finamente trabajado. Fíjate en este anillo, toca ahí: ¡es smooth, smooth, smooth! Así es el español, una lengua muy delicada». El rabino está a punto de dejar escapar una lágrima. Al oírme hablar de latín, hace una pequeña mueca de desagrado: «¿Quieres ser un clergy? ¿Estás seguro que eso tiene la suavidad del español? Bueno, si tú lo dices...». Y continúa: «Pero tienes razón, caríssimo, mi país es Eretz Israel. Y de todas maneras, somos el pueblo de lo universal». Me pregunta cómo quiero pagar, si en efectivo o con cheque. «Ya que la cotización del oro cambia de un día para otro, lo necesito saber de antemano, para ver si puedo cobrar el cheque en el banco antes de que cierren». «¡Su exilio en las antípodas del planeta no le han hecho perder el norte, rabbi!», le digo, riéndome. Su rostro infantil se ilumina con una sonrisa; hace un pequeño guiño de ojos que refleja su ingenua malicia. «Eres very clever, señor, very clever, palabra de rabbi». Nos damos un abrazo, es decir, nos estrechamos los brazos con fuerza, a la manera latinoamericana. Rabin asesinado Rabin jamás ha ocultado que estrechar la mano de Arafat ante las pantallas del mundo entero ha sido el gesto más difícil de su carrera. No ignora él, el héroe de 1967, que el hombre de la keffieh encarna a los ojos de sus compatriotas, como a los suyos propios también, al terrorista palestino, al sanguinario, la pesadilla de generaciones de israelíes. Pero, hecho pedazos, con el rostro impasible, algo incómodo por ese sol que proporciona una cohartada para su sonrisa crispada, con el sentimiento de lo ineluctable, estrecha con fuerza la mano del otro, del eterno enemigo. Hoy, una cuchilla afilada penetra por segunda vez en la carne viva de Israel: al final de la noche, en TelAviv, después de un mitin pacifista, un judío extremista asesina a Rabin, de dos tiros de pistola a quemarropa, por la espalda. Con letras grandes, como en los WANTED de los sheriffs americanos, el Jerusalem Pose titula en primera plana: «RABIN MURDERED». Hay velas encendidas en los cruces de las calles, por todas partes, como para impedir que este cartucho de tinta negra que se ha derramado sobre el país lo sumerja todo en tinieblas. En medio del espanto y las lágrimas de los israelíes, que pueden romper a llorar como niños, se producen reacciones amargas, con resabios de desesperación. En una empresa de ordenadores un joven informático teclea en letras luminosas sobre la pantalla gigante del hall de entrada: «RABIN HA SIDO ASESINADO. SINCERAMENTE HE INTENTADO SENTIR PENA Y TRISTEZA. PERO NO HE PODIDO. FIRMADO: NATHAN». El año pasado, mientras Nathan aparcaba su vehículo en el garaje, un palestino mató a su mujer y a su bebé con un cuchillo de cocina en el rellano de su apartamento, cuando acababan de descargar las provisiones y los pañales. Mar Yehuda Remolachas, repollos, pepinos, espárragos, plátanos, naranjas, aplastados, machacados, triturados, amputados, desdentados, descuartizados, desfigurados. El terrorista se ha hecho pedazos en pleno corazón del mercado de Mar Yehuda, en la hora de más afluencia del verano. Kashrut «La ley de la carne». Los diputados conservadores han modificado el texto que los laboristas habían sometido al pleno de la Knesset, cuatro años antes. A partir de ahora queda prohibido importar a Israel carne no kosher. Los jilonim protestan una vez más contra estas concesiones a los partidos religiosos. Adiós a los steak tartars y a los entrecotes sangrantes que sirven en los mejores restaurantes de Tel Aviv. La izquierda burguesa sale en ayuda de los grandes tocados de Israel, ironiza el partido Shas. «Pero eso hará aumentar la producción local», responden otros, «ya que la ley no prohibe expresamente la carne no kosher del país». Para la cría de cerdos, ilegal en tierra de Israel, hace tiempo que los kibbutzniks encontraron la solución: instalaron en los establos planchas de madera a varios centímetros del suelo, de manera que pudieron empezar a criar los animales impuros, que nunca tocarían tierra firme de Israel. A fin de cuentas, toda una exhibición en tierra firme. El zoco de los colegiales Los muchachos de la escuela se desperdigan por los zocos; las niñas visten blusa celeste a rayas, uniforme de las pequeñas alumnas árabes de Jerusalén y de los Territorios. Para ellos, el laberinto de la ciudad vieja no tiene secretos, aquí han nacido. Oímos carcajadas. Unos chavales han gastado seguramente una barrabasada a algún comerciante: dos muchachos se esconden detrás de una valla carcomida. Mientras se alejan reculando, a punto están de ser arrollados por un tractor que ocupa las tres cuartas partes del callejón. Lejos de todo planteamiento del conductor disminuir la velocidad de su vehículo: tiene superioridad sobre los peatones, toca el claxon y circula a todo gas, como un orgulloso beduino sobre su montura, a quien importa muy poco la infantería. Los mercados árabes parecen expresamente creados para los niños. Cada casa tiene sus enigmas, sus escondrijos. ¿A dónde llevan las escaleras de caracol?, ¿y las puertas de madera que se abren hacia la parte secreta de la casbah? Pegado por todas partes, el póster con una serie de las más hermosas puertas de la ciudad vieja da al traste un nuevo descubrimiento. . Vistos desde los tejados, los zocos apenas se adivinan bajo las cubiertas de uralita. Pero cuando, a través de una abertura, vislumbramos lo que sucede allí abajo, surge un tropel indescriptible, riada humana en movimiento perpetuo, el zoco, como si se tratara del viento jamsín soplando en el desierto. El Oriente vierte sus mercancías en los puestos: especias, frutos secos, azafrán, tejidos, brocados mezclados con subproductos de la sociedad industrial moderna, como plexiglás, pastillas de jabón, jeans, teeshirts, baratijas de plástico. Y los impresentables souvenirs: kippas de terciopelo bordadas en plata, estrellas de David, candelabros de siete brazos, madonas con lucecitas intermitentes... Los mocosos salen ganando aquí. Jamás un niño podría haber soñado comercios como éstos: tenderetes con toneladas de dulces apilados unos sobre otros, de formas y colores imposibles de enumerar. El tendero no deja marchar a ningún cliente que haya entrado hasta allí por curiosidad: «Calidad garantizada, ¿cuántos kilos se lleva?». Y muestra las inmensas canastas rebosantes de lukums rojos, amarillos, con pistachos, con nueces machacadas, frutas confitadas, bizcochos con chocolate, pasta de almendra verde, rosa, blanca, pastas de frutas, rosetones del desierto, cactus confitados, turrones, almendras garrapiñadas... Tantur Dos horas de lectura poética a la sombra de un matorral esmirriado a la altura de Tantur, cerca del marson, el puesto de control. Es un desfile constante de obreros clandestinos que atraviesan ilegalmente cada día la frontera de los Territorios, para trabajar en Israel. Dos horas en una jornada de trabajo de diez. ¿Cuántos árabes van desfilando así, a paso rápido, bajo un sol de justicia, a lo largo de horas, de días, de años? Algunos saltan a pies juntillas, como colegiales, para franquear el muro del parque de Tantur; otros, menos ágiles por la edad, dan un rodeo por los senderos abiertos en las áridas vaguadas, cerca de Har Homa, que acaba de ser desfigurada por los bulldozers. De este lado de los Territorios, por la noche, los taxis estacionan en fila india. En los arcenes de los caminos polvorientos, los viejos autos abollados, entre los que hay modelos extraordinarios de antiguos Citroéns y Peugeots, esperan a sus más «pudientes» propietarios. Demasiado jóvenes para ir a las obras de construcción, los niños intentan vender a los automovilistas productos baratos, paquetes de kleenex, «relojes suizos a un dolar», bombones... Los soldados israelíes hacen la vista gorda ante este inmenso desfile humano, teóricamente un género nuevo que viene a desplegarse por el desierto en busca de un jornal. A dos pasos del sendero de los clandestinos, un obrero palestino de edad madura que corría a toda mecha en dirección a Belén, no darda en ser atrapado por dos soldados jóvenes del Tsahal. Uno de ellos le propina un puñetazo, mientras el otro le encañona. Interpelado en el puesto fronterizo, probablemente intentó escapar aprovechando que los soldados le dieron fa espalda. El joven soldado, que no debía tener ni veinte años, grita más de lo necesario, maltratando al árabe. Después, harto del silencio del obrero, que ni rechista, toma su ametralladora, le apunta en la frente, inclina su cabeza sobre e! anua, como queriendo tirar al blanco a quemarropa y se pone a gritar todavía más fuerte. Al árabe, con la cara congestionada, le caen los gotarrones de sudor sobre la fuiffieh ensuciada, mientras mira fijamente el bosquecillo en sombra en el que yo, leyendo a Mallarmé, hago un pobre papel. Entonces, los soldados empujan al árabe, obligándole a marchar dos metros por delante de ellos en dirección al mflrson. Cuando hubieron pasado los matorrales, uno de los soldados se da la vuelta, me observa, hace parar la marcha durante unos segundos... La troika retoma el paso a través del accidentado terreno. El conductor árabe y el conductor judío Por una vez, el autobús palestino marcha a buen ritmo. Pero en el cruce de Talpiot todo se echa a perder. No ha habido suerte. El conductor se niega a ceder el paso a otro autobús, éste, uno israelí. Se trata de un vehículo privado, de color amarillo, tamaño medio, sucio a más no poder. Enfurecido, el autobusero israelí se lanza a toda mecha, su vehículo alcanza al nuestro, lo adelanta, se atraviesa en el camino y nos obliga a detener la marcha. Profiriendo insultos, el conductor árabe se levanta sin vacilar de su asiento y hace señas a los pasajeros para que le acompañen. Algunos brazos fuertes le obedecen. ¡Alerta máxima! El conductor judío, un religioso ultraortodoxo en mangas de camisa, pequeño y corpulento, ha descendido también. Conduce un transporte escolar cargado de alumnos con tirabuzones. No menos estupefactos que los adultos, los pálidos niños observan la escena a través de las ventanillas. Enérgica discusión. Al fin, cada uno sigue su camino tranquilamente, réfunfuñando. JACQUESEMMANUEL BERNARD © JacquesEmmanuel Bernard, 2002 De la edición original: Jérusalem, mifigue, miraisin © Editions de lAube, París 2002 De la traducción al castellano: © Santiago HernándezCarrillo Lozano, 2002 De las fotografías incluidas en esta edición: © Santiago HernándezCarrillo Lozano, 2002 NOTA I Del hebreo Tzabar Tzabarim: fruto del cactus de berbería, es decir, «higo chumbo». Se utiliza para nombrar a los israelíes nacidos en Israel, que son ásperos y pinchan por fuera pero dulces por dentro, una vez se llega a conocerlos. (N. del Tr.).