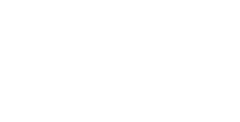Nueva Revista 083 > Apuntes para una historia política de las Autonomías
Apuntes para una historia política de las Autonomías
Antonio Fontán
Ensayo histórico e institucional de lo que se considera uno de los éxitos clave de la Transición a la democracia de la nación española. En este periodo constitucional se hizo la operación política de diseñar y activar una nueva organización territorial del Estado con la creación de las comunidades autónomas.
File: Apuntes para una historia política de las Autonomías.pdf
Número
Referencia
Antonio Fontán, “Apuntes para una historia política de las Autonomías,” accessed March 14, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/2834.
Dublin Core
Title
Apuntes para una historia política de las Autonomías
Subject
Claves de la transición
Description
Ensayo histórico e institucional de lo que se considera uno de los éxitos clave de la Transición a la democracia de la nación española. En este periodo constitucional se hizo la operación política de diseñar y activar una nueva organización territorial del Estado con la creación de las comunidades autónomas.
Creator
Antonio Fontán
Source
Nueva Revista 083 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
CLAVES DE LA TRANSICIÓN (I) Apuntes para una historia política de las Autonomías Desde que quedara diseñado en la Constitución española de 1978, y puesto progresivamente en práctica en los más de veinte años transcurridos desde entonces, el de las regiones autónomas ha demostrado ser solvente como modelo de organización territorial del Estado español. En las páginas que siguen, Antonio Fontán ensaya una explicación histórica e institucional de lo que se considera ya uno de los éxitos clave de la Transición a la democracia de la nación española. l proceso de transformación política del Estado español y de su orgaEnización territorial se inicia con el discurso del Rey de 22 de noviembre de 1975 y culmina con la aprobación por las Cortes Generales de los cuatro últimos Estatutos de comunidades autónomas (Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León), promulgados el 25 de febrero de 198.3. Un septenio de reformas fundamentales, pues, en el que cabe distinguir tres etapas de desigual duración, cada una de las cuales se articuló, a su vez, en varios tramos o momentos muy precisos. Es como un drama histórico en tres actos, con final feliz. El primero de estos tiempos, de corta duración, tuvo como protagonista a Don Juan Carlos, al que dieron la réplica con su aplauso o con su aceptación instituciones y pueblo, más su padre, el Conde de Barcelona, cabeza de la Dinastía histórica. El asentimiento de Don Juan le fue explícitamente transmitido al nuevo Rey desde los primeros días, y se ratiEn aquellas difíciles jornadas, ficó ceremonialmente cuando ya Don Juan Carlos realizó arriesestaban convocadas las elecciones gadamente, en primera persoque entregarían el ejercicio del poder na y bajo su exclusiva responpolítico y de la soberanía nacional a los parlamentarios que eligieran sabilidad, varios actos de induentre todos los españoles. dable trascendencia política e En aquellas difíciles jornadas, histórica Don Juan Carlos realizó arriesgadamente, en primera persona y bajo su exclusiva responsabilidad, varios actos de indudable trascendencia política e histórica. Siendo todavía Príncipe y Jefe de Estado en funciones, con su famoso viaje al Sahara Occidental, recondujo la más grave crisis internacional de España en esos días, cuando con la «marcha verde» y el oportunismo de nuestros vecinos del sur, nuestra patria estuvo al borde de una nueva guerra de África, que probablemente habría sido lo peor que nos podía ocurrir en unas circunstancias políticas tan delicadas como las de entonces. También en esas críticas semanas, Don Juan Carlos se reunió con los altos mandos militares del Estado, sin que estuviera presente el Presidente del Gobierno. Este presentó la dimisión y desconvocó el Consejo de Ministros que se debía celebrar el viernes siguiente. El Príncipe y Jefe de Estado en funciones, por medio de una personalidad de su Casa, pidió al presidente que retirara su dimisión. Pero al mismo tiempo ordenó al vicepresidente primero que celebrara el Consejo tal como estaba previsto. El jefe del Gobierno accedió a la petición de Don Juan Carlos y presidió la reunión habitual de sus ministros. Seguidamente, al asumir la corona, Don Juan Carlos declaró ante las instituciones del Estado que lo que él ofrecía era ser el rey de todos los españoles. Lo cual significaba la promesa de empeñarse en restablecer la concordia nacional y comprometerse a presidirla. Dos días después, altos dignatarios de casi todo el mundo le acompañaban en la solemne celebración de la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. La presencia de jefes de Estado y destacados miembros de las Casas Reales de los países europeos y árabes, del vicepresidente de los Estados Unidos, de presidentes y ministros de diversos Gobiernos y otras embajadas extraordinarias para este acontecimiento, ponía de manifiesto el crédito político que se abría a la restaurada monarquía española en las principales naciones democráticas de todo el mundo y en otras también importantes, aunque de diferente cultura. Todo eso ocurría antes de que se cumplieran dos meses de las generalizadas protestas internacionales por las condenas a muerte y ejecución de cinco activistas de ETA y del FRAP, responsables de asesinatos de miembros de la policía. El Rey también hizo política, porque en aquel momento la Corona no se podía quedar encerrada en la rigurosa práctica del principio de que en las monarquías modernas «los Reyes reinan pero no gobiernan». Don Juan Carlos, en aquel trance, tenía que ser un político profesional y casi diría yo un político de partido, un político del menos partidista de los partidos posibles, que era el de España y el de la democracia. Los Reyes recorrieron España de puntaa cabo recibiendo aplausos, pero sobre todo despertando simpatías y generando confianza. Don Juan Carlos, además, mantuvo un asiduo contacto, tan discreto como eficaz, con las realidades emergentes de la vida política española y con las personas, grupos y movimientos que pugnaban por asomar a la superficie, sin que la Corona excluyera a los de antes ni cerrara el paso a los que aparecían entonces. Hay que mencionar por su especial alcance la acción exterior del Monarca, con sus viajes fuera de España, y muy señaladamente con la visita de Estado a Norteamérica y su asidua presencia en los medios de comunicación internacionales. Fueron docenas los periodistas y comunicadores de prestigio y con audiencia en los más diversos países, como también los parlamentarios y políticos no sólo los jefes de Estado y de Gobierno de las democracias, los que se entrevistaron con él. UN REY DE TODOS LOS ESPAÑOLES La frase de Don Juan Carlos que proclamaba su propósito de ser el Rey de todos los españoles, había sido empleada un siglo antes por el artífice de la Restauración de Alfonso XII, don Antonio Cánovas del Castillo. No creo que Don Juan Carlos ni sus asesores tuvieran en la mente este precedente, que probablemente ni siquiera conocían. Cánovas, presidente del Consejo de Ministros de la anterior Restauración, la había acuñado en un debate del Senado, manifestando que él no había sido encargado de traer un rey de este partido o del otro, sino uno que lo fuera de todos los españoles. Ha sido el distinguido historiador de la España contemporánea, Carlos Seco Serrano, el primero que recordó esa definición política de Cánovas al cabo de más de cien años de que fuera pronunciada, y la aplicó a los conceptos inspiradores de la monarquía de Don Juan Carlos. En tiempos de Cánovas, todos los españoles los españoles políticos, quiero decir eran los alfonsinos y los no alfonsinos, los republicanos del 73 y sus oponentes, los amadeístas del 71, los sublevados de la Gloriosa del 68 y los que en esa ocasión se mantuvieron leales a la Reina, los carlistas de dos guerras (una de ellas todavía en curso) y hasta los militantes de los grupos y sectores revolucionarios de la época. Un siglo después, la expresión «todos los españoles» del discurso de Don Juan Carlos comprendía, en un sentido político, a los monárquicos y a los que no lo eran, a antifranquistas y franquistas, a nacionales y republicanos de la guerra civil y a sus herederos y sucesores ideológicos y políticos, a derechas e izquierdas, liberales, conservadores, socialistas, etc. Pero asimismo, de un modo particular, junto a los patriotas españoles de todos los partidos, a los nacionalistas catalanes y vascos también otros, como los gallegos, incluso a aquellos que, en el seno de sus partidos o movimientos nacionalistas, anteponían su propia identidad regional a la general de España y hasta a los que se declaraban independentistas. La monarquía democrática que postulaba el titular de la Corona no excluía a nadie. El Rey no tardó en ganarse el respeto y la confianza de los españoles con sus firmes e inequívocas actuaciones, como quedó de manifiesto en sus apariciones públicas y en sus viajes por toda la nación. Él fue el sembrador de la concordia entre los españoles y alcanzó un más que notable prestigio internacional. En este primer periodo de la Transición, el Gobierno, presidido por Arias Navarro y compuesto por ministros en su mayoría nuevos y partidarios de la necesidad y de la urgencia de una transición, se esforzó en promoverla, aunque los avances fueron exiguos. El más llamativo fue la aprobación de una nueva Ley de Partidos Políticos, que defendió el entonces ministro Adolfo Suárez ante las Cortes españolas, que eran las del régimen anterior. Adolfo Suárez, ministro del Gobierno Arias, ganó también una difícil votación en el «Consejo Nacional del Movimiento», principal institución ideológica y política del régimen anterior. Al elegirle a él, el ministro de los partidos políticos, para cubrir una vacante, los «consejeros» aceptaban la necesidad de un cambio radical en el que el partido único, el llamado «Movimiento», antigua «Falange», habría de desaparecer. Además de las acciones terroristas, principalmente de ETA, no faltaron problemas políticos y sociales que en algunos casos dieron lugar a graves disturbios. Entre ellos los sucesos de Vitoria, con varios muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Suárez en esos días estaba encargado del ministerio del Interior, que entonces todavía se llamaba de Gobernación. Su firme y prudente intervención consiguió restablecer la situación. A pesar del impulso del Rey y de la voluntad reformista de parte de los ministros, el proceso de cambio político en que la Corona estaba empeñada no avanzaba al ritmo que necesitaba España. En la prensa nacional y en la extranjera se reflejaba claramente un creciente malestar ante el riesgo de inmovilismo. Particularmente representativa de esta situación fue una crónica publicada en Newsweek por el destacado comentarista internacional Arnaud de Borchgrave. Este periodista norteamericano, de aristocrática familia belga, publicó en el conocido semanario una crónica bien documentada e intencionada, en que se traslucía la insatisfacción del monarca con la inmovilidad política a que la gestión de la presidencia del Gobierno conducía al país. Ese artículo fue interpretado dentro y fuera de España como una versión del pensamiento de Don Juan Carlos. El estancamiento duró todavía casi dos meses, pero el 28 de junio el Rey pidió su dimisión al presidente e inició los trámites legales para sustituirlo. Con habilidad y decisión, Don Juan Carlos hizo que el «Consejo del Reino» incluyera el nombre de Suárez en la terna que esta institución debía presentarle para que eligiera jefe del Gobierno. Es más que verosímil que los tres aciertos de Suárez (Ley de partidos, elección en el Consejo Nacional e intervención en los sucesos de Vitoria) confirmaran al Rey en la idea, que él probablemente acariciaba desde antes, de que Suárez era el político del momento. PERIODO TRANSITORIO La segunda etapa de la transición Y PERIODO CONSTITUCIONAL se extiende entre el 4 de julio de 1976, cuando comienza el primer Gobierno de Suárez, y las elecciones democráticas de junio de 1977. En esos once meses se ultimó el proceso de amnistía, desapareció hasta la sombra de que pudiera haber presos políticos, se reconocieron los partidos y se acabaron los exilios: ni exiliados forzosos ni esos otros que todavía conservaban alguna especie de reparos para reintegrarse a la vida española. También se elaboró y promulgó la Ley para la Reforma Política, que era como un esbozo procedimental de «Constitución» democrática; se autorizaron y formaron los partidos políticos y se convocaron y realizaron unas elecciones generales de sufragio universal para el nuevo Parlamento. En ellas, todos los españoles pudieron votar y todos partidos, coaliciones, asociaciones de electores podían presentar candidaturas. En este segundo acto de la transición entran en escena los parlamentarios del 77. Eran el clímax o la culminación de esa etapa de la transición política, pero antes se siguieron dos episodios importantes, sin los cuales difícilmente se hubiera logrado lo que ha venido después. El mérito principal fue del presidente Suárez y del primero de sus Gobiernos. Esos hechos fueron la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum nacional el 15 de diciembre del 76, y el reconocimiento de todos los partidos para que pudieran acudir a las elecciones del 77. La Ley para la Reforma Política, fue sometida a referéndum de la ciudadanía por la autoridad del Rey. Aquel plebiscito tuvo la particularidad de que en él votaron los Reyes, cosa que no volvería a suceder hasta el refeEn este segundo acto de la réndum de la Constitución. El texto Transición entran en escena los de la Ley apenas llenaba página y parlamentarios del 77. Eran el media del Boletín Oficial del Estado climax o la culminación de esa del 3 de enero de 1977. Pero encerraba en escuetas frases, con brevitas etapa de la transición política, imperatoria, la almendra de los prinpero antes se siguieron dos cipales capítulos de las partes dogepisodios importantes, sin los mática y orgánica de lo que sería la Constitución de diciembre del 78. cuales difícilmente se hubiera Su artículo primero contiene unas logrado lo que ha venido descuantas definiciones en las que se afirpués: la Ley para la Reforma ma que España es una democracia, Política, aprobada en referénque la supremacía corresponde a la Ley, que ésta es expresión de la volundum nacional el 15 de diciemtad del pueblo, que este pueblo es bre del 76, y el reconocimiento soberano y que los derechos fundade todos los partidos para que mentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del pudieran acudir a las eleccioEstado. nes del 77 A la sección orgánica corresponden otros preceptos redactados con la misma escueta sobriedad: que las leyes las hacen las Cortes, que el Rey las sanciona y promulga, que el parlamento es bicameral, que los diputados se elegirán por sufragio universal y los senadores por análogo procedimiento, en representación de las entidades territoriales. El segundo episodio previo a la convocatoria de elecciones generales conforme a esa Ley para la Reforma Política fue la adopción, por el Gobierno Suárez, de las resoluciones políticas y legales necesarias para que todos los españoles y todos los partidos sin excepción pudieran votar y todos también pudieran presentar candidaturas, aunque fueran ciudadanos o partidos de nombre y observancia comunista. Una parcial modificación de los estatutos del Partido Comunista Español permitió que el Gobierno lo legalizara, disponiendo su inclusión en el RegisEn ese periodo constitucional tro Oficial, con lo que podría prese hizo, entre otras muchas sentar candidaturas a las elecciones. cosas, la trascendente operaPor fin, al final de ese segundo acto o periodo de la transición se llega ción política de diseñar y actial Parlamento. Empiezan el tiempo y var una nueva organización las responsabilidades de los parlaterritorial del Estado con la crementarios: desde los españoles y espaación de las comunidades autóñolas que integraron aquellas primeras Cortes Generales hasta sus nomas. Para entender el alcanactuales continuadores de un cuarce de esta reforma, es preciso to de siglo después, más los de las referirse brevemente a sus preotras seis legislaturas que mediaron entre la constituyente y la actual. cedentes legislativos en la n Después de las elecciones de República. junio de 1977 se iniciaba el tercero de los periodos de ese laborioso y fecundo proceso de la transición política española, el «constitucional», que se desarrolla a lo largo de dos parlamentos sucesivos, el Constituyente (19771979) y la llamada Primera Legislatura (19791982). El periodo «constitucional» es el del «consenso» de los principales partidos en asuntos básicos de Estado. Se elaboró y aprobó la Constitución, se desarrolló la vida parlamentaria con gobierno y oposición, debates y competencia de partidos y reinaron las libertades públicas, sin reservas ni limitaciones. Hubo problemas, desórdenes y actos terroristas (ETA, GRAPO y algún residuo de otros grupos, y motines en las cárceles) más el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Pero el Estado se mantuvo firme, sin ninguna clase de vuelta atrás. En ese periodo constitucional se hizo, entre otras muchas cosas, la trascendente operación política de diseñar y activar una nueva organización territorial del Estado con la creación de las comunidades autónomas. Para entender el alcance de esta reforma, es preciso referirse brevemente a sus precedentes legislativos en la II República. LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Y LA DEL 78 El antecedente constitucional más próximo del Título Octavo, y disposiciones concordantes de la actual Carta Magna española, se encuentra en la Constitución republicana de 1931. Los artículos 8 y 11 de la Constitución de la II República vienen a decir lo mismo que los que llevan los números 2,137 y 143 de la de 1978. En la del 31 (art. 8) se lee que el «Estado estará integrado por municipios, mancomunidades de provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía». El 2 de 1978 dice que «la Constitución garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades (palabra nueva) y regiones que la integran». Y el texto del 137 de la misma Constitución es el siguiente: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Los artículos 11 de 1931 y 143 de 1978 se parecen todavía más el uno al otro. «Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes escribieron los constituyentes republicanos del 31 y casi repitieron los del 78 acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo políticoadministrativo dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el artículo 12». (Ese artículo 12 de 1931, meramente procedimental, decía que habían de hacer la propuesta «la mayoría de los ayuntamientos de la posible región o por lo menos los de aquellos municipios que comprendiesen las dos terceras partes del censo electoral», que tendrían que aceptarla las dos terceras partes de los electores inscritos en el censo y, finalmente, que habría de ser aprobada por las Cortes). ¿Cuáles fueron las razones políticas que determinaron la voluntad regionalizadora de los constituyentes republicanos de 1931? En aquel momento político y en los particulares condicionamientos de la mayoría de republicanos y socialistas de aquel Parlamento, convergían tres condicionantes: 1) Unas realidades históricas, culturales e ideológicas específicas y una demanda social que se hallaban vivas en determinadas regiones españolas (Cataluña, País Vasco, quizá también, aunque menos, en Galicia). 2) Los compromisos políticos adquiridos por los principales dirigentes republicanos de aquella mayoría en el llamado pacto de San Sebastián. 3) El hecho parlamentario de la presencia en el Congreso de los Diputados de partidos o agrupaciones de signo nacionalista, que en buena parte se integraban en la mayoría republicanosocialista y estuvieron presentes en los Consejos de Ministros. Estos elementos concurrían de una forma especialmente acusada en Cataluña, donde el nacionalismo era una fuerza política, si no mayoritaria sí muy importante y electoralmente decisiva. (Quizá en vez de «el nacionalismo» habría que decir «los nacionalismos» que, aunque eran varios y diversos, coincidían en perseguir alguna forma de autogobierno). REPUBLICANISMO CATALÁN DEL 31 Un golpe de mano de los sectores de izquierda del nacionalismo catalán, que empezaron a llamarse Esquerra Republicana de Cataluña, había dado lugar a una situación revolucionaria y de desobediencia civil en el momento de la implantación de la República, el 14 de abril de 1931. El antiguo coronel del Ejército español, Frángese Maciá, reconocido líder del más radical nacionalismo catalán de entonces, se había apresurado a instalarse en un edificio oficial y proclamar desde la balconada el establecimiento de «la República catalana» dentro del Estado federal español (que no existía). El Gobierno provisional de la República hubo de enviar a Cataluña una comisión de los recién nombrados ministros para negociar con Maciá y su gente, y buscar una salida a la situación. (El Gobierno provisional de la República se componía de republicanos y socialistas de partidos o proyectos de partido de vocación nacional, más un nacionalista de Acció Catalana, Luis Nicolau dOlwer, que era un destacado historiador y humanista). Formaron la «comisión» el socialista y ministro de Justicia Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho Político, y el radicalsocialista catalán y ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo. Cuentan las historias, aunque no estoy seguro de que conste documentadamente para la «Historia», que los que habían proclamado la Repú blica catalana se mostraban intransigentes y, como se diría hoy, «maxi malistas». Sólo cedieron cuando los representantes del Gobierno de Madrid amenazaron a Maciá y su equipo con retirar de Cataluña la Guardia Civil, si no se avenían a un acuerdo que respetara la autoridad del Gobierno provisional de la República. Lo que cuentan esas historias es que el ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, en una conversación telefónica, recomendó a De los Ríos que así se lo dijera tajantemente a sus interlocutores catalanistas: «Fernando, dígales usted, que si no aceptan nos traemos la Guardia Civil». Bien sabían ellos, pensaría Prieto, que la Guardia Civil era la única fuerza de policía capaz de responder del orden público en la más agitada y revuelta región del territorio nacional que era entonces Cataluña, y sobre todo Barcelona. El segundo de los condicionamientos que llevaron a los Constituyentes del 31a diseñar esa posible estructura de un Estado regional o regionalizado era el llamado pacto de San Sebastián. En esa ciudad, dirigentes republicanos y socialistas, reunidos con representantes de los partidos y entidades catalanistas, habían acordado que la república, sin llegar a ser federal (un proyecto político y un nombre que habían fracasado en 1873), daría entrada legal en su seno a las pretensiones del más amplio autogobierno regional de Cataluña. Por último, en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, obtuvieron escaños en Cataluña y en el País Vasco políticos nacionalistas que no dejaban de aspirar a una utópica soberanía, y que exigían para sus regiones la más amplia autonomía. El más numeroso de esos grupos parlamentarios era el de los nacionalistas catalanes de la Esquerra. En sus planteamientos ideológicos coincidían con las afirmaciones republicanas y de izquierda de los partidos de esa significación del arco parlamentario. Pero eran una minoría propia, que llevaba como primer punto de su programa político la definición nacionalista de Cataluña en términos mucho más intransigentes que otros partidos políticos de la misma región y que las fuerzas sociales de centro y derecha que formaban la Lliga regionalista, o la apoyaban. Esquerra estaba asociada a la mayoría gubernamental de las Cortes de Madrid y al «consenso» político constituyente que habían logrado alcanzar los republicanos históricos y otros partidos de izquierda, los socialistas y los nuevos republicanos de derecha que se reunían en torno a Alcalá Zamora y Miguel Maura, presidente y ministro de la Gobernación del Gobierno provisional de 1931. Los nacionalistas vascos también estuvieron presentes en el Parlamento, aunque en mucho menor número que los catalanes. Tenían una ideología de vocación independentista aunque ad kalendas graecas, pero eran miembros de un partido católico confesional, el PNV, que no podía apoyar los programas laicistas y antirreligiosos del Gobierno y de la mayoría parlamentaria de las primeras Cortes de la República. Además, en el País Vasco, habían sido elegidos diputados, casi en el mismo número, candidatos socialistas y tradicionalistas que no compartían la ideología del «nacionalismo»: sumados los diputados de estos dos grupos eran más numerosos que los del Partido Nacionalista. En alguna de las provincias vascas los nacionalistas se habían presentado a las elecciones, o habían hecho campaña electoral, junto con los tradicionalistas. Con ellos formaron la minoría vasconavarra, con mucha voz pero pocos votos, en el Congreso de los Diputados, donde eran un grupo parlamentario de oposición. Los nacionalistas catalanes de Esquerra, con la colaboración de un partido también nacionalista, democrático y cristiano (cuya herencia reclama la actual Unió), y de Acciò Catalana, a cambio de aceptar la soberanía y la supremacía del Gobierno de Madrid, obtuvieron una especie de autonomía provisional, que se parece algo a lo que fueron en los años 1977 y 1978 las «preautonomías». El gobierno de Madrid aceptó el principio de la disolución de las diputaciones provinciales (que estaban regidas por comisiones gestoras a causa del vacío legal determinado por la falta de elecciones), pero se mantuvo a todos los efectos prácticos administrativos y de servicios el sistema provincial. Al órgano provisional de gobierno autónomo, más administrativo que político, se le designó, igual que se haría en septiembre del 77, con el histórico nombre de Generalidad «Generalitat» de Cataluña. Se dice que esta denominación fue una sugerencia del culto profesor de Derecho Político que era don Femando de los Ríos. Lo que había querido ser «gobierno provisional de la república catalana dentro del Estado federal español», pasó a ser la Generalidad de Cataluña que, además de otras funciones administrativas y de coordinar la gestión de las cuatro Diputaciones provinciales, se encargaría de elaborar el proyecto de un futuro Estatuto de Cataluña, en el seno de la Constitución general de la República, que redactasen y aprobasen las Cortes de Madrid. Poco después, en julio de ese mismo año 1931, tras esas negociaciones y el restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña, la Diputación provisional de dicha Generalidad preparó un proyecto de Estatuto, que se sometió a un «plebiscito» corporativo de los Ayuntamientos catalanes y fue declarado el documento oficial que, «como expresión legal de la voluntad de Cataluña», sería enviado al Gobierno provisional de la República, para ser sometido a la sanción de las Cortes Constituyentes. Estás tardaron más de un año en examinar, enmendar y aprobar el proyecto remitido desde Barcelona. El Estatuto finalmente sancionado por las Cortes Constituyentes diféría del proyecto catalán en cuestiones capitales, tanto de orden conceptual y dogmático como en otras de carácter orgánico. Fue promulgado y entró en vigor por una ley de 15 de septiembre de 1932. La autonomía regional de Cataluña y el Estatuto que la gobernaría con algunos graves incidentes de camino en su curso constituirían el hecho político y la ley básica de la única autonomía territorial establecida por la República antes de la guerra civil. La del País Vasco fue acordada en plena contienda, cuando una parte importante de aquel territorio si no más de la mitad y de la población estaban en la llamada zona «nacional». El Gobierno vasco provisional que se formó a continuación del Estatuto de octubre del 36 sólo ejerció su poder sobre la provincia de Vizcaya, no entera, y algunas localidades más durante nueve meses, hasta junio de 1937. No se le transfirieron competencias, como preveía el Estatuto, aislado como estaba su territorio del resto de la España republicana. El presidente Aguirre y sus consejeros se hicieron cargo directamente y por su cuenta de los servicios del Estado o de la Diputación de Vizcaya que había en esa provincia. Pero ésta rio es la historia que yo quiero relatar aquí. Si bien pienso que el recuerdo de esos hechos políticos constitucionales republicanos, que hoy día parecen tan antiguos, ilustra acerca del proceso de establecimiento del Estado de las autonomías de la actual monarquía española. RESTABLECIMIENTO DE LA GENERALITAT La «regionalización» que intentaron o se propusieron los Constituyentes republicanos de 1931 fue un fracaso esplendoroso. No hubo más autonomía que la de Cataluña, impulsada por los motivos antes enumerados: una ideología nacionalista y una identidad cultural (lengua, literatura, derecho, tradiciones); un compromiso político de la mayoría republicanosocialista del Congreso de los Diputados con los políticos nacionalistas; y un grupo parlamentario propio en la Cámara. Ciertamente había también en Cataluña una amplia demanda social de autonomía política. Se quería una Cataluña catalana, que se gobernara por sí misma en la medida de lo posible: «Cataluña libre dentro de la «Espanya grande» (Cambó y la Lliga Regionalista); «república catalana» en el Estado federal (Esquerra y Maciá); o una Cataluña independiente y soberana (Estat Catala con su estrella solitaria). Además, desde 1914 hasta 1925, había existido la Mancomunidad catalana, constituida «con carácter indefinido» por la asociación de las diputaciones de las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su creación, con un gabinete conservador en Madrid, había sido la respuesta del Gobierno de la nación a esa aspiración histórica y a las constantes peticiones de políticos, instituciones sociales, culturales, económicas, etc., de todo el Principado y de sectores importantes de la opinión pública catalana en general. Pero en la guerra civil del 36 la Generalitat y su Estatuto cayeron del lado de los vencidos y su abolición era más un postulado que un propósito político de los «nacionales» vencedores. Todavía en plena contienda, cuando casi todo el territorio catalán estaba aún en zona republicana, una ley dictada en Burgos el 5 de abril de 1938 derogó el Estatuto del 32 y dispuso que las cuatro provincias fueran «gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España». La Generalitat catalana siguió existiendo en la zona republicana hasta el final de la guerra civil, y después, «virtualmente», en el exilio, sin considerarse nunca disuelta, aunque no tuviera más reconocimiento que el oficial que le otorgaba el Gobierno, también exiliado, de la República. Conservó un cierto cuerpo formal de gobierno y siguió teniendo como presidente a su último titular republicano, Luis Companys, que fue hecho prisionero en Francia por los alemanes, enviado por ellos a España y condenado a muerte y ejecutado en Barcelona en 1940. A la muerte de Companys, se hizo cargo de la titularidad de la Generalitat otro destacado político de Esquerra, que había sido presidente del Parlamento Catalán, Josep Irla, que ya había participado activamente en el gobierno y en la asamblea de la Generalidad del que fue, de hecho o de derecho, presidente en los días de la República. La presidencia de Irla, un veterano del nacionalismo, fue más bien de escasa significación y efímera. Falleció en el exilio, pero antes había dimitido de su cargo, nombrando previamente primer consejero y delegado suyo al miembro del Gobierno catalán, también exiliado y también de Esquerra, Josep Tarradellas, cuya designación fue avalada por un significativo grupo de parlamentarios catalanes reunidos en el exilio. Desde 1954 a 1956 Tarradellas sería reconocido como presidente de la Generalitat por los exiliados y, de un modo progresivo, por los antiguos partidos y los grupos políticos de oposición al régimen de Franco, que se estaban reconstruyendo o creando en el interior de España. En sus años de «Presidencia de la Generalidad» fuera de España Tarradellas había extendido sus relaciones con los demócratas catalanes antiguos y nuevos, así como con personalidades e instituciones sociales del Principado, presentándose siempre como el «legítimo titular de la Generalitat» (que para el discurso nacionalista o autonomista significaba «presidente» o cabeza de Cataluña). Tarradellas era un político de largo recorrido, tenaz, astuto y experimentado, que había aprendido a evitar incompatibilidades entre su patriotismo territorial de nacionalista catalán y el patriotismo general de España. Cuando llegó el momento final de Franco y se instauró la monarquía, Tarradellas estaba claramente decidido a jugar la carta catalana sin revanchismos ni reivindicaciones imposibles e irreales. La «Generalidad», que él había llegado de alguna manera a personificar, era una obligada referencia para buena parte de la opinión nacionalista o simplemente democrática de Cataluña. Hacia la Generalitat y su presidente dirigían sus miradas los políticos catalanes, mientras que no los perdían de vista los responsables de la gestión pública nacional. Celebradas las elecciones de junio del 77, se intensificaron y aceleraron los contactos que previamente habían existido ya entre representantes o amigos del Gobierno y Tarradellas, hasta convertirse en verdaderas negociaciones. Aportaron su apoyo y su mediación amigos del «President» con buenas relaciones en Madrid, como el abogado y financiero barcelonés, radicado en la capital de España, Manuel Ortínez, que había estado al frente del Instituto Español de Moneda Extranjera pocos años antes; y el periodista Carlos Sentís, que acababa de ser elegido diputado por Barcelona encabezando la candidatura de la UCD. Tarradellas viajó a Madrid en el mismo mes de junio, poco después de las elecciones que ganó la UCD del entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez. Se entrevistó entre otros políticos con el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que había sido gobernador civil de Barcelona, y con el presidente Suárez, que tras su victoria electoral seguiría como jefe del Gobierno, que ahora era ya por fin un ministerio democrático y parlamentario. Finalmente, Tarradellas fue recibido en audiencia por el Rey en la mañana del 27 de junio. Le acompañó en su visita a La Zarzuela Carlos Sentís. Parece que el veterano político de Esquerra republicana, muy poseído de su papel presidencial, estaba preocupado por el protocolo con que iba a ser recibido por Don Juan Carlos. Su primera sorpresa fue que al salir a su encuentro el jefe de la Casa del Rey, el marqués de Mondéjar, le dio la bienvenida en catalán, llamándole «señor Presidente». El Rey, a su vez, al saludarle marcó un amistoso tono de cordialidad, hablándole de «usted» y diciéndole simplemente «don José». En sus Memorias, Tarradellas cuenta que trataron de Cataluña, de la Generalidad y de su historia y le llamó la atención la información que tenía Don Juan Carlos, que hizo referencia al problema que podía representar el modo cómo se produjo la sucesión de Josep Irla tras su dimisión. A Tarradellas le extrañó que Don Juan Carlos supiera tantos detalles de asuntos internos de la Generalidad del exilio y le hablara de Irla, que había sido un político escasamente conocido fuera de los ambientes catalanes. El restablecimiento de una autonomía política para Cataluña era una aspiración proclamada o aceptada por los parlamentarios de los diferentes partidos o coaliciones elegidos en los comicios de junio, y una demanda social ampliamente compartida en la opinión pública catalana. «Generalitat» había sido el nombre histórico recobrado para la institución en el ordenamiento legal autonómico de Cataluña, que fue el de la República. Pero con eso resultaba que la Generalidad de Cataluña y su Estatuto traían su causa de la Constitución republicana de 1931, que nadie pensaba restablecer y había sido abolida por la historia, más que por disposiciones de ningún gobierno. En el verano de ese mismo 1977 prosiguieron las negociaciones en que intervenían el «President» de la Generalidad, la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña, integrada por los diputados y senadores recién elegidos, otros amigos de Tarradellas, y por parte del Gobierno, el ministro Martín Villa y el diputado Sánchez Terán, buen conocedor de las cuestiones catalanas, que luego sería por dos veces ministro con Adolfo Suárez. Al fin, se llegó a una fórmula imaginativa que permitía salvar las dificultades. Así, a poco de empezar el que he llamado «tercer periodo» constitucional o momento constituyente de la transición, tras unas laboriosas y no muy largas conversaciones entre la Corona, el Gobierno de Suárez y el propio Tarradellas, se acordó el «restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña». A la renovada Generalidad se le asignarían las funciones de organizar su régimen interior, integrar las acciones de las cuatro Diputaciones catalanas y gestionar y administrar las funciones y servicios que le transfirieran la Administración del Estado y las propias Diputaciones. Su presidente sería nombrado por Real Decreto a propuesta del presidente del Gobierno, y ejercería también la presidencia de la Diputación de Barcelona, lo cual le dotaba de una cierta infraestructura burocrática y ponía en sus manos la gestión y la responsabilidad de un presupuesto. Un Real Decreto Ley de 29 de septiembre de 1977 dispuso el «restablecimiento provisional» de la Generalidad de Cataluña, y otro Real Decreto de la misma fecha nombraba, a propuesta del presidente del Gobierno, presidente de la provisionalmente restablecida Generalidad al «honorable Josep Tarradellas Joan». Con estas disposiciones se daba principio al largo y complejo proceso político que conduciría a la nueva organización territorial del Estado. No se cerraba el paso a futuros desarrollos y se hacía posible el retorno a Barcelona y a la plaza de San Jaime como presidente de la Generalitat al que lo había sido en el exilio durante casi veinticinco años. PRECEDENTES AUTONOMISTAS DEL PAÍS VASCO En el CaSO vaSCO, en el que existía una cierta demanda social, los nacionalistas fundamentalmente PNV fracasaron sin embargo durante toda la República (19311936), en parte por el planteamiento que en un principio se quiso hacer y en parte también por otras razones políticas. En junio de 1931 se celebró en Estella (Lizarra) una asamblea de municipios vascos y navarros para la que se redactó un proyecto de Estatuto que hablaba del País Vasco incluyendo dentro de él a Navarra. Proyecto y Asamblea resultaron un formidable fracaso. Los municipios navarros y la opinión pública de esa región no lo aceptaban de ninguna manera. En 1932 las Comisiones gestoras de las diputaciones vascas y de Navarra elaboraron otro proyecto de Estatuto para el país VascoNavarro que tampoco tuvo seguimiento. En octubre de 1933 (precisamente el día 29) se anuncia un plebiscito sobre el estatuto de «la región vasca», sin Navarra ya. El proyecto que se iba a someter a esa votación es de 5 de noviembre de ese año. Entre tanto, se disolvieron las Cortes, se celebraron las elecciones del 18 de noviembre y empezó el segundo bienio centro o centro derecha de la República. Da la impresión de que el estatuto fue guardado en la nevera de los proyectos frustrados. Por fin, el 6 de octubre de 1936, en plena guerra civil, con la mayor parte del País Vasco ocupado por las tropas «nacionales», las «Cortes» republicanas o la parte de ellas que todavía podía reunirse aprobaron un Estatuto del País Vasco que recogía, en sus ocho páginas, artículos y disposiciones de las veintidós del texto de 1933. Los proyectos autonomistas del País Vasco no tuvieron seguimiento por diversas razones. Una de ellas fue que los nacionalistas vascos (PNV) querían incluir a Navarra en su región, y manifiestamente Navarra no quería. No había demanda social para tal cosa en Navarra y allí, además, el principal partido era el tradicionalista, con el que, en orden al mantenimiento de la identidad navarra, concordaban los demócratas de Acción Navarra (que pronto serían CEDA), los monárquicos alfonsinos, los independientes y hasta los socialistas y republicanos de la región. El PNV tenía simpatizantes, pero escasos y muy poca implantación. Su más destacada personalidad, Manuel Irujo, salía elegido diputado por Guipúzcoa. Pero también había una falta de sintonía ideológica y política de los nacionalistas vascos con los republicanos y socialistas de Madrid y su mayoría parlamentaria (19311933): más por lo que tenían de laicista y anticlerical y de revolucionario (los socialistas de Bilbao), que por republicano. Sólo en la Guerra Civil se llegó al acuerdo PNV y Gobierno republicano. LA PREAUTONOMÍA VASCA DE 1978 A los pocos meses del restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña, un nuevo Real DecretoLey de 4 de enero de 1978 instituía el Consejo General del País Vasco. En el encabezamiento del preámbulo se invocaba la aspiración del pueblo vasco «a poseer instituciones propias de autogobierno, dentro de la unidad de España». Igualmente se declaraba que la mayoría de las fuerzas parlamentarias habían reconocido la conveniencia de proceder urgentemente a la creación del Consejo General del País Vasco. Los grandes partidos nacionales socialistas y UCD reunían dieciocho parlamentarios, Alianza Popular tenía un diputado, el PNV trece entre los miembros de las dos cámaras, y otros nacionalistas tres escaños. El partido más votado había sido el socialista, por lo que en el momento de constituirse el Consejo se le atribuiría la presidencia. l. Se decía también que la Declaración programática del Gobierno de la nación ya había previsto la institucionalización de las Autonomías y la posibilidad de acudir a fórmulas de transición desde la legalidad vigente, hasta que se promulgara la Constitución en que ya trabajaban las Cámaras. Los razonamientos preambulares que justificaban la creación del Consejo se repetirían después, casi en los mismos términos, en los Decretos de creación de los otros entes preautonómicos. Había algo singular en el caso del País Vasco. Los nacionalistas, con el apoyo en esa ocasión de los socialistas, con quienes habían compartido las candidaturas para el Senado (Senadores para la Democracia), lograron que se incluyese a Navarra entre las provincias o territorios históricos que podrían integrarse en el Consejo. Si bien, con esa misma fecha, se publicaba otro Real DecretoLey que señalaba que el órgano competente para decidir sobre el ingreso de Navarra en la nueva institución sería la Diputación Foral, lo cual tranquilizaba a los navarros, que no querían perder su identidad histórica de siempre. Los siete Diputados forales, recogiendo un sentir mayoritario de la región, serían con toda seguridad contrarios a esa incorporación, como así fue. El Consejo del País Vasco estaría compuesto por tres representantes de las Juntas Generales de cada territorio histórico y un número igual de parlamentarios por cada uno de ellos. Hasta que tuvieran lugar las elecciones locales y se constituyeran las Juntas Generales habría cinco consejeros por cada provincia, designados por los parlamentarios «teniendo en cuenta el resultado de las elecciones de 15 de junio de 1977» en cada una de las circunscripciones territoriales. O sea, dieciocho después de los comicios municipales y quince antes, puesto que Navarra no se incorporó al Consejo en ningún momento. El Decreto vasco fue el primer documento oficial en que aparecía la expresión «preautonomía». En el título de la disposición se leía «Real Decreto Ley por el que se aprueba el régimen preautomómico del País Vasco». El Consejo General del País Vasco estuvo presidido en sus primeros tiempos por el socialista Ramón Rubial y, después de las elecciones locales, por el nacionalista Carlos Garaicoechea. La institución del Consejo General del País Vasco tendría, según su norma fundacional, carácter provisional hasta la entrada en vigor del régimen definitivo de Autonomía. En conformidad con la tradición provincialista del País Vasco la ejecución de los acuerdos del Consejo correspondería en cada territorio a la Diputación Foral correspondiente. Una vez aprobado el Estatuto de autonomía del País Vasco, en diciembre de 1979 y celebradas las elecciones al Parlamento de la comunidad autónoma, el Gobierno vasco que de ellas resultara sucedería al Consejo que, entretanto, habría podido adoptar el nombre de Gobierno Provisional del País Vasco. PRECEDENTES AUTONOMISTAS La historia del movimienEN EL CASO DE GALICIA to autonomista gallego se caracteriza, según algunos estudiosos, por la abundancia y prolijidad de los documentos que se elaboraron, así como por la coincidencia y superposición temporal de algunos de ellos. Hay un proyecto de constitución del Estado galaico de 1887 que, aún declarándose «autónomo o soberano», prometía «vivir perpetua e indisolublemente enlazado a los demás Estados hermanos de la Nación española» (se supone que en una república federal). Es interesante un manifiesto de 1918, tras el que se empieza a hablar del «nacionalismo gallego». Existen más documentos y programas hasta que, por fin, ya en la República, una asamblea regional de Municipios aprueba en 1932 un Estatuto de Autonomía que sería sometido a «plebiscito» cuatro años después, el 28 de junio de 1936, de acuerdo con las normas de un decreto de la presidencia de la República de mayo de 1933. Su texto fue entregado al presidente del Congreso de los Diputados el 15 de julio de ese año 1936 y no pudo ser tramitado entonces por evidentes «causas de fuerza mayor». Tomaría «estado parlamentario» en las «Cortes republicanas» reunidas en Montserrat el 1 de febrero de 1938, más que mediada ya la guerra civil. Todo el proceso quedó ahí. UN NUEVO GOBIERNO AUTÓNOMO GALLEGO Estos antecedentes permitieron que en el Parlamento español de la primera Legislatura la de 19791982, acogiéndose a la segunda disposición transitoria de la Constitución, se elaborara y aprobara un Estatuto para Galicia, conforme a lo que prescribe el artículo 151, 2 de la Carta Magna. Es decir, más o menos igual que se había hecho con los Estatutos de Cataluña: y del País Vasco en diciembre de 1979. El de Galicia es de abril de 1981. En la disputa, que resulta tan anticuada ya, entre las autonomías del 143 y las del 151, la de Galicia se pudo amparar legalmente en el segundo párrafo de este último artículo, sin necesidad de referendos previos como ocurriría con Andalucía. El régimen preautonómico de Galicia había sido aprobado por Real DecretoLey de 16 de marzo de 1978, un día antes que los de Aragón, Canarias y Valencia (País Valenciano se le llamó entonces), cuyos Decretos fundacionales llevan fecha del día 17. En tiempos de la República, habían existido otros proyectos de regionalización, que aspiraban acogerse a la Constitución del 31. En 1931, Baleares y Valencia (los blasquistas); y desde 1932 y 1933 en Andalucía, Canarias, Galicia y Navarra, se habían intentado e incluso se llegaron a redactar documentos autonomistas y proyectos de estatutos que no tuvieron seguimiento político ni parlamentario. En junio de 1936 hubo aún otros intentos. Algunos de ellos en Aragón. Unos prestigiosos profesores y políticos de Zaragoza, aragonesistas y encendidos patriotas españoles, redactaron un proyecto de Estatuto para su región, suscrito por personas eminentes como el helenista Miral, el historiador Jiménez Soler, el jurista Palá y el químico de Gregorio Rocasolano. Quizá era la réplica a otro anteproyecto de la misma fecha y de signo distinto acordado en un congreso en Caspe. LOS REGÍMENES PREAUTONÓMICOS Entre marzo y octubre de 1978 once Reales DecretosLeyes aprobarían los regímenes «preautonómicos» de otras tantas futuras comunidades autónomas, con lo que, al ser sancionada por el Rey y promulgarse la Constitución el 29 de diciembre, estaba casi totalmente diseñado lo que sería el mapa de la nueva organización territorial del Estado previsto en el capítulo 3 del Título VIII de la Carta Magna. A estas catorce entidades se agregarían más tarde las comunidades uniprovinciales de Cantabria, La Rioja y Madrid, que no conocieron la «preautonomía». Las dos primeras habían sido, en principio, incluidas en Castilla y León, y a Madrid se le había reconocido la posibilidad de incorporarse a la comunidad CastellanoManchega, si así lo acordaba la mayoría de sus parlamentarios. Pero eso no ocurrió. En una disposición transitoria del Real DecretoLey de Castilla y León se establecía la cautela de que la incorporación de cada una de las provincias que se enumeraba en él habría de ser decidida por mayoría de dos tercios de sus parlamentarios. Esta prevención respondía a que en algunas de las provincias incluidas en Castilla y León se advertían, o se habían manifestado ya, ciertas reservas sobre su integración en esa comunidad pluriprovincial. Eran los casos de las provincias de Santander y Logroño, que luego se constituirían en comunidades uniprovinciales. Lo mismo había ocurrido con la provincia de Segovia, que fue incorporada a la comunidad castellanoleonesa por una Ley Orgánica aprobada por el Parlamento nacional al mismo tiempo que el Estatuto de Autonomía de la comunidad, el 2 de marzo de 1983. Creo que la voz «preautonomía» no se había empleado nunca antes en castellano. Pero era una palabra transparente que todo el mundo entendía, y muy especialmente en el ambiente político de aquel 1978. Se había empleado por primera vez en documentos oficiales en el Real Decreto del País Vasco. Luego, en casi todos los otros Reales Decretos de creación de cada una de esas futuras comunidades autónomas, el artículo primero empezaba diciendo «el régimen de preautonomía» (o «el régimen preautonómico») de tal región o de tal territorio. En las exposiciones de motivos o preámbulos de los decretos de creación de las preautonomías se incluyen tres clases de razones justificatorias: las reiteradas aspiraciones de los pueblos en cuestión a contar con instituciones propias; la voluntad expresada por la totalidad en algún caso por la mayoría de las fuerzas parlamentarias de 1977 y la Declaración programática del Gobierno de ese año en que manifestaba su propósito de establecer un régimen o sistema de autonomías regionales. En todos los casos se atribuía un especial protagonismo para la constitución de la correspondiente preautonomía a los parlamentarios, que eran entonces los únicos representantes del pueblo elegidos por sufragio universal, y a ellos o a sus delegados se les encargaba de integrar y coordinar las actuaciones y funciones de las diputaciones provinciales (en las autonomías pluriprovinciales) sin perjuicio de las facultades privativas de ellas. Hubo también en ese mismo año preautonomías uniprovinciales, como las de Murcia y Asturias, en los que se preveía que el órgano de nueva creación absorbería las funciones y responsabilidades de la diputación provincial. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Comúnmente en el lenguaje político castellano se reserva la voz «Constitución» para la ley fundamental de un Estado soberano e independiente. Por eso, cuando se ha tratado de designar con un nombre específico a la ley básica de una comunidad subestatal, se ha acudido al término «Estatuto» que todo el mundo entiende, porque se suele aplicar al conjunto de normas que regulan el funcionamiento de una entidad. Decir «Constitución», como acordaron algunos grupos radicales catalanes en 1928 en La Habana, bajo la presidencia de Maciá, era una manifestación abierta de separatismo. Ya decían los autores de ese extenso documento que ellos eran «les delegacions del Separatisme Catalá de dintre i fora de Catalunya». También se empleó «Constitución» en algún proyecto catalán más y otro gallego del siglo XIX, que aceptaban un acuerdo federalista de mínimos con los demás pueblos de España. Pero ya en el siglo XX, y de modo oficial desde la constitución republicana de 1931, a la ley superior de las comunidades subestatales se les llama Estatutos. Las comunidades autónomas actuales de España se constituyeron como tales y recibieron sus Estatutos por sendas Leyes Orgánicas, elaboradas y aprobadas según lo preceptuado en el Título VIII de la Constitución. Cataluña, País Vasco y Galicia pudieron acogerse a la excepción que la disposición transitoria segunda había establecido para las comunidades que hubieran plebiscitado su autonomía en algún momento anterior, como habían hecho las tres regiones mencionadas durante la República. Los Estatutos de dieciséis comunidades autónomas fueron aprobados por sendas Leyes Orgánicas de las Cortes Generales entre el 18 de diciembre de 1979 (País Vasco y Cataluña) y 25 de febrero de 1983 (Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León). Del 81 son los Estatutos de Galicia, Asturias y Cantabria; del 82 los de La Rioja, Murcia, Valencia, CastillaMancha y Canarias. Del 82 es también la Ley Orgánica de mejoramiento del Fuero de Navarra, que en esa comunidad foral tiene funciones análogas a las de los Estatutos. Con la sanción de las cuatro leyes estatutarias del 83 quedaba cerrado el mapa de las Autonomías. Luego vendrían a agregarse a ese conjunto los Estatutos especiales de Ceuta y de Melilla. Los cuatro Estatutos del 83 habían sido elaborados en la legislatura anterior (19791982). Ese acuerdo fue asumido por el Parlamento elegido en octubre de este último año, en el que obtuvieron la victoria por mayoría absoluta los socialistas, que durante los cinco años anteriores habían actuado como el principal partido de la oposición. Creo que fue el profesor Sánchez Agesta, senador real en el Parlamento constituyente, quien primero empleó la expresión «Estado de las Autonomías», explicando con ella científica y taxonómicamente la diferencia entre esta peculiar estructura del Estado español y las «federales», «regionales», etc. de otras latitudes. En unos casos los Estados federales son asociaciones de soberanías previas, o desarrollo del sistema así implantado (Confederación Helvétca, Estados Unidos). En otros, los «regionales», suelen quedarse en una distribución de funciones administrativas. El Estado de las Autonomías no trocea la soberanía nacional. En él la distribución de competencias entre Gobierno de la nación y las comunidades autónomas no se hace por «vía de delegación», como si fuera una mera remodelación del anterior sistema provincial, con sus diputaciones y los órganos insulares análogos. En los asuntos de su competencia, y dentro de su territorio, las instituciones de las comunidades autónomas poseen un verdadero poder político y administrativo, con capacidad de legislar en un sistema parlamentario de sufragio universal, análogo en elección y funcionamiento al común del Estado. Hay, naturalmente asuntos que son competencia directa del Gobierno nacional y de su parlamento, como la política exterior (comprendida la Unión Europea), la defensa, la hacienda y la economía nacional, la justicia y la fe pública, la seguridad, las políticas sociales y de empleo, la investigación o la parte de I+D que tiene un carácter general, las infraestructuras salvo las meramente regionales, las telecomunicaciones etc. Más la legislación básica sobre esas y otras materias como sanidad, educación, agricultura, industria, medio ambiente, etc. Como consecuencia del establecimiento de las comunidades autónomas han pasado a depender de ellas, en gran número, los funcionarios del Estado, sin que haya tenido que perderse el carácter nacional de la función pública. Por ejemplo, las universidades están transferidas a las comunidades autónomas, pero las normas básicas que rigen su estructura y funcionamiento están establecidas por el Parlamento nacional, como ocurre con la selección del profesorado funcionarial y permanente de las universidades públicas, que se ha de realizar mediante concursos nacionales con tribunales o jurados de carácter también nacional. Con las competencias que están actualmente transferidas a todas ellas, no sólo han pasado a estar adscritos a las comunidades miles de empleados de la función pública, sino que entre las Autonomías y los Entes Locales realizan y administran la mitad del gasto público del Estado. VALORACIÓN DE LA ACTUAL El autor de esos comentarios no comORGANIZACIÓN TERRITORIAL parte la idea que algunos políticos o estudiosos mantienen sobre la necesidad del cambio o reforma del Título VIII de la Constitución. La nueva organización territorial del Estado que a su amparo se ha generado es ya un hecho que ha sido asumido por la opinión pública y por el común de la ciudadanía. Hace unos años se pensaba que iba a generar odiosas desigualdades y privilegios para ciertos territorios. La ampliación de las transferencias de competencias a todas ellas, fuera cual fuera el artículo constitucional que sirvió de marco a su nacimiento, ha desmentido esas prevenciones. No han desaparecido las provincias, aunque sus organismos públicos y sus autoridades tengan unas funciones distintas a las de antes. Los ciudadanos en general saben muy bien cuál es su provincia y cuál su comunidad autónoma y las relaciones que han de mantener con los servicios públicos de una y de otra. No querría el autor de este ensayo ponerle fin sin evocar con respeto y estimación la memoria del humanista y político granadino Javier de Burgos (17781848), ministro de Fomento en el primer Gobierno del reinado de Isabel II. En noviembre de 1833 Javier de Burgos asumió la responsabilidad de la reforma de la distribución del territorio de España en provincias. Se hizo con tanto acierto, o tan buena fortuna, que esa organización provincial está todavía vigente, sin que se haya introducido en ella más modificación importante que la partición en dos de la que fue única provincia de Canarias. En el decreto de 1833 las provincias aparecían agrupadas en las regiones históricas, con sus nombres tradicionales, pero sin atribuir a estas «regiones» ninguna significación administrativa o política, ni siquiera darles el título de «región». Eran las regiones que mi generación aprendió en su geografía de España de la escuela primaria: Galicia, Asturias, León, País Vasco, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, etc. La división provincial de 1833 estuvo precedida, desde casi medio siglo antes, por otros ensayos y estudios geográficos, históricos y censales. Apoyándose en ellos, la distribución política y administrativa que se conoce con el nombre del ministro De Burgos siguió criterios de racionalidad y respeto a la historia y a la cultura de los diversos territorios. Se buscó, por ejemplo, que fuera posible llegar a la capital desde cualquier localidad de la provincia en el espacio de un día, con los medios de transporte de entonces. Pero toda la división de los espacios estuvo presidida por el sentido histórico del cumplido humanista granadino que había traducido a Horacio, probablemente durante los años cinco que estuvo exiliado por «colaboracionista» con el gobierno de los afrancesados de José Bonaparte. No es el menor mérito de la distribución territorial de Javier de Burgos que el mapa de las comunidades autónomas haya respetado literalmente y con general aceptación los límites de las provincias que se habían fijado en un decreto de siglo y medio antes. 0« ANTONIO FONTÁN