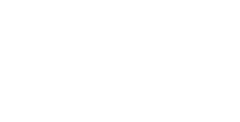Nueva Revista 078 > Confesiones de un pianista
Confesiones de un pianista
Michele Campanella
La visión de la autora de la belleza en la música, la búsqueda del sonido perfecto, el lenguaje musical, etc.
File: confesiones de un pianista.pdf
Archivos
Número
Referencia
Michele Campanella, “Confesiones de un pianista,” accessed February 21, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/2744.
Dublin Core
Title
Confesiones de un pianista
Subject
Música
Description
La visión de la autora de la belleza en la música, la búsqueda del sonido perfecto, el lenguaje musical, etc.
Creator
Michele Campanella
Source
Nueva Revista 078 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
Confesiones de un pianista por MICHELE CAMPANELLA « ¥ a Belleza no es otra cosa que nostalgia». Cuando me topé con esas I palabras un simple paréntesis en las Consideraciones de un apolítico, de Thomas Mann me quedé sin aliento. En aquel momento se convirtieron en una especie de clave de lectura de todos los interrogantes, las perplejidades, los sufrimientos y las esperanzas propias de una vida dedicada a la música, como ha sido la mía. Si la belleza no es otra cosa que nostalgia, entonces ¿para qué tocar? ¿Qué testimoniar? ¿Por qué resistir? De niño, bajo la atracción de la música del piano, que es su instrumento más dúctil, uno no se pregunta nada. Somos simplemente arrastrados por una fascinación irresistible y descubrimos que está a nuestra disposición un medio expresivo ilimitado, privilegiado. Ya no debemos servirnos de otros modos de comunicar usados comúnmente; somos personas especiales peligrosa palabra y como a tales se nos trata. Algunos de nosotros nos sentimos especiales para toda la vida y hacemos notar este privilegio a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Los casos de egotismo desenfrenado, de infantilismo, de hedonismo, de narcisismo son comunes entre nosotros hasta el punto de resultar corrientes. Sin embargo, junto con los privilegios crecen, consciente o incoscientemente, las responsabilidades, que caen sobre nuestros hombros aún frágiles. Un día de mi adolescencia, mi madre me dijo una frase inolvidable: «Eres demasiado inteligente para ser un artista». Y no me lo dijo con complacencia sino con aflicción. Entonces no entendí; pero ahora sí lo entiendo. Un artista no puede tener un espíritu preponderantemente crítico, una autoconciencia que ponga en duda su convicción. En el escenario no cuenta lo acertado de nuestra opinión sino la fuerza de nuestra idea, incluso en el caso de que ésta sea una equivocación. Una vez emprendido el laborioso recorrido de la autoconciencia, ya no está permitido volvérselo a pensar: en ese camino no hay vuelta atrás. Por tanto, ciertas preguntas que haría bien en no plantearme vuelven a asomar en mi cabeza cada vez que cumplo mi modesto rito laico en una sala de conciertos. ¿Tiene sentido ejecutar esta música, la música clásica, ante el público de nuestro tiempo? Empezando por la música, ¿hay una relación entre el lenguaje y los contenidos referidos a hace cien o incluso doscientos años, y el lenguaje y la mentalidad de nuestros días? La música clásica ¿está ligada a la sociedad en la que nació o tiene un valor absoluto, metahistórico? ¿Tiene un sentido el que sea para la entera sociedad de hoy, o está destinada a un número de oyentes cada vez menor, y para colmo de la misma clase social? ¿Es arqueología, una búsqueda para una élite, o puede alcanzar la sensibilidad de cualquier ser humano que quiera escucharla con un mínimo de atención y disponibilidad? No son preguntas retóricas ni teóricas; se las plantea quien toca delante de un público ausente o indiferente (cosa nada insólita). Con frecuencia cada vez mayor, encontramos a nuestro interlocutor el público no sólo mal preparado en la información sino fuera del alcance del lenguaje musical, que ya no está suficientemente despegado de la dieta diaria de música de música light y de música ramplona que hay a nuestro alrededor. Y la música culta es compleja. La actual música de consumo tiende a una simplificación extrema que, en la mayoría de los casos, significa empobrecimiento. (Schõnberg afirma, por ejemplo, que la música de Brahms es para adultos, en el sentido de que las personas maduras piensan en términos complejos, y cuanto mayor es su inteligencia, tanto más numerosos son los elementos con que tienen familiaridad). La música clásica se apoya en certezas ontológicas, lógicas, ideológicas, que hoy, para muchos, están pérdidas. La primera duda nace, pues, de aquello que representa la música clásica en nuestros días. La segunda, de las desalentadoras observaciones sobre la educación musical que pueden encontrarse en cualquier entrevista a músicos profesionales. Pienso que es difícil imaginar una disciplina, un arte, una ciencia humana, cuyo amor no reclame una mirada atenta y profunda. Una actitud superficial vuelve aburridas y polvorientas las disciplinas más fascinantes. No hay que limitarse por tanto a las primeras apariencias. Por ejemplo, si no se tiene la menor idea de qué es el Romanticismo alemán en su múltiple expresión artística, se hace muy trabajoso comprender el mundo fantástico de Robert Schumann. Para entusiasmarse con su música maravillosa es necesario comprender y penetrar la atmósfera espiritual y cultural en la que ella nació y se desarrolló: ¿y quién tiene ganas de hacerlo hoy en día? En fin, nuestro público es hijo y testigo de nuestro tiempo, ciertamente no crece en el espacio cerrado de las salas sino que vive la vida de todos los días, y con este bagaje entra en la sala y nos escucha. Intenten ustedes analizar por un momento el cúmulo de rabias reprimidas, de agotamiento nervioso, de horrores diarios absorbidos de los medios, de sensibilidad frustrada que arrastramos con nosotros, y pregúntense si es pensabje olvidar todo eso en dos compases de música. Sería demasiado hermoso... Es mucho más fácil que el público acuda a la sala para aclamar a un divo, a un mito, a un emblema, antes que para escuchar Música, con mayúscula. Tenemos necesidad de mitos y de fábulas y los construimos donde podemos: en la moda, en el cine, en el deporte, en las vicisitudes de casas reales y también en la música. Rara vez no quiero ser malicioso, rara vez estos mitos tienen fundamentos sólidos. Pero está claro que mi ínfima opinión nada vale frente a los dos mil millones de televidentes recientemente alcanzados por un funeral mítico. Es precisamente ésta la impresión que parecen tener los demás sobre nosotros, los músicos: que nos ocupamos de cosas antiguas, diría mi hijo, que somos «antiguos» desde nuestra juventud. Cabe entender así que llevar este peso sobre los hombros, esta idea de estar confinados a los márgenes de la llamada sociedad activa, de hacer un trabajo que interesa sólo a unas pocas personas ancianas, no puede justificar una entera vida gastada frente al teclado, en busca del retoque final en cada mínimo detalle del fraseo, que luego prácticamente nadie estará en condiciones de apreciar y valorar, a excepción de nosotros mismos. En cambio, piensen en las pretensiones que tendríamos: la colocación del artista en la sociedad debería corresponder a su capacidad de pronunciar, en nombre de todos, palabras de verdad, expresar lo que en los corazones de cada uno de nosotros no encuentra una forma cabal. Así la música tiene la tarea sublime de decir lo que las palabras, y con ellas la razón, no pueden alcanzar. En definitiva, nuestro lugar en la sociedad debería ser altísimo y benemérito. Pero ¿qué pasa si la sociedad nos ignora? Si ya sólo unos pocos divos mediáticos tienen derecho a una atención absorta y prejuiciadamente entusiasta, ¿cuál es el destino de aquellos que no alcanzan la cima del Olimpo, donde desgraciadamente los puestos disponibles son limitados? Me doy cuenta de que mi tono es doliente: me perdonarán si me gana la pasión. Consideren por un momento que yo pertenezco a la afortunada generación que, nacida después del año 1945, no conoció los horrores de una guerra combatida en casa. Pero que, como parcial compensación, hubo de sufrir teniendo detrás una educación basada sobre los llamados valores tradicionales una obra de demolición sistemática que ha dejado en nuestros espíritus un risueño paisaje de escombros. Quizá puedan ustedes intuir qué mal se adaptan estas ruinas a los grandes edificios sonoros que deberían resurgir bajo nuestras manos. ¿De dónde debemos sacar las energías y la fuerza espiritual para reconstruir los monumentos de los grandes maestros clásicos, hasta el fascinante reto del simbolismo de Claude Debussy? Con demasiada frecuencia me sorprendo en nuestros días escuchando artistas, de alto o altísimo renombre entre los consagrados, que tienen una visión funcional de la interpretación: como en el cine no puede faltar, en la receta del guión, una dosis de violencia y una dosis de sexo, del mismo modo en las interpretaciones de algunos ejecutores de hoy se coloca oportunamente la energía rítmicomotriz (violencia endulzada) y una pizca de sentimiento (es decir, sexo endulzado: sentimentalismo). Así pues, entre las huestes de los pianistas tenemos también a los especialistas en gélida agresividad y a los que están en excitación perenne. Yo reservaría la primera para la música del siglo XX, que la pide explícitamente. Sobre la segunda, renuncio a formular sentencias demasiado fáciles y me limito a observar que, en la Naturaleza, la cosa se consideraría patológica. naturaleza de la música Pero el público piensa de otra manera y confunde el enfoque apolíneo de la música con la frialdad académica, reservando para los dionisíacos a ultranza acogidas triunfales. Olvidamos intérpretes y público que nuestro arte, por desarrollarse en el tiempo, tiene la especial posibilidad de vivir sobre las mismas leyes que gobiernan la fisiología: inspiraciónexpiración, arsistesis, tensióndistensión, contracciónrelajación: anular uno de estos términos sería inconcebible para un cantante o para cualquier instrumentista, excepto para un pianista, el cual, con tal de ser nuevo, original, es capaz de saltarse las leyes de la Naturaleza. Si nos queremos someter a ellas como toda otra criatura, nos procura un gozo sumo comprender y construir una tensión que dé con su desenlace natural. Toda la música clásica se puede leer en clave tensióndistensión. Sólo el intérprete dueño de sus emociones puede construir un edificio interpretativo donde las fuerzas en campo estén dispuestas según sus propias potencialidades completas y se traduzcan en una potencia expresiva orgánicamente distribuida. Como ustedes saben, no basta tocar correctamente las notas del texto, con gracia y pasión: cargar de tensión excesiva un momento musical que no lo requiera, por ejemplo, es un error que descompensa la entera construcción interpretativa. La estructura musical puede ser parangonada a una obra de arquitectura, un templo, una iglesia, un condominio. Cada una de estas obras es una figura geométrica completa, dentro de la cual se pueden identificar figuras menores y una dialéctica de espacios llenos y vacíos: éstos corresponden a las tensiones y distensiones musicales. Del mismo modo, podemos comparar la música con las obras maestras de la pintura, donde algunas figuras están en primer plano por la perspectiva, otras en el fondo, quizá en sombra. Como existe una música densa de elementos siempre nuevos, así también existen composiciones pictóricas superpobladas; como en algunas obras musicales son pocas las ideas que se desarrollan en todas sus virtualidades, circundadas por una especie de campo que les confiere un mayor resalto, así el fondo negro en la Resurrección de Lázaro de Caravaggio, que ocupa más de la mitad del cuadro, dramatiza extraordinariamente el «sal fuera» del brazo de Jesús. En un cierto estadio, el trabajo de un músico se puede comparar al del escultor, que elimina de la materia informe todo lo superfluo, hasta alcanzar la forma cumplida. También nosotros debemos ir hacia la simplificación, iluminando de vivida luz sólo los momentos esenciales de la composición, que necesariamente son pocos. ¡ Ay del que se avoraza! ¡ Ay, también, del que no tiene luz en sí mismo! Y pensemos todavía en la declamación de un gran actor, que puede ayudar a un cantante a desposar las razones del texto con las de la música. Los instrumentistas, a través del recitativo canoro, debemos confrontarnos con el énfasis y el fraseo del actor. Como ven ustedes, me estoy esforzando por explicar que quien se consagra a la música llega a verdades comunes a otras artes y a las reglas basilares de la Naturaleza. El vértice del artificio artístico está en imitar y, de ser posible, perfeccionar la Naturaleza misma. Si escuchan ustedes la introducción del segundo movimiento del Concierto en sol de Ravel, comprenderán a dónde puede llegar el arte humano del fraseo. búsqueda de la belleza Volvamos a la primera palabra de mi conversación Belleza y preguntémonos: ¿cuál Belleza? No es una pregunta peregrina, porque el concepto de belleza es mudable en el tiempo, en el espacio, en las costumbres. Nuestra civilización se basa en los ojos, no en los oídos (piensen en el cine, la televisión, la computadora), y por tanto se nos presentan de continuo imágenes que automáticamente registramos como agradables o desagradables. Todo este bombardeo nos empuja en una cierta dirección, y la música de consumo pone su granito de arena para convencernos de que es la verdadera expresión de nuestro tiempo. ¿Qué tiene que ver con todo esto el canon de Belleza ilustrado o romántico, neoclásico o impresionista? Poco, si no tenemos anticuerpos robustos para defendernos del susodicho bombardeo. En Siena, el verano pasado, escuché dos hechos musicales a distancia de pocas horas: un concierto para violonchelo y piano, que me turbó por la desfachatez exterior y la poquedad interior, y unas vísperas cantadas por veinte monjas agustinas. Me esfuerzo por hablar como músico, no como creyente. Pero la música de las agustinas era hermosa, tenía las características de la Belleza, era expresión de almas que, con absoluta serenidad, trataban de unirse al coro de las voces del mundo, las que cantan sin tener necesidad de un público que pague. No había presuntuosa exhibición de virtuosismo, no había esa intromisión del pequeño yo inflado por un poco de éxito. Dice el ángel: «Cuatro voces no hacen armonía. Cuatro sonidos cualesquiera, juntos no hacen armonía, pero todos los sonidos unidos juntos son El. Si tu voz resuena pura, sin mentira, sin deformación, sin intención, si no falseas tu voz, sólo así servirás a la armonía». Fuera del escenario podemos ser el elenco completo de los vicios humanos, pero allí arribá debemos saber recuperar aquel candor, aquella pureza, aquella capacidad de sorprenderse que permite que la música se deslice. Hace ya treinta años que trato de hacer volar mi música quitando lastres, o sea todo lo que no deja caminar, lo que no deja correr, lo que no deja observar límpidamente. Cuando se comienza a ejecutar una gran sonata, la mirada debe recorrer desde la primera nota hacia adelante, hasta la conclusión del camino. Cuando tocas el momento de mayor tensión del desarrollo de una sonata, debes saber cuánto has recorrido y qué te espera todavía, para que la tensión se ajuste a la importancia del camino. Y en fin, en los últimos pasos, uno mira atrás para evaluar con la mente lúcida y el corazón abierto todo el camino recorrido. Esta es la belleza de la Forma, ésta es la emoción de la Geometría, éste es el legado de Praxíteles, del estilo Románico, de Piero della Francesca, de Rafael, éste es el mundo de Apolo. Creo que el rostro apolíneo del arte es una categoría siempre presente en el ánimo humano. Pienso que el verdadero equilibrio del artista se encuentra en el uso armónicamente alternado de estómago, cerebro y corazón, donde corresponde precisamente a la intuición artística captar el momento en el que conviene dejar hablar al estómago, otro en el que debe prevalecer el cerebro y otro, en fin, en el que el corazón puede expresarse en su síntesis. Son momentos diversos que se presentan en el transcurso de una misma obra, donde ésta tiene una forma orgánica. Y por tanto, en esta intuición artística podría definirse la fantasmagórica palabra interpretación. Esta alternancia no está basada en el capricho del momento sino en el estudio analítico. Pueden ustedes estar seguros de que cada línea musical tiene una clave interpretativa, y querer ignorarla significa deformar conscientemente el perfil de la composición. He aquí qué es la arbitrariedad, qué es lo que se consuma bajo la bandera de la interpretación personal. En la fidelidad al texto, en la honesta búsqueda de las intenciones del autor, no se mortifica el propio talento, porque queda en cualquier caso un enorme espacio para la expresión de la personalidad del intérprete. Por otra parte, esa pretensión de que el arte debe ser de por sí trans gresivo como se dice actualmente para oponerse a la sociedad de masas, no puedo aceptarla. Hoy en día, cuando la transgresión es objeto de sondeos y de consejos por parte de las revistas, cuando incluso unos jeans son exaltados por la publicidad como transgresivos, el máximo acto de libertad de un artista ante el achatamiento y la banalización sería, paradójicamente, el de escoger el silencio. Si en cambio estamos en vela para seguir siendo activos transmisores de un testimonio, entonces será en el lado ético donde habremos de jugar nuestras cartas. En un mundo en el que se tiende a proyectar incluso la propia vida afectivosentimental en los protagonistas de los medios, donde a fuerza de violencia vivida, contemplada o simulada, terminamos reducidos a la insensibilidad, nosotros podemos y debemos representar una vida profundamente vivida, una sensibilidad viviente: otra conciencia. Nuestra música debe hablar el lenguaje del grande misterio de la vida o de la muerte, debe penetrar el mundo de lo incognoscible y testimoniar la disposición humana de afrontarlo. Hay un cierto número de obras máestras musicales que han superado los confines del conocimiento intuitivo y que por tanto exigen del intérprete un esfuerzo enorme. Sería vano acatar anónimamente las notas y todo lo demás que el autor haya escrito en la partitura: ésa es apenas la corteza. Lo innoble es sustituir de algún modo lo que no se comprende con sentimientos vulgares o genéricos. El único sentido posible de reproponer las Variaciones sobre un tema de Diabelli de Beethoven es comprender su significado profundo y restituirlo a nuestro público. Entendámonos: uno de los significados posibles, porque el texto, en su identidad, acoge infinitos. Comprender el sentido humano de la obra maestra significa ir más allá incluso de la gramática y la sintaxis musicales: la música es lenguaje y forma que puede abrir la puerta a experiencias que no se niegan a priori a nadie. Es más, a veces los legos están en condiciones de trascender el dato técnico y recibir el mensaje intuitivamente. Sólo si el público deja la sala con un mensaje recibido de un modo u otro, el concierto habrá cumplido su tarea, que ciertamente no se limita a una pura y simple audición. La audición se sustituye de un modo mucho más cómodo con el hifi en casa y muchos ya se limitan a este modo de convivencia virtual con la música. En efecto, para nosotros la puesta en juego ha aumentado y no podemos limitarnos a acampar en la rutina. Lo nuestro no puede ser una correcta repetición de metas ya alcanzadas por otros o por nosotros mismos en ocasiones precedentes: debemos recrear cada vez la obra en presencia del auditorio, basándonos, para esta improvisación, en el enorme trabajo de excavación primero analítico, después sintético que se espera de un artista profesional. Debemos utilizar a fondo el magnetismo de grupo que se crea en la sala, la interacción entre intérprete y público, que multiplica las energías y crea una participación viva que en ningún caso la radio, la televisión, el disco compacto están en condiciones de imitar (el disco tiene la misma función que la fotografía: no se entra en contacto con una obra de arte visual a través de una foto). Cada uno de nosotros es obvio encuentra sus propias modalidades expresivas, y en cualquier caso el histrionismo es característica esencial de quien se exhibe delante de un público. Pero la vida y la experiencia del escenario, cuando están al servicio de un auténtico talento, enseñan a destilar cada vez más los medios expresivos para el oído y el ojo del oyente, hasta alcanzar en todos los grandes ancianos una actitud hierática (incluso el campeón de los pianistas de salón, Nikita Magalof, en su último año de vida, delante de la Sonata en si bemol de Schubert asumía un tono místico). La levedad, es decir, la sustracción de la materialidad, en la mayor parte de los casos es señal de una madurez que se manifiesta en la música pero que es propia de todo ser humano, si concebimos la vida como estados de conciencia cada vez más límpidos. Piensen ustedes en el etéreo del opus 111 de Beethoven, en la comedia de Falstaff, ópera extrema de Verdi, o también en la Pétite Messe Solennelle de Rossini o en la Flauta Mágica. La levedad de la que hablo es un estado superior de conciencia que se alcanza por la vía del rigor y se asemeja a muchas vías espirituales que comparten la sabiduría religiosa y la sabiduría filosófica. Me parece que la parábola evangélica de san Mateo transmite la más elocuente de las enseñanzas: «miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el Padre celestial las alimenta. Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos». La levedadel vestido lastrela libertad verdadera. Ahora hemos llegado, tras sucesivos acercamientos, al núcleo de mi conversación. No pretendo de mi paciente auditorio un consenso general sobre lo que voy a decir: me basta una discreta atención. Volvamos ahora a la frase de Thomas Mann que cité al inicio: la Belleza no es otra cosa que nostalgia. ¿Nostalgia de qué?, ¿de quién? La respuesta no me la podía sugerir nadie, porque la experiencia de tocar es, por sus significados profundos, completamente personal. A lo largo de mi vida, también musical, he tenido como referencia, igual que cada uno de nosotros, a algunas figuras que he ido quitando gradualmente del campo visual de mi conciencia, hasta llegar a la soledad conmigo mismo. He tenido que conquistarme mi libertad interior, y comoquiera que sea, de modo aún parcial. Cuanto más me he alejado de los puntos de referencia censores, por llamarlos de algún modo, más he percibido mi absoluta libertad de espíritu músico, más me he sentido en la presencia de Dios. La nostalgia se ha revelado como el deseo de colmar la distancia que me separa de El; y la Belleza, la verdadera, se convierte en Dios mismo. ¿Me quieren creer? No es una demostración lógica de orden filosófico sino una experiencia espiritual. Dos pruebas me sostienen en la convicción de que no estoy confundiendo las cosas. Yo, hoy, amo la música y la gozo más que antes. Estoy enamorado del sonido, de la armonía de los sonidos, de la organización de los sonidos. Y además no hay nota para mí que no se traduzca en canto. Como dice el ángel: «Ritmo: cuerpomelodía: alma... y los dos llevan al tercero», y yo añado: al Espíritu, a la Armonía. Toda la música suena para mi oído como un himno de gloria al Señor. Quizá así se puede entender mejor por qué algunos músicos, entre los cuales me cuento, prefieren dedicarse a Mozart antes que a los Beatles: hay músicas que interpretan mejor esta exigencia de Belleza. ¡Pero que conste que la música no ha de ser siempre luminosa, feliz y en modo mayor! También en un Quinteto de Shostakovich, que es un condensado de sufrimiento, sigue valiendo lo que acabo de decir: basta hojear los Salmos para entender en seguida que se puede rezar desde el abismo igual que desde la cima de la montaña. Y sin embargo, si se fijan, también Shostakovich viaja hacia la levedad, la última página incluso parece como si quisiera alzar el vuelo. Pero, no quisiera crear un equívoco cuando digo que se podría definir sacra toda la música bella; lo que yo siento como sacro es el sonido, no el título o el carácter de una cierta pieza (como si dijéramos que la tarantela es profana y la sarabanda «casi» sacra). Toda mi existencia ha estado dedicada a la definición de un sonido cada vez más expresivo del mundo superior y, digamos, cada vez más puro; puro en el sentido de liberado de toda escoria, bastedad, materialidad en estado bruto. Como consecuencia, cada vez más alta, más reveladora, más fecunda será la definición de elementos que forman el lenguaje musical: una nueva armonía, una cadencia, un crescendo, un rallentando, cosas de todos los días para un ejecutor, cosas que son nada para quien casi no se fija; pero cosas que se revelan como eventos del alma cuando las sabemos leer con el tercer ojo, en nuestro caso... con el tercer oído. He aquí cómo se puede encarar por centésima vez la misma pieza aprendida hace treinta años. Quien va por el camino que he tratado de describir, no se puede aburrir, no sabe repetir una ejecución sino que busca continuamente ese microscópico escalón que no le hará llegar nunca a una meta por lo demás inexistente, pero que le permitirá renovarse una y otra vez delante de un texto que ha sido tocado de mil modos diversos por miles de pianistas, y que no tiene nada novedoso que desvelar a quien busca entre las notas. En cambio, es necesario buscar dentro de uno mismo cuáles ecos despiertan esos sonidos, es necesario preguntarse y hacerse canal de resonancia para el flujo de las notas. Dice el ángel: «la costumbre es muerte, comienza tu trabajo como si fuera la primera vez, para ti tu trabajo es oración». Más que tocar el piano, hay que hacerlo sonar. Más que «interpretar» con continuas intervenciones «originales», conviene dejar que la música suene. ¡No es una renuncia! Es el arte más grande y maduro. Como en cualquier otro trabajo, también nosotros sufrimos los cambios ligados a las estaciones de la vida, y en un cierto momento perdemos esa tensión que nos había acompañado en los primeros años de la carrera. Quien no ha fundado su crecimiento musical sobre valores genuinos se arriesga a perder de vista el sentido de lo que debe hacer. He aquí por qué a lo largo de estos treinta años de actividad he visto nacer, desaparecer, reverdecer, perderse numerosos talentos. He aquí por qué digo con fuerza que el talento y el ingenio deben ser rescatados por el sentir ético, que tiene supremacía sobre ellos. Paradójicamente, el talento puede transformarse en una fuerza negativa que nos destruye en lugar de ser fuerza propulsora. Es sólo una potencialidad, necesitada de la mecha de la voluntad para convertirse en acto. Creo que esto tiene un sentido no sólo para la música sino para toda actividad humana. He aquí por qué espero no haberlos aburrido hablando de música, como músico, a un auditorio de nomúsicos. Me confío una vez más al ángel para cerrar circularmente mi modesto recorrido. Sus palabras son infinitamente más elocuentes que todo esfuerzo mío. «Saben qué es lo bello: el acto del buen servidor, lo que va más allá de lo necesario. El cuerpo se mueve es necesario. La danza es el más allá y, si de verdad es danza es lo bello. La voz es necesaria el canto es el más allá. Es necesario delinear una imagen, una forma, pero lo que va más allá de la forma es lo bello. El nuevo mundo no puede estar construido sino de Belleza». MICHELE CAMPANELLA U