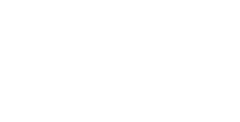Nueva Revista 072 > España en Europa, de la confianza a la responsabilidad
España en Europa, de la confianza a la responsabilidad
José María Marco
Sobre los elementos que han marcado la evolución española y su cambio de imagen en el seno de la Unión Europea. España puede mirar atrás y sentirse preparada para encarar la globalización cultural y económica del siglo que comienza.
File: España en Europa, de la confianza a la responsabilidad.pdf
Número
Referencia
José María Marco, “España en Europa, de la confianza a la responsabilidad,” accessed March 4, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1563.
Dublin Core
Title
España en Europa, de la confianza a la responsabilidad
Subject
25 años de democracia y monarquía
Description
Sobre los elementos que han marcado la evolución española y su cambio de imagen en el seno de la Unión Europea. España puede mirar atrás y sentirse preparada para encarar la globalización cultural y económica del siglo que comienza.
Creator
José María Marco
Source
Nueva Revista 072 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
España en Europa: de la confianza a la responsabilidad Lejos quedan en nuestra memoria los tiempos en que España se miraba en el espejo internacional vestida de tópicos que dibujaban un país provincianista y rural, de bandoleros, colonialistas fanfarrones y tablados flamencos. Tras 25 años de democracia, llenos de esfuerzo político por recuperar su posición en el marco europeo, España puede mirar atrás y sentirse preparada para encarar la globalización cultural y económica del siglo que comienza. José María Marco descubre los elementos que han marcado la evolución española y su cambio de imagen en el seno de la Unión Europea. ue España es Europa, a nadie le queda la menor duda. Más aún, es de las pocas naciones cuyo destino europeo no ha sido por Qimposición de la geografía o de la historia, sino fruto de una voluntad decidida y heroica por pertenecer a la cristiandad occidental, figuración primera de la Europa moderna. Esa voluntad, que guía el espíritu de los españoles durante los siglos formadores de la Edad Media, no ha caído en el olvido. Que, además, sin la contribución política, técnica, religiosa, artística y literaria de España, Europa no sería como es hoy en día, tampoco cabe la menor duda. Está claro que eslogans como el «que doit lEurope à lEspagne?», del ingenioso Masson de Morvilliers, han quedado hoy clasificados como pura y simple propaganda. Y aun así... La tradición de desprecio y de propaganda antiespañola ha sido tan constante, tan sistemática y tan eficaz, que aún queda un poso de extrañamiento, como si la presencia de España en la Europa política y económica surgida después del Tratado de Roma de 1957 fuera algo sorprendente. LA ESPAÑA DE SAÍNETE Morvilliers recibió pronto las réplicas airadas y sensatas de los ilustrados españoles del siglo XVIII, que sacaron a relucir el inmenso legado español a la cultura occidental, todavía por entonces europea. Pero la rectificación se hundió pronto en el colapso catastrófico del Antiguo Régimen, con una Guerra de la Independencia que acabó dando pie a dos nuevos tópicos europeos sobre España. Uno, más francés, romántico hasta la médula aunque adornado con una sonrisa un poco frivola e incluso cínica, inventa un pueblo eterno brutal, sanguinario, pero también capaz de sacrificios heroicos que se había negado a aceptar el yugo de la uniformidad revolucionaria y napoleónica. El otro, que procede de outre Manche, intenta racionalizar lo ocurrido en la Guerra de la Independencia y en las guerras dinásticas que vinieron después mediante el elogio de ese mismo pueblo español, sufrido, bueno y leal, estragado por una clase dirigente incapaz o estúpida. Por supuesto que nuestros antepasados del siglo XIX no tenían nada que ver con estos tópicos. Desde finales del reinado de Fernando VII van poniendo en pie un Estado moderno, luego una Administración racional y un sistema político parlamentario bastante equilibrado (sin muchas más convulsiones que las sufridas por casi todos los países europeos), una economía cada vez más abierta y una cultura nada provinciana, brillante, con algunas cumbres señeras. Durante un tiempo, los tópicos europeos sobre España parecen haber sido motivo de entretenimiento, como lo fue también la moda popular entre las clases más altas, una forma divertida de empezar a cultivar una imagen de España que nadie se toma en serio, pero que sirve para identificar un sello, una marca. España se complacía en presentarse como el país de Carmen, de los bandoleros, de los gitanos andaluces y del pueblo bueno y leal, aunque algo picaro... y mientras tanto esos mismos españoles seguían trazando nuevos caminos: construyen ferrocarriles, modernizan las ciudades, levantan barrios enteros, amplían los puertos, crean un nuevo sistema bancario, inauguran los mercados de valores de Madrid y Barcelona, racionalizan el sistema de pagos, sacan al mercado tierras inmovilizadas, construyen grandes edificios de alto valor simbólico (el Teatro Real, el Liceo, el Congreso de los Diputados), emprenden importantísimas obras públicas, e incluso tienen la energía y la ambición para emigrar a América y para hacer fortuna. También participan en la política internacional (política norteafricana, expedición de Italia o participación en la mexicana), con más inteligencia y discreción de lo que luego se ha dicho, aunque, eso sí, con plena conciencia de la modestia de los medios disponibles. Pues bien, todo eso queda en nada ante la virulencia del tópico. España es un ejemplo sorprendente de cómo una idea o una obcecación es capaz de oscurecer la realidad más evidente. En otros países, el resentimiento de los intelectuales y los artistas burgueses por su clase les lleva a retratos feroces de quienes son los impulsores del progreso y a De una forma un poco perversa ellos, les permiten vivir. En y que no habla muy bien de su España se da un paso más. Y es diligencia, los intelectuales españoque ese rencor, aunque menos les, en vez de intentar analizar violento, por lo menos hasta más tarde, se ceba en la imagen tópicon racionalidad el evidente retraso ca de lo español difundido por de su país con respecto a otros franceses e ingleses. De una europeos, daban por buenos los lugaforma un poco perversa y que no res comunes que los demás habían habla muy bien de su diligencia, los intelectuales españoles, en pintado del suyo vez de intentar analizar con racionalidad el evidente retraso de su país con respecto a otros europeos, dan por buenos los lugares comunes que los demás han pintado del suyo. Las cigarreras, los contrabandistas, los toreros, los carlistas, la gitanería y el idílico País Vasco... todo aquello era una simple diversión, y en parte una forma de satisfacer la vanidad de quienes visitaban España. Tenía además vocación de marca de la casa, atractiva, bastante sofisticada y no del todo contradictoria con el famoso carácter de los españoles antiguos, soberbios, vanidosos y fanfarrones, propio de cuando España dominaba el mundo. Pues bien, los intelectuales españoles decidieron hacer de esa figuración paródica, que nada tenía que ver insisto con la España que ellos mismos estaban viviendo, la auténtica representación de España. Para unos, España se quedó al margen de la modernidad occidental (léase Europa) allá por los primeros años del siglo XVI, tras la muerte desgraciada del infante Don Juan y el no menos desdichado descubrimiento del Nuevo Mundo. Desde entonces su historia es una monstruosa desviación, un aborto nacional. Para otros, la civilización española, aproximadamente desde la misma época, es una parodia, más o menos brillante según los autores, de la civilización europea de la que se ha aislado voluntariamente. Hay quien piensa que España es una simple anomalía, una enfermedad europea, y para Ortega, que encontró la formulación más brillante y más hiriente, un problema cuya solución es Europa. La imagen al fin y al cabo amable o por lo menos divertida se va hundiendo en un submundo bestializado por lo rural, la pobreza y la degradación urbana, la mezquindad de la pequeña burguesía y las pretensiones grotescas y anacrónicas de las clases pudientes. Los intelectuales españoles, incapaces de ver sin anteojos importados su propio país, hacen de él un tablado grotesco, que tiene en el esperpento su más perfecta plasmación. El esperpento pasa así a ser el arte nacional por excelencia, con la ventaja, por así decirlo, de que es intraducibie: sólo comprensible para españoles. Los intelectuales y artistas españoles, incapaces de crear una imagen original de su país, incorporan la ajena y la devuelven irreconocible, monstruosa. Así culmina toda esta larga tradición de autodesprecio y autocomplacencia que refleja, en buena medida, la frustración de los intelectuales españoles progresistas, condenados a ver cómo sus propuestas de cambio radical se estrellaban una y otra vez, primero en el Sexenio Revolucionario, en 1898, en 1909, en 1917, en la Segunda República y a lo largo de los cuarenta años de franquismo. UNA EVOLUCIÓN SOCIAL Por otra parte, y como había venido P O s I T I VA ocurriendo a lo largo del siglo XIX, el país evolucionaba por su cuenta, muy lejos de todas esta tristeza y esta culpabilidad resentida. En el terreno intelectual serio (no en la especulación progresista), los años del franquismo no fueron el páramo que se ha querido pintar. El desarrollo económico (con toda la complejidad de saberes que pone en juego el libre mercado) despuntó en cuanto se empezaron a abrir algunas grietas en las barreras impuestas por el intento de autarquía, intento que, desde un cierto punto de vista, es el reverso casi exacto de la imagen esperpéntica de España tan cacareada por los progresistas. Y lo que se llama cultura popular música y canciones, cine, teatro, televisión, moda es en España perfectamente asimilable a las europeas del momento, en sus gustos, en sus manifestaciones e incluso en las censuras a las que estaba sometida. Otra cosa es que los intelectuales supusieran que la censura política les hurtaba la posibilidad de expresarse como lo hacían entonces sus colegas europeos y que, de nuevo, retomaran la imagen de España, ahora sí reducida a un eslogan turístico («Spain is different»), como motivo de autoirrisión y de burla. Mucho más seria era la cuestión política, resuelta con habilidad por quienes estaban destinados a ser sucesores de una dictadura anacrónica. Menos de dos años después de la muerte de Franco, el 28 de julio de 1977, Marcelino Oreja presentó la solicitud oficial de adhesión de España a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. El éxito de la transición de una dictadura decadente a una democracia bien asentada corre paralelo al éxito del ingreso de España en el espacio comercial y en las instituciones políticas europeas. Al recuperar la constitución política que naturalmente es la suya, perdida desde el golpe de Estado de 1923, y que no es otra que la monarquía parlamentaria, España, con toda naturalidad, despejaba de un golpe el artificioso alejamiento en el que había vivido unos cuantos años. Ortega decía que Europa es una entidad anterior a las naciones europeas, inexplicables sin aquella. Las naciones europeas son condensaciones particulares de civilización, dentro de una trama cultural muy densa de por sí. España, al ingresar en la CEE en 1985, parecía salir de la atmósfera destemplada en la que la habían querido mantener y se reunía con los suyos. De haber sido ciertas las afirmaciones sobre la enajenación occidental o europea de España, parece claro que nunca hubiera podido ingresar en el espacio institucional europeo como lo hizo (y probablemente tampoco hacer la transición de un régimen autoritario a otro parlamentario y liberal). Pero como ya se ha aludido con respecto a la forma del Estado, a la economía y a la cultura, España nunca había dejado de estar en Europa. Cambiaba una cosa: el ingreso en las instituciones políticas le daba el marchamo necesario y le ganaba el reconocimiento que necesitaba después de tantos años de autocrítica y masoquismo. España, en esas dos fechas fundamentales que son 1978 y 1985, se reconciliaba consigo misma. EUROPEÍSMO POPULAR Para el común de la población, los complejos y los sentimientos de inferioridad ante Europa, que nunca habían tenido el significado que habían tenido para los intelectuales, desaparecieron de pronto. Al contrario, la población española entendió muy bien que el espacio económico e institucional europeo ofrecía nuevas oportunidades de bienestar y de progreso, además de contribuir a anclar el régimen en el espacio de las democracias liberales, del que España también formaba parte naturalmente, a pesar del gigantesco lavado de cerebro al que se había querido someter a generaciones enteras de españoles. Por eso en España no ha habido jamás debate serio sobre su ingreso en la CEE o en la Unión Europea. No es sólo cuestión de oportunidades, al intuir los españoles que sin el ingreso en la CEE y luego en la UE, se perderían enormes oportunidades de progreso económico y vital, y nos quedaríamos al margen de los flujos de capital e información que circulan por el continente. Los españoles tenían que estar, naturalmente, en las instituciones europeas porque esta articulación con el mundo es la única que le permite vivir sin distorsiones ni complejos su naturaleza verdadera. Sin ella, España queda reducida a la imagen paródica y grotesca con que durante mucho tiempo se la ha querido presentar. Se da así la paradoja de que lo que fue una lucha encarnizada entre las querencias culturales populares (nacionales) y las tendencias cultas (importadas), en el siglo XVIII, es ahora una alianza tácita entre las elites más europeístas y el conjunto de la sociedad, incluidos los sectores más alejados de la reflexión intelectual. Aunque no acertaran del todo, tampoco se equivocaban quienes calificaron a la generación de Felipe González, la que consiguió el ingreso de España en la CEE, de jóvenes nacionalistas. Esta popularidad de la idea de Europa, tantas veces observada y a menudo con asombro por parte de líderes Los españoles, sobre los que durante y observadores de otros países en tanto tiempo ha pesado el estigma los que las reticencias e incluso del provincianismo, la excentricidad las animadversiones han llegado y la debilidad cultural, a ser contundentes ha supuesestán radicalmente seguros to un respaldo inapreciable al ingreso de España en la Unión de que las marcas de su identidad Europea. También ha neutralizanacional y cultural no van a do las discusiones, de mucho desaparecer en el proceso calado, que se han ido desarrode unificación europea. llando durante el proceso de formación de la Unión. El debate entre partidarios del federalismo y partidarios de una organización intergubernamental sin demasiadas competencias propias ha pasado en España casi desapercibido, cuando no ha quedado reducido a una discusión subordinada a las tácticas o las estrategias de negociación en las instancias europeas. Los españoles, sobre los que durante tanto tiempo ha pesado el estigma del provincianismo, la excentricidad y la debilidad cultural, están radicalmente seguros de que las marcas de su identidad nacional y cultural no van a desaparecer en el proceso de unificación. Tal vez sea inconsciencia ante un proceso extraordinariamente complejo, que va a afectar a muchos intereses y a muchas costumbres. También podría deberse al descrédito en el que ha caído el discurso antiespañol, entre izquierdista y apocalíptico, ajeno a la percepción que de la realidad tenía el común de los españoles. En cualquier caso, distinguir, como hace la sociedad española, entre medidas de integración institucional, financiera, política y económica, por un lado, y, aquello que constituye las raíces y las manifestaciones de la cultura propia, por otro lado, es un ejercicio que los españoles hacen con toda naturalidad. Las especulaciones sobre la disolución de los valores y las identidades nacionales en un demos (o un magma inorgánico) europeo, propiciado por las políticas comunitarias, y que a la larga acabaría suscitando la aparición de un auténtico Estado federal de Europa, están muy lejos de la experiencia y la percepción de los españoles. En España no ha habido euroescépticos, como no sea en círculos extremadamente minoritarios. Un proyecto tan polémico con el de la unión monetaria, con la desaparición de una institución de tanto peso simbólico e histórico como es la moneda nacional, apenas ha suscitado discusión entre el público ni diferencias serias entre la clase política. Comparada con la virulencia del debate en Gran Bretaña, Francia o Alemania, la sociedad española no da importancia alguna a lo que considera un simple instrumento, sin más. En Madrid, se rebautizó la unidad de cuenta europea como euro y fue un español, Felipe González, el que avanzó la propuesta de la ciudadanía europea, federalista en la forma aunque con un contenido tan impreciso que ha acabado convertida en un simple eslogan publicitario. El consenso español sobre la Unión Europea alcanza incluso a las entidades regionales, que se han sumado al proyecto de integración con entusiasmo. Las Comunidades Autónomas han abierto oficinas de representación en Bruselas, aprovechan la informalidad (y a veces la opacidad) de los procedimientos de toma de decisión en las instituciones europeas para intentar intervenir en los resultados, e intentan reforzar la idea de que la Unión Europea, más que un conjunto de instituciones con una estructura administrativa y política lo más transparente posible, debería ser un conjunto de redes en las que pueden participar toda clase de agentes, privados y públicos, con una gran diversidad de reglas de juego. El término «federal», aplicado a la Europa comunitaria, parece incluso haber suscitado un malentendido más o menos interesado. Sea cual sea la justificación en que se basen los defensores de una forma tal de organización, está claro que el federalismo europeo aboca sin remedio a un Estado único, basado en la lealtad constitucional de los actuales Estados europeos, y no a una disolución de las estructuras políticas que propiciaría, en un momento ahora imprevisible, la reconversión en Estados nación de algunas regiones o Comunidades Autónomas. La institucionalización, muy débil, de una Europa de las regiones y el reconocimiento oficial prestado a algunos hechos culturales de relevancia indudable, como son las lenguas regionales, no debería inducir a las elites políticas a intentar engañar a la opinión pública. Nada suscita más recelos y desconfianzas en Bruselas y en las capitales europeas que la posible aparición de reivindicaciones nacionalistas, y no sólo por la capacidad de desestabilización de éstas, sino porque la propia naturaleza de la Unión Europea se sustenta en la aversión al nacionalismo y en el respeto a la cohesión interna de los Estados nación. ESPAÑA Pero esta utilización de la idea de la EN UNA EUROPA LIBERAL Unión Europea para fines propios no ha sido patrimonio exclusivo de los nacionalistas españoles, sobre todo de catalanes y vascos. Como el consenso en torno al ingreso de España en la CEE y su pertenencia a la UE es tan consistente, también las demás fuerzas políticas la han utilizado en provecho propio, aunque con intenciones menos engañosas que aquellos. Al Partido Socialista, la idea de Europa le sirvió sobre todo para apuntalar un proceso de modernización ideológico iniciado a finales de los años setenta. El tramo final y más importante de las negociaciones para la entrada de España en la CEE, le correspondió al Gobierno socialista. Los años entre 1982 (victoria electoral socialista) y 1985 (ingreso en la CEE) coinciden con un vuelco ideológico. Este no se debe sólo a la ola liberalizadora producida desde Estados Unidos y Gran Bretaña con la subida al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher , sino sobre todo al fracaso del socialismo francés después de la llegada a la presidencia de François Mitterrand. Tras la experiencia Mauroy, Francia se adhirió a una política antiinflacionista y monetarista como la preconizada por el gobierno alemán. Los socialistas españoles aprendieron la lección, y el ingreso de España en la CEE vino a culminar una renovación que también llevó aparejado el desarme arancelario, la reconversión industrial, legislación antirreguladora y liberalizadora y algunas medidas de privatización. En la misma estela ha de ser entendido el referéndum de reingreso de España en la OTAN, incomprensible fuera de la mentalidad arcaizante del socialismo español. El regreso triunfal de esta mentalidad, después de la huelga general de 1989, puso en peligro no sólo la prosperidad de los españoles, al prolongar artificialmente la euforia de los años ochenta y provocar la crisis traumática del año 93, sino también la posición de España en el espacio común europeo. En 1991, el Gobierno socialista, en un alarde de inconsistencia, se adhería con entusiasmo al Tratado de Maastricht mientras seguía una política económica radicalmente contraria a lo que éste iniciaba. Como es sabido, el Tratado de Maastricht abría las puertas a la unión monetaria europea, un hecho hasta ahí postergado (tras el fracaso del Plan Werner en los años 70) y ahora forzado por la reunificación de Alemania. Como se ha dicho muchas veces, Maastricht es un ejemplo inmejorable de cómo se ha ido haciendo la Europa comunitaria. Un hecho político como era la voluntad de reforzar el vínculo de Alemania con la Unión y evitar cualquier tentación de hegemonía particular llevaba a una decisión, también política, por la que pretendía impedir la entrada en la futura unión monetaria a países con economías inestables, como eran las del sur de Europa. Esta decisión, a su vez, no era simple cuestión de reparto de poder, sino que corroboraba la victoria de un pensamiento social y económico en ruptura con la tradición intervencionista y estatalizante de la que tan orgullosos estaban hasta entonces muchos de los que ahora se adherían al cambio. La Europa del consenso socialdemócrata, intervencionista y redistributivo, se había hecho liberal. La contradicción era tan fuerte, que llevó a comprometer el ingreso de España en la unión monetaria. Sólo las medidas del último gobierno socialista paliaron en algo una política que incumplía todos y cada uno de los criterios establecidos en el Tratado de Maastricht para la unión monetaria (inflación, tipos de interés, déficit público, deuda pública y estabilidad de la moneda). En 1996, cuando el Partido Popular tomó el relevo del PSOE en el Gobierno, la situación estaba tan deteriorada que muy pocos creían en serio que España pudiera estar en el grupo de cabeza de los países de la unión monetaria. Fue éste el único momento en el que triunfaron los euroescépticos, aunque lo eran, casi todos, de una clase muy especial. Como José María Aznar, el nuevo presidente del Gobierno, había concedido prioridad absoluta a la entrada de España en la unión monetaria, algunos de los entusiastas europeístas de poco tiempo antes empezaron ahora a descontar el fracaso español como un fracaso del nuevo Gobierno. Aznar y su equipo económico, confiando otra vez, como antes lo habían hecho otros gobiernos, en el consenso europeísta característico de la sociedad española, recogieron el guante y lograron que el conjunto de las fuerzas políticas aceptaran un pacto de estabilidad que comportaba, según el lenguaje político socialdemócrata, grandes sacrificios. Este pacto fue conseguido sin suscitar especial conflictividad, lo que refleja no sólo el talento negociador de los responsables del Partido Popular, sino también de la imposibilidad de seguir en este asunto vital una línea de confrontación. El gobierno del Partido Popular logró al fin lo que parecía imposible. España entraba en la unión monetaria en el pelotón de cabeza. El Ejecutivo popular conseguía así un triunfo que probablemente ha determinado en buena medida todo el éxito posterior de su actuación. Respondía al talante y a la voluntad europea de los españoles y, sobre eso, articulaba una política económica nueva. Reducción de la deuda, control de la inflación, contención del déficit (hasta hacer concebible lo inimaginable hace poco menos de cuatro años, como es el superávit en las cuentas del Estado), tipos de interés bajos (antes incluso de que el Banco Central Europeo se responsabilizara de la política monetaria)... Todo ello ha hecho de la economía española una de las más liberalizadas de Europa, y ha dado a los ciudadanos una oportunidad real y saneada de prosperar y enriquecerse, oportunidad que no se está desperdiciando, como lo demuestra el ciclo de crecimiento económico, de una duración y una intensidad como no se conocía hace decenas de años. PROTAGONISTAS Las medidas liberalizadoras adoptaDEL FUTURO DE EUROPA das por el nuevo Gobierno del PP, casi como primera medida después de ganar en el año 2000 las segundas elecciones legislativas, esta vez por mayoría absoluta, demuestran que la invocación europea que sirvió para articular el pacto de estabilidad no era una simple coartada coyuntural. Al contrario, por delante queda todavía un hecho fundamental en la historia de la Unión Europea, como es la instauración de la moneda única. Está por ver cómo reaccionará una opinión pública que sigue depositando una casi completa confianza en Europa, a pesar de los problemas en la política pesquera y en la agrícola, cuando se presenten crisis sectoriales o territoriales asimétricas, en economías que, como las de la unión monetaria, no han unificado políticas fiscales, ni cuentan con políticas compensatorias y de redistribución y que han abdicado de instrumentos, como la política monetaria, que permitan paliar sus efectos. Las medidas liberalizadoras adoptadas hace pocos meses indican que el Gobierno sigue confiando en la sociedad española. Sin duda piensa que la mejor manera de enfrentarse a las crisis venideras es seguir abriendo campos a la competencia, flexibilizando el mercado de trabajo para favorecer la movilidad y la versatilidad, continuar en el camino de la liberalización y conceder una alta prioridad a la calidad educativa, que son también formas de devolver a los agentes económicos y a los individuos la capacidad de reaccionar con rapidez ante un cambio. Es el último efecto de la incorporación de España al espacio político y económico europeo: una mejor preparación para la globalización cultural y económica. Y como en la historia relativamente breve pero muy intensa, de la relación de nuestro país con las instituciones comunitarias, se repite un hecho sorprendente, que está en el fondo de todo el proceso: los españoles no ven la apertura a una cultura y una economía globalizadas como una amenaza a la pervivencia de su identidad nacional o cultural. Esta confianza de los españoles en sí mismos, tan significativa después de más de un siglo de pesimismo masoquista y autocomplaciente, coloca a los responsables políticos en un compromiso nuevo. Superada con éxito la etapa de incorporación al espacio europeo, queda por definir la nueva situación de España. Hasta ahora, España ha venido siendo un caso un poco especial. Siendo un país grande, pero no de los más desarrollados, se ha permitido una situación particular, como es un intenso europeísmo compatible con un conservadurismo más que justificable a la hora de salvar sus parcelas de poder número de comisarios y votos en el Consejo y los beneficios que obtiene de la Unión. Tal vez haya empezado a plasmarse la oportunidad de una política más ambiciosa, que devuelva a los españoles un liderazgo que no siempre tiene que estar en manos ajenas. La confianza en uno mismo suele ser signo de disposición a asumir más responsabilidades. <0* JOSÉ MARÍA MARCO