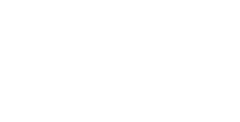Nueva Revista 071 > Anna
Anna
Friedrich Hebbel
Relato corto de Friedrich Hebbel "Anna"
File: Anna.pdf
Archivos
Número
Referencia
Friedrich Hebbel, “Anna,” accessed March 12, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1558.
Dublin Core
Title
Anna
Subject
Relatos
Description
Relato corto de Friedrich Hebbel "Anna"
Creator
Friedrich Hebbel
Source
Nueva Revista 071 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
Anna friedrich hebbel Friedrich Hebbel (18131863) es uno de los más conspicuos representantes de lo que en la periodización habitual de la literatura alemana se ha dado en llamar realismo burgués, cuyo nombre más conocido quizá sea el de Theodor Fontane. Predominantemente dramaturgo, su vida estuvo vinculada al Burgtheater de Viena, con una de cuyas actrices, Christine Enghaus, contrajo matrimonio en 1846. Hebbel es autor de una obra escénica marcada por una visión del mundo radicalmente trágica y por una clara preponderancia del papel de la mujer como exponente, la mayoría de las veces en tanto que víctima, de esa concepción trágica. Obras como Judith (1843), María Magdalena (1844) o Agries Bernauer[ 1852) dejan clara esta percepción, con un enfoque marcadamente social e incluso político en cuanto a sus causas. El relato ofrecido a continuación, Anna, es un denso ejemplo de lo que acabamos de decir. En medio de un ambiente asfixiante, tocado por la sordidez, una mujer es víctima de una tragedia en la que la sociedad y el destino parecen aliarse contra la justicia. «Azul el cielo y dulce el aire, flores llenas de rocío y de olor ». y por la noche baile y diversión, ¡es más que demasiado!». sí cantaba alegremente, una luminosa mañana de domingo, Anna, Ala joven criada, mientras al mismo tiempo se empleaba con energía en la limpieza de los cacharros de cocina y de la leche. En ese momento pasó ante ella, vestido con una bata de damasco verde, el barón von Eichenthal, a cuyo servicio estaba desde hacía seis meses, un hombre joven pero trabajado por la vida, todo hipocondria y caprichos. ¡A qué viene todo ese griterío! le gritó deteniéndose frente a ella .¡Sabe que no soporto la frivolidad! Anna enrojeció hasta la raíz del pelo; se acordaba de que hace algunas noches al severo señor le hubiera gustado encontrarla frivola en el cenador del jardín; tenía una palabra áspera en la punta de la lengua, pero, reprimiéndose con violencia, echó mano a un tazón de sopa de porcelana blanca y lo dejó caer al suelo, luchando enérgicamente con la intrepidez que le era propia. La valiosa pieza se quebró en mil pedazos, y el barón, que ya se había alejado algunos pasos, se volvió con el rostro encendido por la ira. ¿Cómo? exclamó en alta voz, aproximándose a la muchacha. ¿Acaso este ratón malicioso pretende enfriar su rabia en la vajilla de mi madre, porque su obstinación no le permite aceptar con calma, como corresponde, un bien merecido reproche? Y diciendo esto empezó a darle pescozón tras pescozón a derecha e izquierda, entre gritos e insultos, mientras ella le miraba petrificada igual que un niño, privada del habla y casi del sentido, sosteniendo aún en una mano el asa del tazón y apretando la otra involuntariamente contra el pecho. De ese estado lindante con el desvanecimiento la sacó la burlona carcajada de la doncella Friederike, que, más complaciente que ella, dejaba gustosa que el barón, tonteando lujurioso, le pellizcara las mejillas y jugueteara con los rizos de su pelo. Sarcástica, la descarada sirvienta alzó la vista hacia ella y le gritó: ¡Eso te abrirá el apetito para la fiesta mayor, doncella estrecha! Pero el barón, riendo a carcajadas, puso los brazos en jarras y dijo: Que se le pasen las ganas de bailar y jugar; retiro el permiso otorgado por mi madre. Que cuide de la casa. ¿Acaso no habrá nada en qué ocuparla hoy? prosiguió, deliberando consigo mismo. Friederike le susurró algo. ¡Cierto! exclamó él alzando la voz, que carde lino hasta entrada la noche, ¿lo oyes? Anna, en total confusión, asintió con la cabeza y después, sin fuerzas, cayó de rodillas; al mismo tiempo, instintivamente, agarró un recipiente de latón y empezó a pulirlo mientras las lágrimas le brotaban ardientes e incontenibles. Entonces el jardinero, que, fresca y floreciente como ella era, le había estado persiguiendo largo tiempo, aunque en vano, y había visto de lejos la escena anterior, pasó ante ella, saludó y preguntó, malicioso, qué tal le iba. ¡Oh, oh! gimió ella con un estremecimiento convulsivo, se puso en pie de un salto y aferró por el rostro y el pecho a quien de tal modo se burlaba de ella. ¡Rabiosa! gritó él sorprendido, y la rechazó de un empujón, apartándola con toda su fuerza varonil. Como si no supiera lo que había hecho, ella se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos; luego, como volviendo en sí, tornó al trabajo que había interrumpido, sollozando a veces sin darse cuenta, y siguió dedicada a él hasta que a mediodía la llamaron a la cocina para la comida. Allí se vió recibida por rostros de indisimulada alegría por el mal ajeno y risas y risitas más o menos contenidas, que se fueron haciendo cada vez más sonoras y desconsideradas al ver que ella, con las mejillas encendidas, bajaba los ojos al plato y no respondía una palabra a ninguna de las alusiones. Las criadas, algunas ya arregladas para la fiesta, se burlaban charlando entre sí, pero refiriéndose sin disimulo a ella, de los novios que habían conseguido o pensaban conseguir; y el pinche de anchas narices, animado por los guiños del capataz y el cochero, preguntó a Anna si no podía prestarle su delantal de flores rojas y el sombrero de cintas de colores que Friedrich, el criado del mayor, le había regalado en Navidad; al fin y al cabo no iba a necesitarlos en el almacén, y esperaba poder atraer con ellos a alguna muchacha que no tuviera adornos semejantes. ¡Granuja! gritó ella con labios pálidos y temblorosos, cuando estés enfermo y nadie te preste atención, no esperes que vuelva a prepararte caldos. Echó su plato a un lado y, cogiendo el vacío cubo del agua, salió a llenarlo al pozo. ¡Vaya! dijo Johann, un viejo criado al que, después de toda una vida al servicio de su padre, el barón von Eichenthal mantenía por compasión, ¡no está bien amargarle la comida a la chica con esas maldades! ¡Bah! repuso el jardinero, no le harán mal; desde que Friedrich, ese flaco baboso, corre detrás de ella, está tan arrogante como si hubiera enganchado a un noble. ¡La arrogancia precede a la caída! dijo Liese, la pequeña y robusta cocinera, lanzando una tierna mirada al flemático capataz. ¿Sabéis que lleva corsé? ¿Y por qué no iba a ser arrogante? dijo el cochero. ¡Al fin y al cabo es la hija del maestro! Friederike, la doncella, entró en la cocina con el rostro encendido. ¿No está Anna? preguntó, secándose la frente con el pañuelo de seda. El señor acaba de acostarse, estaba de muy buen humor en este punto tosió, porque los otros la miraban significativamente y reían, y me ha encargado que le diga que empiece enseguida a cardar y añadió por su cuenta no lo deje hasta las diez de la noche. ¡Yo se lo diré, Rike! repuso Liese. Friederike volvió a irse, bailoteando. ¿Llevará también ella corsé? preguntó el capataz. Bueno, bueno murmuró Johann, dando confusos golpecitos con el tenedor en el plato. Anna entró en la cocina con su carga de agua. Anna empezó Liese, diligente, debo decirte... Ya lo sé replicó Anna secamente, en tono firme, me he encontrado a la mensajera. ¿Dónde está la llave del almacén? ¡Ahí, en ese clavo! repuso la cocinera, señalando el sitio con el dedo. Anna, tranquila, porque estaba destrozada en lo más íntimo, cogió la llave y se fue apresuradamente al almacén, cuyas ventanas daban al patio del castillo y a la carretera, mientras los otros se precipitaban hacia sus baúles para terminar de vestirse delante de un espejo de dos reales. Se sentó al trabajo, con el rostro vuelto a la ventana, de forma que podía ver a todos los que, felices, iban desde el pueblo a la fiesta mayor, y escuchar sus alegres conversaciones; empezó su tarea con sorda aplicación, aunque a veces se hundía en inconscientes cavilaciones, para sobresaltarse enseguida, como picada por una serpiente o una tarántula, y proseguir su tarea con un celo renovado, casi antinatural. Sólo en una ocasión durante toda la tarde se levantó del duro taburete, en el momento en que sus compañeros cruzaban el patio sentados en un cómodo carro tirado por rápidos caballos; pero riendo en voz alta, como para burlarse de sí misma, volvió a sentarse, y aunque estaba de tal modo sedienta por el calor y el polvo que la lengua se le pegaba al paladar, ni siquiera bebió el café que la vieja Brigitte, que en ocasiones como la presente solía cuidar la casa en lugar de los criados, le había traído, compasiva, a las cuatro o las cinco. Cuando fue cayendo la noche se dirigió, sin retirarse los rizos que caían despeinados en torno a su rostro, a la cocina, donde, sin responder a la amable invitación de Brigitte de quedarse allí y compartir con ella una sabrosa sartén de patatas asadas, cogió una vela y, protegiendo la llama del viento con la mano, regresó al almacén. No pasó mucho tiempo antes de que llamaran a la ventana, y cuando abrió la puerta entró apresuradamente Friedrich, bañado en sudor. Tengo que verte dijo casi sin aliento, abriéndose el chaleco. ¡Murmuran toda clase de cosas! ¡Ya ves! respondió Anna con rapidez, pero luego se detuvo y se ajustó el peto, que se le había torcido. ¡Tu señores un canalla! rugió Friedrich, rechinando los dientes. ¡Sí, sí! dijo Anna. Me gustaría encontrármelo ahí fuera, en la ladera exclamó Friedrich. ¡Oh, es espantoso! Qué caliente estás dijo Anna, cogiendo su mano con suavidad. ¿Has estado bailando? He bebido vino, cinco, seis vasos repuso Friedrich. Ven, Anna, vístete, vas a venir conmigo, por encima de cualquier demonio que se nos cruce. ¡No, no, no! dijo Anna. ¡Sí! gritó Friedrich, y le pasó el brazo por el talle. ¡Sí! No puedo hacerlo replicó Anna con suavidad, abrazándolo con ternura. Debes hacerlo, quiero que lo hagas gritó Friedrich, y la soltó. Sin responder, Anna cogió el cepillo de cardar y bajó la vista. ¿Quieres o no? apremió Friedrich, acercándose a ella. ¿Cómo podría? repuso Anna, poniéndole la mano en el corazón mientras le miraba confiada a los ojos. Bien, bien exclamó Friedrich. ¿No quieres? ¡Que Dios me condene si vuelvo a verte! Se precipitó al exterior, rabioso. ¡Friedrich! gritó Anna a sus espaldas. ¡Quédate, quédate un momento, oye cómo sopla el viento! Quiso correr tras él, y entonces su vestido rozó la vela, puesta sobre un tocón de madera; cayó y prendió el lino, que ardió rápidamente en grandes llamaradas. Friedrich, embriagado por el vino y la ira, se forzó, como ocurre en momentos así, a cantar una canción mientras salía hacia la noche, que se había vuelto muy desapacible; la conocida melodía de su canto de salvaje alegría llegó hasta Anna. ¡ Ah, ah! sollozó desde lo más profundo de su pecho. Sólo entonces advirtió que medio almacén estaba ardiendo. Se arrojó dando manotazos y patadas contra las devoradoras llamas, que ardientes le devolvieron el golpe y la hirieron. Entonces gritó la voz de Friedrich se apagaba a lo lejos en un último resonar: «¡Eh, qué estoy haciendo, fuera, fuera!» y cerrando la puerta con fuerza a sus espaldas salió corriendo mientras profería una risa espantosa, tomando sin querer el mismo camino que Friedrich había seguido a través del jardín. Pronto se derrumbó en una pradera cercana, sin fuerzas, casi inconsciente, y lanzando un sonoro gemido apretó el rostro contra la hierba fría y empapada. Así estuvo durante largo tiempo. Entonces resonaron sordas y espantosas, cerca y lejos, las campanas de alarma por el fuego. Se incorporó a medias, pero no miró a su alrededor; sobre su cabeza, el cielo estaba ensangrentado y lleno de chispas; un calor antinatural se expandía, creciendo de minuto a minuto: rugir y ulular del viento, crepitar de llamas, gritos y lamentos. Volvió a tenderse en el suelo cuan larga era, como si pudiera dormir, pero al instante siguiente la arrancó de ese estado similar a la muerte la conversación de dos que pasaban corriendo, de los que uno gritaba: ¡Dios mío, el pueblo está ardiendo! Entonces, haciendo acopio de fuerzas, se rehízo y corrió con los cabellos al viento hasta el pueblo, pegado a la parte incendiada del castillo, donde los tejados de paja, fáciles de prender, ardían ya en más de un lugar. El viento se alzaba con creciente fuerza; la mayoría de los vecinos, exceptuando los niños y los viejos y débiles, estaban en la fiesta, a más de cuatro millas de distancia; aunque su dotación hubiera estado presente, los tristes carromatos de los bomberos sólo hubieran podido ofrecer vana resistencia a los dos terribles elementos unidos; incluso faltaba el agua, porque el verano estaba siendo inusualmente seco. La desgracia, el peligro, la confusión crecían de minuto en minuto; un chiquillo corría gritando: ¡Dios, mío, Dios mío! ¡Mi hermanita! Cuando le preguntaron: «¿Dónde está tu hermana?», el niño, como si, incapaz de cualquier pensamiento claro, no hubiera entendido la pregunta, empezó de nuevo a proferir sus espantosos gritos. Una anciana tuvo que ser obligada a abandonar su casa; se quejaba: ¡Mi gallina, mi pobre gallinita! Y en verdad resultaba conmovedor ver cómo el animalito revoloteaba aterrado de un lado a otro, en medio del humo asfixiante, sin que su ama lograra hacerla salir por la puerta abierta, acostumbrada en tiempos mejores a no cruzar ese umbral. Anna, con la osadía de la desesperación, llorando, gritando, golpeándose el pecho, riendo luego, se precipitaba allá donde había más peligro, salvaba, apagaba, y resultaba a todos los demás objeto a un tiempo de asombro y admiración e inquietante enigma. Por último, cuando el apocamiento general hizo que se abandonara la esperanza misma de poner coto al fuego, que se extendía cada vez más y amenazaba con reducir el pueblo entero a cenizas, la vieron caer de rodillas dentro de una casa incendiada y mirar al cielo con las manos entrelazadas. Entonces el párroco gritó: ¡Por el amor de Dios, salvad a esa heroica muchacha, el tejado se va a desplomar! Al oír sus palabras, Anna, todavía de rodillas, le sacó la lengua con un gesto del más profundo asco, y se echó a reír como una loca. En ese momento apareció Friedrich, que apenas la vió en tan espantoso peligro de muerte se lanzó, pálido como la cal de la pared, hacia la casa que amenzaba con desplomarse. Pero en cuanto ella lo vió se puso en pie de un salto y gritó, espantada: ¡No! ¡No! ¡Friedrich! Yo tengo la culpa, allí... allí... Y señalando con la mano hacia el castillo corrió hacia la escalera, ya incendiada, que llevaba al desván de la casa, con el fin de hacer imposible cualquier rescate. La escalera, ya muy consumida por el fuego, se quebró bajo su peso, arrastrando consigo el tejado de paja, como un muro de llamas; todavía se oyó un grito que llegó hasta la médula de quienes lo oyeron, luego se hizo el silencio. Llegó el barón von Eichenthal. En cuanto Friedrich lo vió, corrió a su encuentro, y antes de que el barón pudiera defenderse, le dió una patada en el vientre, derribándolo al suelo; luego dejó hacer tranquilamente a los campesinos que, siguiendo las órdenes del alcalde, se apoderaron de él. Cuando el barón se enteró a la mañana siguiente de lo que había ocurrido con Anna, ordenó que sacaran sus huesos de entre los escombros y los arrojaran a un muladar. Y así se hizo. Traducción de Carlos Fortea