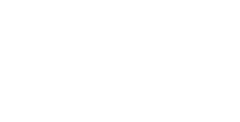Nueva Revista 068 > Los amigos
Los amigos
Ludwig Tieck
Relato cortos de Ludwig Tieck "Los amigos".
File: Los amigos.pdf
Archivos
Número
Referencia
Ludwig Tieck, “Los amigos,” accessed March 4, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1493.
Dublin Core
Title
Los amigos
Subject
Relatos
Description
Relato cortos de Ludwig Tieck "Los amigos".
Creator
Ludwig Tieck
Source
Nueva Revista 068 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
Los amigos LUDWIG TI ECK Ludwig Tieck (Berlín, 1773 id., 1853), hijo de un artesano aficionado a la literatura, estudió historia, literatura y filosofía en la universidad de su ciudad natal. Allí conoció a Wackenroder, quien le introdujo en el romanticismo. En 1799 Tieck marchó a Jena, y luego a Halle, Gotinga y Nurenberg, en cuyas respectivas universidades estudió literatura e historia medieval germánicas. En Jena conoció a Schlegel, Novalis y Schelling, y fue admitido en su cenáculo romántico. En sus primeras obras, el romanticismo de Tieck se orienta hacia lo fantástico y a la recreación de las antiguas leyendas medievales, presentes tanto en sus cuentos satíricosoriginales o refundiciones de obras medievales El caballero Barba Azul (1797), El gato con botas (1797) y El príncipe Zerbino o El Viaje hacia el buen gusto (1799), como en otras fábulas El rubio Eckbert[]796) o La maravillosa historia de amor entre la bella Magalona y el conde Pedro de Provenza (1796). Sus principales relatos aparecieron reunidos en Phantasus (181216). Posteriormente publicó La rebelión de las Cevenas (1826), El ¡oven ebanista (1836) y la novela Vittoría Accoromboni (1840). Tieck es autor de la más cuidada traducción al alemán del Quijote (17991801), y corresponsable de la versión alemana de la obra completa de Shakespeare, que realizó en colaboración con Schlegel. El relato que publicamos a continuación fue escrito por Tieck en 1797 y se publicó en el número 7 de la revista Strauftfedern, de Berlín; apareció con el el título actual, Los amigos, en la edición de Escritos de Tieck (Leipzig, 1829). ra una hermosa mañana de primavera cuando Ludwig Mandel salió a visitar a un amigo enfermo en un pueblo distante algunas millas. ELe había escrito que yacía de gravedad y deseaba volver a verle y hablar con él una vez más. El sol resplandecía animoso en los verdes matorrales; los pájaros trinaban y saltaban aquí y allá; las alegres alondras cantaban sobre las ligeras nubes de paso. Llegaba el aroma de las frescas praderas, y todos los frutales de los huertos florecían blancos y amistosos. Los embriagados ojos de Ludwig se deslizaron por todos los objetos que le rodeaban; se le ensanchaba el alma, pero entonces pensó en su amigo enfermo y siguió su camino con silenciosa turbación; la Naturaleza se había adornado con el brillo y la claridad de siempre, pero él sólo veía en su imaginación el lecho de enfermo y a su hermano que sufría. ¡Qué canto resuena en cada rama! exclamó. El trino de los pájaros se mezcla dulcemente con el susurro de las hojas, y sin embargo yo escucho a lo lejos los suspiros del enfermo a través de este dulce concierto. Del pueblo venía una procesión de campesinas vestidas de fiesta; todas le saludaron amablemente y le contaron que iban a una boda con el corazón alegre, que hoy el trabajo hacía sitio a la fiesta. El las escuchó, y mientras se alejaba percibió aún el eco de su alegría; le llegaba la música de sus canciones, pero él se sentía cada vez más triste. En el bosque, se sentó en un árbol caído, sacó del bolsillo la carta que ya había leído tantas veces y leyó una vez más: «Queridísimo amigo: No sé por qué, me has olvidado tan enteramente que no tengo ya noticias tuyas. No me sorprende que los hombres me abandonen, pero me entristece hasta el fondo del alma que tampoco tú te ocupes lo más mínimo de mí. Estoy gravemente enfermo, unas fiebres agotan todas mis fuerzas; si tardas más en visitarme, no puedo prometer que vuelvas a verme. La Naturaleza toda revive y se siente fresca y fuerte, tan sólo yo me hundo, fatigado; no me reaviva la nueva calidez, no veo el verde suelo, tan sólo el árbol que susurra delante de mi ventana y acompaña mis pensamientos con fúnebres cantos. Se me estrecha el pecho, me cuesta trabajo respirar, y a veces me parece como si las paredes de mi cuarto se acercaran para aplastarme. En el mundo, los demás celebráis ahora la época más hermosa de la vida, mientras yo languidezco en mi reclusión de enfermo. Gustosamente me rendiría a la primavera si pudiera ver otra vez tu querido rostro; pero vosotros, los sanos, nunca pensáis en serio lo que uno tiene que decir cuando está enfermo, lo cara que resulta en nuestro desvalimiento la visita del amigo; no sabéis apreciar esos valiosos minutos de consuelo, porque el mundo entero os envuelve en cálida e íntima amistad. ¡Ah, si conociérais como yo la espantosa Muerte, y la aún más espantosa enfermedad! Oh, Ludwig, cómo correrías entonces para ver rápido una vez más a esa frágil forma a la que hasta ahora llamabas tu amigo y que pronto será destrozada implacablemente. Si yo estuviera sano, correría hacia tí imaginando que quizá en este instante yaces enfermo. Si no vuelvo a verte, que te vaya bien». ¡Qué especial impresión hizo el dolor de esta carta en el corazón de Ludwig, en medio de la alegre naturaleza que tan magnífica resplandecía ante sus ojos! Lloró apoyando la cabeza en la mano. «¡ Alegráos, oh habitantes del bosque!», pensó entre sí, «porque no conocéis el lamento, lleváis una vida ligera y poética, y se os han concedido veloces alas; ¡oh cuán felices sois, al no poder llorar! El cálido verano os llama, y no deseáis sino salir bailando a su encuentro, y cuando el invierno se quiere acercar, ya habéis desaparecido. ¡Oh alígera, alegre vida del bosque! ¡Cuánto te envidio! ¿Por qué se han depositado tantas pesadas penas en el corazón del pobre ser humano? ¿Por qué no puede él amar sin tener que pagar con el dolor por su amor, con la desgracia por su felicidad? La vida susurra como una fugaz corriente bajo nuestros pies, sin apagar nuestra sed, nuestra ardiente nostalgia». Perdido más y más en sus pensamientos, se levantó y siguió su camino por el espeso bosque. ¡Si tan sólo pudiera ayudarle! exclamó. Si la Naturaleza me ofreciera un medio de salvarle; pero no tengo más que el sentimiento de mi debilidad y el dolor por la pérdida de mi amigo. En mi infancia creía en la magia y su sobrenatural ayuda; oh, cuán feliz sería ahora de poder confiar como entonces en ella. Aceleró sus pasos, e involuntariamente volvieron a él los recuerdos de su primera infancia; siguió a las amables figuras que le hacían señas, y pronto se encontró enredado en un laberinto en el que no se apercibía de los objetos que le rodeaban. Había olvidado que era primavera, que su amigo estaba enfermo; escuchó las maravillosas melodías que llegaban hasta él como de lejanas orillas; lo más extraño se unía a lo más común; toda su alma se transformaba. Desde el fondo de la memoria, desde los profundos abismos del pasado, acudieron todas las figuras que un día le habían extasiado o aterrorizado; todos los ectoplasmas inciertos que revolotean informes y a menudo rodean nuestra cabeza con desolado zumbar se alzaron espantados. Muñecos, juegos infantiles y fantasmas bailaban ante él cubriendo por entero la verde hierba, de tal modo que él no podía ver las flores a sus pies. El primer amor le rodeó con su brillo de aurora, y dejó caer sobre la pradera un centelleante arco iris; los primeros dolores pasaron ante él, amenazándolo con regresar en esa misma figura al final de su vida. Ludwig trató de atrapar todos esos cambiantes sentimientos y mantenerse consciente en medio de esos mágicos disfrutes, pero fue en vano; todo pasaba ante su alma como enigmáticos libros con abigarradas y grotescas figuras que se abren un instante y vuelven a cerrarse de repente, así de inestables, así de vacilantes. El bosque se abrió, y en el campo abierto había unas viejas ruinas rodeadas de muros y torres de vigía. Ludwig se asombró de haber hecho el camino con tanta rapidez, perdido en sus sueños. Abandonó su melancolía en cuanto salió de las sombras del bosque; porque a menudo los cuadros que se pintan en nuestro interior no son más que el reflejo de los objetos exteriores. Ahora, como un sol matinal, se alzaba en su mente el recuerdo de cómo había aprendido a gozar de la poesía, de cómo había comprendido por vez primera la dulce armonía que algunos oídos humanos no llegan jamás a percibir. «Cuán incomprensiblemente», se dijo, «volaba entonces a reunirse lo que me parecía separado por eternos abismos; las más inciertas intuiciones tomaban forma y contorno e irradiaban de sí un brillo en el que yo advertía mil otras figuras que hasta entonces jamás había visto. Así se me nombraba lo que yo siempre había querido pronunciar; recibía los más hermosos tesoros de la tierra, que hasta entonces mi nostalgia había buscado en vano; ¡cuánto he de agradecerte tantas cosas desde entonces, oh fuerza divina de la fantasía y el arte poético! ¡Cómo has conformado mi vida, que antaño parecía tan confusa! Me has hecho descubrir fuentes siempre nuevas de placer y alegría, de tal modo que ahora jamás se extiende ante mí un seco desierto; todos los ríos del dulce y placentero entusiasmo han hallado su curso a través de mi corazón terreno, me he embriagado y he conocido lo celestial». El sol se ponía, y Ludwig se sorprendió de que ya estuviera atardeciendo; no sentía cansancio alguno, y aún estaba lejos de su objetivo, que había querido alcanzar antes de la noche. Se detuvo, sin entender cómo podía ser que la purpúrea tarde se extendiera ya sobre las nubes; que tan grandes sombras cayeran y el ruiseñor comenzara su canto lastimero entre los espesos matorrales. Se dió la vuelta; las ruinas estaban muy atrás, rociadas de un resplandor rojo, y cabía dudar si no se había apartado del camino recto, que tan bien conocía. Entonces recordó una imagen de su primera infancia que hasta ahora jamás había vuelto a su alma: una terrible figura femenina que se deslizaba delante de él por el campo solitario, sin mirarle, y a la que se veía forzado a seguir contra su voluntad, que lo llevaba a territorios desconocidos, y a cuya fuerza no podía resistirse. Lo recorrió un ligero escalofrío, y sin embargo le fue imposible acordarse con más claridad de aquella figura o devolver su alma al estado en que aquella imagen se le había aparecido por primera vez. Seguía intentando separar todas esas extrañas situaciones cuando, por azar, miró con algo más de atención y se encontró realmente en un lugar que hasta entonces, por más veces que había recorrido ese camino, nunca había visto. ¿Estoy hechizado? exclamó ¿O es que mis sueños y fantasías me han vuelto loco? ¿Es el maravilloso efecto de la soledad el que hace que no me reconozca a mí mismo o es que a mi alrededor flotan genios y espíritus que se apoderan de mis sentidos? En verdad que si no soy capaz de arrancarme de mí mismo esperaré aquí esa imagen de mujer que en mi infancia pasaba flotando por todos los parajes desiertos. Trató de alejar de sí todas sus fantasías para volver a orientarse en el camino; pero sus recuerdos fueron haciéndose cada vez más confusos, las flores a sus pies se hicieron más grandes, el crepúsculo se hizo aún más ardiente, y extrañísimas nubes descendieron hasta el suelo como telones de un misterioso escenario que pronto fueran a alzarse. Un tintineante susurro se alzó de las altas hierbas, y sus tallos se inclinaron los unos hacia los otros como si mantuvieran una conversación, y una leve y cálida lluvia de primavera repicaba como si quisiera despertar todas las armonías que dormitaban en los bosques, en los matorrales, en las flores. Ahora todo sonaba y resonaba, mil hermosas voces hablaban en confusión, los cantos se atraían y los sonidos se enroscaban con los sonidos, y en el rojo poniente se mecían incontables mariposas azules, en cuyas anchas alas centelleaba la luz. Ludwig creyó estar soñando cuando de pronto las pesadas nubes carmesí se alzaron y se abrió una vista amplia e inabarcable. A la luz del sol se extendía una espléndida llanura, que relucía de frescos bosques y matorral cubierto de rocío. En su centro resplandecía un palacio de miles de colores, como hecho de móviles arcos iris, oro y piedras preciosas; un río que pasaba devolvía juguetón sus múltiples brillos, y un aire tibio y rojizo envolvía el castillo encantado. Revoloteaban pájaros extraños que nunca había visto, jugueteando con sus alas rojas y verdes, grandes ruiseñores cantaban en alta voz mientras la Naturaleza devolvía su canto; por entre la verde hierba se abrían paso llamaradas que titilaban ora aquí ora allá, y rodeaban en círculos el castillo. Ludwig se aproximó y escuchó dulces voces cantar lo siguiente: Caminante de ahí abajo, no pases de largo, y detente en el polícromo castillo hechizado. ¡Si has sentido la nostalgia de lejanas alegrías, arroja lejos las penas y entra en este país anhelado! Sin pensar, Ludwig pisó el brillante umbral y se arriesgó por un instante a poner pie en el blanco mármol; luego entró. Las puertas se cerraron tras él. «¡Aquí! ¡Aquí!», gritaban voces no vistas como si salieran de lo más hondo del palacio, y él siguió su sonido con el corazón palpitante. Todas sus preocupaciones, todos sus antiguos recuerdos se habían evaporado; su interior resonaba con el eco de los sonidos que le rodeaban; toda ansiedad se había calmado; todos sus deseos, conocidos y desconocidos, estaban satisfechos. Las voces que llamaban se hicieron tan fuertes que todo el edificio retumbaba con ellas, y él seguía sin poder hallarlas, aunque creía hallarse hacía mucho en el centro del palacio. Por fin, un chiquillo de rojas mejillas salió a su encuentro y saludó al desconocido visitante, le guió por espléndidas salas llenas de luz y canto y salió al fin con él al jardín, donde, según dijo, esperaban a Ludwig. El siguió aturdido a su guía, y el más hermoso aroma de un millar de flores salió a su encuentro. Grandes y sombreados senderos le acogieron; la mirada de Ludwig, presa del vértigo, apenas podía alcanzar las copas de los antiquísimos y elevados árboles; en las ramas se posaban pájaros de colores, unos niños tocaban la guitarra en los árboles, y ellos y sus pájaros acompañaban con sus cantos la melodía. Se alzaban surtidores en los que el puro brillo de la alborada parecía jugar; las flores eran altas como arbustos y dejaban pasar al caminante por debajo de ellas. Hasta entonces jamás había conocido una sensación tan sagrada como la que ahora ardía en él; jamás se le había revelado un placer tan puro y celestial; era dichosísimo. Alegres campanas resonaron por entre los árboles y todas las copas se aproximaron, los pájaros callaron como los niños con sus guitarras, los capullos de rosa se abrieron, y el chiquillo guió al forastero hasta una brillante asamblea. En hermosos bancos en la hierba se sentaban sublimes figuras de mujer, que hablaban entre sí con seriedad. Eran más altas que los seres humanos normales, y su belleza sobrenatural tenía al mismo tiempo algo terrible que estremecía el corazón. Ludwig no se atrevió a interrumpir su conversación; era como si hubiera ido a parar entre las divinidades homéricas, como si no pudieran hablar de aquellos pensamientos con los que se entretienen los mortales. Pequeños y graciosos espíritus estaban a su alrededor a modo de criados, y esperaban atentos el más mínimo gesto para abandonar su inmovilidad; miraron al forastero y se miraron con gestos significativos y burlones. Las mujeres dejaron al fin de hablar e hicieron señas a Ludwig, que seguía allí plantado, confuso, de que se acercara; se aproximó tembloroso. ¡No te inquietes! dijo la más hermosa de ellas. Eres bienvenido aquí, llevábamos esperándote mucho tiempo; siempre has deseado visitar nuestra morada. Ahora, ¿estás contento? ¡Oh, soy indeciblemente feliz! exclamó Ludwig. Mis más hermosos sueños se han hecho realidad, mis más descarados deseos están ahora ante mí, soy, vivo en ellos. Ni yo mismo puedo entender aún cómo ha sucedido, pero basta con que así sea; ¡para qué quejarme de este enigma, ahora que han concluido mis antiguas quejas! ¿Es que esta vida preguntó la dama difiere mucho de la tuya anterior? De mi vida anterior dijo Ludwig apenas me acuerdo, pues he alcanzado esta dorada existencia a la que todos mis sentidos, todas mis intuiciones aspiraban fervientes, tras de la cual volaban todos los deseos que podía alcanzar con mi imaginación, con mis más íntimos pensamientos; pero su imagen siempre se mantenía extraña, como envuelta en la niebla. ¿Lo he logrado ahora? ¿He ganado esta nueva existencia, y me mantiene abrazado? Oh, perdonadme, en mi embriaguez no sé lo que digo, y sin duda ante tal asamblea debería medir más mis palabras. La dama hizo un gesto, y todos los criados se pusieron al punto en acción; todos los árboles se agitaron, todo fue fluir y acudir, y en menos de un segundo había ante Ludwig una selección de hermosos frutos y aromáticos vinos. Volvió a sentarse y la música resonó de nuevo, y a su alrededor giraron muchachos y muchachas en filas bellamente trenzadas, y duendes imprecisos animaron la danza, despertando sonoras carcajadas con sus muecas y gestos. Ludwig prestaba atención a cada sonido, a cada gesto; se sentía renacido, una vez iniciado en esa vida llena de alegrías. «¿Por qué», pensó entre sí, «tan a menudo nos reímos de nuestros sueños y esperanzas, cuando se hacen realidad mucho antes de lo que pudiera sospecharse? ¿Dónde está pues la columna limítrofe entre la verdad y el error, que los mortales siempre quieren alzar con temeraria mano? Oh, si en mi vida anterior me hubiera equivocado más a menudo, quizá hubiera madurado antes para esta dicha». Las danzas terminaron, el sol se puso, las honorables mujeres se levantaron. Ludwig se puso también en pie y las acompañó en su paseo por el silencioso jardín. Los ruiseñores se lamentaban con voz amortiguada, y una Luna magnífica se alzó. Las flores se abrieron a la plateada luz y las hojas se vieron incendiadas por el resplandor, los anchos corredores se inflamaron y arrojaban extrañas sombras verdes, rojas nubes dormían en los lejanos campos sobre la verde hierba, las fuentes se habían vuelto doradas y se alzaban juguetonas hacia el claro cielo. Ahora querrás dormir dijo la más bella de las mujeres, y señaló al extasiado caminante una oscura glorieta cubierta de confortable césped y blandos cojines. Luego lo abandonaron, y quedó solo. Se sentó y observó el mágico brillo del crepúsculo, que se abría paso por entre la densa hojarasca. «Es asombroso», se dijo, «que quizá solamente esté durmiendo y pueda soñar que duermo por segunda vez y tenga un sueño dentro del sueño, y prosiga así hasta el infinito y ningún poder humano sea capaz después de despertarme. ¡Pero, oh incrédulo de mí! Es la hermosa realidad la que me anima, y quizá mi estado anterior no haya sido más que un triste sueño». Se tumbó, y la brisa jugueteó a su alrededor; los aromas revoloteaban, y los pajarillos cantaban nanas. En sueños, le pareció que el jardín a su alrededor había cambiado, que los grandes árboles habían muerto, la dorada luna se había caído del cielo y había dejado atrás un turbio hueco; de las fuentes salían, en vez del chorro de agua, geniecillos que se lanzaban en el aire unos contra otros formando las más extrañas figuras; en vez de las canciones cortaban el aire lamentosos sonidos, y todo rastro de su dichosa estancia había desaparecido. Ludwig despertó atemorizado y se reprendió a sí mismo porque su imaginación conservaba aún la errada costumbre de los habitantes de la Tierra de mezclar locamente las figuras que han visto y devolvérnoslas así mezcladas en los sueños. Una hermosa mañana se alzó, y las mujeres volvieron a saludarle. Habló animadamente con ellas, más dispuesto hoy a estar contento porque el mundo que le circundaba ya no le sumía tanto en el asombro. Contemplaba el jardín y el palacio y se saciaba de la magnificencia y la grandeza que en él encontraba. Así vivió feliz durante varios días, creyendo que su felicidad jamás podría llegar a más. A veces, era como si el grito de un gallo resonara en las cercanías; entonces el palacio entero temblaba, y sus acompañantes palidecían; ocurría normalmente por las tardes, y poco después todo el mundo se iba a dormir. Entonces el recuerdo de la olvidada Tierra volvía al alma de Ludwig, y a veces se asomaba por las ventanas del brillante palacio para aferrar los fugaces recuerdos, para volver a encontrar la carretera que, según pensaba, tenía que pasar por allí delante. En ese estado de ánimo se encontraba, solo, una tarde, pensando en que ahora le resultaba tan imposible recordar claramente el mundo como antaño sospechar esta poética estancia; era como oír el cuerno de una posta en las cercanías, como percibir el traqueteo de un coche. «Qué extraño», se dijo, «que ahora un reflejo, un ligero recuerdo de la Tierra caiga en medio de mi alegría y me vuelva nostálgico. ¿Acaso me falta algo aquí? ¿Aún está incompleta mi felicidad?». Las mujeres regresaron. ¿Qué deseas?preguntaron preocupadas. Pareces afligido. Vais a reiros respondió Ludwig, pero aún así, concededme un ruego. Yo tenía en aquella vida un amigo, del que sólo me acuerdo vagamente; según creo está enfermo; devolvedle la salud con vuestras artes. Tu deseo está cumplido dijeron. Pero dijo Ludwig permitidme otras dos preguntas. Habla. ¿No llega un rayo de amor a este maravilloso mundo? ¿No camina ninguna amistad bajo estas pérgolas? Yo pensaba que aquel amanecer del amor primaveral, que en aquella vida se extingue con harta rapidez, y del que los humanos hablan después como de algo fabuloso, duraría aquí eternamente. Os confieso que siento una indescriptible nostalgia de esos sentimientos. ¿Anhelas pues volver a la Tierra? ¡En absoluto! exclamó Ludwig, porque ya en aquella fría Tierra anhelaba la amistad y el amor, y no se aproximaban. El deseo de esos sentimientos sustituía forzosamente a los sentimientos mismos, y por eso trataba de venir aquí, para encontrarlo todo en la más hermosa reunión. ¡Thor! dijo la honorable mujer, entonces en la Tierra anhelabas la Tierra, y no sabías lo que hacías al desear venir aquí; te has desgañifado gritando tus deseos y has soterrado de fantasías tus sentimientos humanos. Pero, ¿quiénes sois?exclamó perplejo Ludwig. Somos las antiguas hadas dijeron todas de las que hace mucho habrás oído hablar. Si deseas con fuerza volver a la Tierra, así lo harás. Nuestro reino florece cuando a los mortales les llega su noche, su día es nuestra noche. Nuestro imperio es antiguo, y aún ha de durar mucho; es invisible entre los hombres; sólo a tí te ha sido concedido vernos con los ojos. Se volvió, y Ludwig recordó que había sido esa misma figura la que le había atraído irresistiblemente en su primera juventud, y ante la que albergaba un secreto espanto. La siguió también ahora, gritando: ¡No, no quiero volver a la Tierra! ¡Quiero quedarme aquí! «Así», se dijo, «que ya en mi infancia adiviné quién era esta sublime figura. Así la solución de algunos enigmas puede estar en nosotros, que somos demasiado perezosos para averiguarla». Caminó mucho más de lo que solía hacer, de modo que el jardín de las hadas quedó muy atrás. Se encontró en una romántica cordillera, en la que los helechos cubrían salvajes y rizados las paredes rocosas; riscos se apilaban sobre riscos, y el temor y la grandeza parecían dominar este reino. Entonces, un desconocido caminante llegó hasta él, le saludó amablemente y le habló de esta manera: Me alegro de volver a verte. No te conozco dijo Ludwig. Puede ser respondió aquel, pero un día creíste conocerme muy bien. Soy tu amigo, el que estaba enfermo. ¡Imposible! ¡Me eres enteramente desconocido! Sólo dijo el desconocido porque hoy me ves por vez primera en mi verdadera figura; hasta ahora sólo te encontrabas a tí mismo en mí. Por eso, haces bien en quedarte aquí, porque no hay amistad, no hay amor, aquí donde todo engaño desaparece. Ludwig se sentó y lloró. ¿Qué tienes? preguntó el desconocido. Que tú seas el amigo de mi juventud respondió Ludwig ¿no es ya lo bastante lamentable? Oh, ven conmigo de vuelta a nuestra querida Tierra, donde nos reconoceremos bajo engañosas formas, donde existe la superstición de la amistad. ¿Qué se me ha perdido aquí? ¿De qué servirá? respondió el desconocido. Enseguida querrás volver aquí, la Tierra no te resulta lo bastante espléndida, las flores te resultan demasiado pequeñas, los cantos demasiado reprimidos. Los colores no se destacan lo bastante de las sombras, las flores no te ofrecen más que un pequeño consuelo y se marchitan con rapidez, los pájaros cantores piensan en su muerte y cantan con modestia; pero aquí todo es grandioso. ¡Oh, me conformaré! exclamó Ludwig llorando a lágrima viva, pero regresa conmigo y sé mi antiguo amigo, abandonemos este desierto, esta reluciente miseria. Entonces abrió los ojos, porque alguien le sacudía con fuerza. Junto a él se inclinaba el rostro amigable, pero pálido, de su amigo enfermo. ¿Estás muerto? exclamó Ludwig. Estoy sano, dormilón respondió aquel. ¿Así visitas a tus amigos enfermos? Ven conmigo, mi coche espera ahí, y se acerca una tormenta. Ludwig se incorporó. Se había escurrido en sueños del tronco de árbol, la carta abierta de su amigo yacía junto a él. ¿Entonces de verdad he vuelto a la Tierra? exclamó alegremente. ¿De verdad? ¿No es otro sueño? No te escaparás de ella respondió sonriendo el enfermo, y ambos se abrazaron cordialmente. Qué feliz soy dijo Ludwig de volver a tenerte, de sentirte como antes, y de que vuelvas a estar sano. Enfermé respondió el amigo enfermo repentinamente, e igual de repentinamente sané; por eso quería resarcir el miedo que mi carta tiene que haberte inspirado e ir a verte; a mitad de camino te encontré aquí durmiendo. Ah, no merezco tu aprecio dijo Ludwig. ¿Porqué? Porque acabo de dudar de tu amistad. Pero sólo en sueños. Sería asombroso dijo Ludwig que al final hubiera realmente hadas. Las hay sin duda respondió el otro, pero es una invención que encuentren su alegría en hacer felices a los hombres. Ponen en nuestro corazón los deseos que nosotros mismos ignoramos, las exigencias exageradas, la sobrehumana lascivia de los bienes sobrehumanos, que nos hacen despreciar, en una triste embriaguez, la hermosa Tierra con sus espléndidos dones. Ludwig respondió con un apretón de manos. [Traducción de Carlos Fortea]