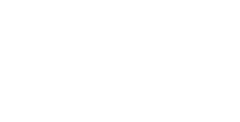Nueva Revista 061 > Los avatares de la cuestión alemana
Los avatares de la cuestión alemana
Ignacio Sotelo
Sobre la historia trágica de Alemania, se cumple el décimo aniversario de la unificación. "El cambio más llamativo es que hoy se puede hablar de Alemania con mayor naturalidad". El enraizamiento europeo, los principios básicos de la política exterior alemana.
File: Los avatares de la cuestion alemana.pdf
Número
Referencia
Ignacio Sotelo, “Los avatares de la cuestión alemana,” accessed March 2, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1293.
Dublin Core
Title
Los avatares de la cuestión alemana
Subject
Ensayos
Description
Sobre la historia trágica de Alemania, se cumple el décimo aniversario de la unificación. "El cambio más llamativo es que hoy se puede hablar de Alemania con mayor naturalidad". El enraizamiento europeo, los principios básicos de la política exterior alemana.
Creator
Ignacio Sotelo
Source
Nueva Revista 061 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
LOS AVATARES DE LA CUESTIÓN ALEMANA IGNACIO SOTELO tste año se cumple el décimo aniversario de la unificación de Alemania y empieza a despejarse la incógnita que se planteó entonces sobre el papel de una Alemania unida en el concierto de las naciones, una vez desaparecidas las últimas limitaciones a su soberanía, provenientes de la ocupación cuatripartita. Hacerse cargo de la nueva situación requiere volver la mirada al pasado para detectar diferencias, máxime tratándose de un país como Alemania, que arrastra una historia trágica de la que no puede desprenderse. ANTO LE PESA, QUE LA TENTACIÓN de arrojarla al olvido es fuerte. Hace Tunos pocos meses, en al acto solemne de entrega del Premio de la Paz de la ciudad de Francfort, unas palabras del escritor galardonado, Martin Walser, que se interpretaron en este sentido, provocaron un torbellino de críticas y malentendidos. Pero los alemanes saben que arrostrar tan trágica historia no sólo es un destino inexorable, sino que, llevado con dignidad, hasta puede resultar un privilegio. Es buena cosa tener que mirar atrás antes de dar un paso adelante, sopesando, a partir de las experiencias vividas, hasta dónde se puede llegar en el presente. Esta sensibilidad agudizada para con la propia historia me parece el carácter más positivo que muestra la Alemania de nuestros días: sabe que la catástrofe acecha en cuanto se libre de tenerla por maestra y guía. El mismo escritor, en una conferencia1 que pronunció en octubre de 1988 importa retener la fecha manifestaba que «Alemania es una palabra que pertenece a un pasado que es muy consciente del tamaño de sus crímenes»; pero, aunque los alemanes hubieran merecido la división de su país, no hay castigo que deba y pueda durar mil años. Martin Walser, contra la opinión dominante entonces en el mundo intelectual, se niega a «participar en la liquidación de la historia». Se diga lo que se quiera, a lo largo de los siglos se ha ido aquilatando una realidad, por difícil y problemática que pueda parecer hoy, a la que hay que llamar Alemania. Recuerde el lector que, en 1988, el que se atreviese «a hablar de Alemania», en vez de la República Federal o de la República Democrática, se le suponía aquejado de aquella ilusión óptica que se empeña en reanimar la sombra de lo definitivamente desaparecido, y que suele degenerar en una enfermedad grave, el nacionalismo. LA «CUESTIÓN ALEMANA» El cambio más llamativo que ha ocurrido en estos diez años es que hoy se habla de Alemania con la mayor naturalidad, y que ha vuelto a ser tema de discusión el papel que deba o pueda desempeñar este país en Europa y en el mundo, un viejo asunto que hasta lleva nombre propio, «la cuestión alemana» (die deutsche Frage). ¿Qué oculta esta fórmula ya casi ritual en la historiografía alemana? Para llenarla de contenido, nada mejor que describir algunos de sus significados. El principal consiste en la difícil y problemática unificación política de la nación alemana, pero que incluye otros, adheridos a este problema crucial, tales como la indefinición del territorio que habría que considerar alemán: colocada en el centro de Europa, entre el mundo latino al sur y el eslavo al este, sin fronteras naturales pese a los esfuerzos franceses, el Rin nunca ha asumido esta función es, sin duda, el país europeo que más veces ha modificado sus lindes en los dos últimos siglos, sin que nadie esté convencido de que los actuales sean los definitivos. Y la imprecisión subsiste porque, aunque haya sido Alemania el país que a comienzos del siglo XIX incluyera en el concepto de nación el tener una lengua propia, nunca ha abarcado todos los territorios en los que se habla alemán. Desde este mismo enfoque interno, la «cuestión alemana» se refiere al tan cuestionado carácter nacional de los alemanes, sobre cuyas virtudes y defectos se ha escrito muchísimo, dentro y fuera de Alemania: tantas son las dificultades que los alemanes han tenido a la hora de definir una identidad propia. Se ha dicho que estar a la búsqueda de una identidad es el destino de los pueblos que todavía no han madurado, pero en estos últimos años, la cuestión de la identidad nacional ha vuelto al primer plano de la actualidad en Francia y en Gran Bretaña, es decir, en las naciones que parecían más seguras de saber quiénes eran, y en lo que se refiere a Alemania, la cuestión de la identidad ha mantenido siempre el mismo interés en la atención colectiva. Nietzsche escribió muy atinadamente que, «en los alemanes, la cuestión de saber lo que es alemán no pierde nunca actualidad, se trata de uno de sus rasgos típicos». Al siglo de estas primeras inquietudes sobre la identidad nacional, convertida Alemania en una gran potencia industrial, resultaba difícil reconocer el país atrasado de comienzos del XIX. La nación que había llegado la última se colocaba a la cabeza, y ello ocasionaba graves conflictos. La «cuestión alemana» se refiere ahora a la función que pudiera desempeñar este Estado tardío, cuando en Europa los papeles ya están todos repartidos. En síntesis, que no por apretada deja de ser menos verdadera, puede decirse que el afán de Alemania de convertirse en una potencia mundial desencadena la primera Gran Guerra, que a su vez engendra, como sus frutos más nefastos, el totalitarismo en la lejana Rusia y luego, como reacción, en la misma Alemania, lo que lleva a una Segunda Guerra Mundial. Al terminar esta contienda, en el momento más bajo de Alemania desde el final de la guerra de los treinta años, la «cuestión alemana» se centra en la pregunta angustiosa de saber cómo fue posible el nacionalsocialismo. ¿Cómo un pueblo que había alcanzado tal grado de desarrollo económico y social, orgulloso de sus creaciaciones culturales en la música, en la filosofía, en la ciencia, hubiera podido hundirse en tal grado de barbarie? La «cuestión alemana» pregunta así por las causas y las consecuencias del nazismo, un género de problemas que sobrepasa con mucho el ámbito alemán, al incidir directamente en el meollo mismo de nuestra común civilización europea y cristiana. Una experiencia trágica de tal envergadura marca definitivamente a un pueblo que no puede ya dejar de preguntarse por su responsabilidad histórica y colectiva. En Alemania se siguen discutiendo los vericuetos por los que ha transcurrido la formación de una conciencia nacional, incluso si existe, y en caso de que exista, si debería existir, y en qué condiciones. No faltan alemanes que cuestionan tan radicalmente el pasado, que creen que tendrían que avergonzarse de serlo por toda una eternidad; pero, sin caer en actitud tan radical, una minoría, ya no tan escasa, se pregunta si la noción de patriotismo, al margen de una extrema derecha incorregible, puede tener ya algún significado. Cuestiones que, efectivamente, no se formulan sólo en Alemania, pero en ninguna otra parte de modo tan pertinaz. Si nos colocamos ahora en la posición de los pueblos vecinos, la «cuestión alemana» subraya otra dimensión: la fuerza creciente de Alemania. Su vertiginoso crecimiento económico y militar en la pasada centuria se vivió en Europa como una amenaza. No menos admiración levantó el renacer de Alemania occidental como potencia económica después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, desde la unificación de los dos Estados alemanes, retoñan las mismas cuestiones. Preocupa hoy el potencial económico que despliega una Alemania de 80 millones de habitantes, con un PIB que se acerca al de Francia y el Reino Unido juntos. ¿Cuál es la potencia máxima que puede alcanzar Alemania para no poner en entredicho el equilibrio europeo, o dicho de otro modo, para no constituir una amenaza para nadie? Durante siglos, la división de Alemania se había considerado requisito esencial para conservar la paz en Europa. A comienzos de 1871, el año de la primera unificación, el líder conservador de la oposición de su Majestad, Benjamín Disraeli, se preguntaba en la Cámara de los Comunes por las consecuencias de la guerra francoprusiana. «Esta guerra decía constituye la revolución alemana, un acontecimiento político más importante que la revolución francesa del último siglo. Y un acontecimiento social, si no más importante, por lo menos tanto. ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Lo veremos en el futuro. Ninguno de los principios que manejamos en nuestra política exterior y que hace seis meses aceptaban todos los hombres de Estado, es ya válido. No hay una tradición diplomática que no haya sido barrida. Estamos ante un mundo nuevo». Y un poco más adelante concluía Disraeli: «El equilibrio de poderes the balance of power ha sido destruido por completo y el país que más va a sentir los efectos de este enorme cambio es Inglaterra»2. Ya se sabe que exagerar es propio de políticos, sobre todo si están en la oposición, pero las palabras de Disraeli sobre el contenido revolucionario de la intromisión alemana en el escenario europeo merecen una reflexión seria. Si en este texto cambiáramos guerra por unidad alemana, que fue su resultado, las palabras de Disraeli parecerían sacadas de un periódico inglés o francés de 1989. No pocos de los recelos que se han expresado en los últimos años se mueven en la misma dirección, como si fuera imperdonable que Alemania, después de haber derramado tanta sangre y haberse perdido por tantos y tan escarpados vericuetos, al final se haya convertido en la primera potencia del continente. Veinte años antes de producirse la primera unificación de Alemania, Alexis de Tocqueville, con la clarividencia que lo caracteriza, escribía en sus Memorias: «¿Debemos desear que Alemania se convierta en una sola nación o que permanezca una agregación mal trabada de pueblos y de príncipes desunidos? Es una vieja tradición de nuestra diplomacia que es preciso tender a que Alemania permanezca dividida...; y esto era evidente, en efecto, cuando detrás de Alemania no encontrábamos más que una Polonia y una Rusia semibárbaras; pero ¿sigue siéndolo en nuestros días? La respuesta que se deba dar a esta cuestión depende de la que se dé a esta otra: ¿cuál es el peligro que supone Rusia para la independencia de Europa? En lo que a mí concierne, que pienso que nuestro occidente está amenazado de caer, antes o después, bajo el yugo, o al menos la influencia directa e irresistible de los zares, estimo que nuestro interés prioritario es favorecer la unión de todas las razas germánicas... no temer fortalecer a nuestros vecinos para que estén en condiciones de rechazar junto con nosotros al enemigo común»3. La política norteamericana de contención de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial ratificaba estas consideraciones de Tocqueville: el fortalecimiento de la parte de Alemania bajo control anglonorteamericano se consideraba la garantía de que Europa occidental permaneciese libre. A partir de los años cincuenta, al emerger dos Estados alemanes, como consecuencia de la política llevada a cabo por los aliados occidentales, la «cuestión alemana» se refiere a las dificultades y problemas que conlleva la coexistencia y, sobre todo, el afán de unir ambos Estados. En el Catecismo de la cuestión alemana, que redactó Hans Magnus Enzensberger en 1966, la pregunta de qué sea esta famosa cuestión se contesta de la manera siguiente: «Se evoca a menudo, pero rara vez se formula la cuestión alemana. A algunos se les llena la boca con ella, sin poder darle un contenido preciso. Según sea el que la plantea y a quién vaya dirigida, puede expresar cualquier cosa: compasión consigo mismo, resentimiento, insuficiencia mental, chauvinismo, razón, realismo, perspicacia, solidaridad. Se puede plantear desde dentro o desde fuera, de manera belicista o pacifista. Por su contenido puede distribuirse en una amplia gama de cuestiones políticas, sociales, económicas, estratégicas y jurídicas, cuyo origen común es la Segunda Guerra Mundial. La guerra, urdida y perdida por el Reich alemán, ha destruido a este mismo Reich, y en su lugar ha colocado dos Estados alemanes y un territorio ocupado por las potencias vencedoras, la ciudad de Berlín. Hasta hoy no se ha conseguido un arreglo de esta herencia»4. Esta última formulación de la «cuestión alemana» ha sido válida hasta que, para sorpresa de todos, el 3 de octubre de 1990 se lleva a cabo la unificación de los dos Estados alemanes. No cabe, sin embargo, entender su alcance y sentido, si se relega al olvido el trasfondo histórico que explica la última guerra. No se entiende la «cuestión alemana» en su última versión ya resuelta, sin engarzarla con la amplia gama de sus significaciones anteriores. ¿UNA CUESTIÓN RESUELTA? Uno de los temas palpitantes de la Europa de hoy es si la «cuestión alemana» puede considerarse resuelta después de la unificación de los dos Estados alemanes. En el sentido específico de que consistiría en la existencia de dos Estados alemanes, obviamente que sí; en los demás sentidos, entre ellos, el que se refiere al papel que deba y pueda desempeñar Alemania en Europa, cuestión que venimos arrastrando desde la primera unificación en 1871, con los problemas que una Alemania unida comporta, y sigue comportando, a la hora de encontrar acomodo en Europa, evidentemente que no. Quedan por lo menos dos aspectos no resueltos de la «cuestión alemana», el uno interno, ligado a los muchos obstáculos todavía por superar para conseguir una integración social y económica, una vez efectuada la política. El proceso se ha mostrado bastante más difícil y tortuoso de lo que la propaganda electoral de la Unión demócratacristiana (CDU) nos había hecho creer. Se han confirmado, en cambio, los pronósticos de Oscar Lafontaine que, paradójicamente, por anunciar lo que iba a pasar, perdió las elecciones en 1990, poniendo de manifiesto los costos políticos que suele tener el decir la verdad cuando ésta no es grata. La unificación social y económica de las dos Alemanias parece cada día más lejana y cabe muy bien que se mantengan largo tiempo una Alemania del Este y otra del Oeste, con un grado muy diferente de desarrollo, de la misma manera que no se ha logrado en siglo y medio de historia común aproximar la próspera Italia del Norte a la decaída del Sur. Pero junto a esta versión interna de la «cuestión alemana», que se evidencia en las tensiones entre la Alemania del Este y la del Oeste, pervive otra externa, referida al papel que la Alemania unida ha de desempeñar en la escena europea y mundial, cuestión harto debatida, tanto dentro como fuera de sus fronteras. En lo que sigue me ocuparé tan sólo de este aspecto externo de la «cuestión alemana». EL ENRAIZAMIENTO EUROPEO Las instituciones comunitarias han elegido el 9 de mayo para conmemorar el comienzo de la integración europea. En aquel día del año 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, anunció el proyecto de poner la producción del carbón y del acero de Francia y Alemania occidental bajo una misma autoridad transnacional, abierta a los Estados europeos que quisiera adherirse. La Comunidad Económica del Carbón y del Acero CECA, embrión de las futuras comunidades, en la que participaron como fundadores seis países, empezó a operar en agosto de 1952. Se trataba de impedir que la recuperación económica de la Alemania Federal ya decidida y apoyada por Estados Unidos pudiera en el futuro suponer una nueva amenaza a la seguridad de Francia. Oportunísima corrección al error mayúsculo cometido en Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, al pensar que sólo una Alemania debilitada podría garantizar la seguridad de Francia, como si no hubiera alternativa realista al dilema fatídico de «eres tú el más fuerte o lo soy yo». En las condiciones de la segunda posguerra quedaron patentes los errores garrafales cometidos en la primera, y afloraron las ideas que ya en el período de entreguerras habían propugnado la unificación de Europa, pese a que entonces parecieran ilusas ante la reciedumbre de los nacionalismos. La idea de una Europa unida es otro de los muchos ejemplos que pueden aducirse contra los «realistas» que en todo tiempo se han burlado de los «visionarios» y los «utópicos». La idea de unificar Europa que viene sobrevolando desde siglos sobre nuestro continente al fin cuaja en la Europa devastada de la segunda posguerra. En este contexto de integración hay que entender la propuesta, tan razonable como revolucionaria, de Robert Schuman: en vez de prepararse otra vez para un combate interminable, dejándose llevar por la obsesión de mantener a ultranza la supremacía sobre Alemania, lo oportuno era cooperar de modo que el crecimiento económico del uno no sólo no impidiera el del otro, sino que incluso lo impulsase. La importancia decisiva de la creación de la CECA reside, primero, en su intención primariamente política impedir la posibilidad misma de un nuevo enfrentamiento bélico entre Francia y Alemania que condiciona lo económico; segundo, en establecer una autoridad propia por encima de los Estados, que se concibe ya como embrión de una futura Federación europea. Si no cabía impedir la recuperación económica de Alemania, lo que importaba era que el potencial económico alemán no volviese a ser una amenaza para nadie. Desde los supuestos implícitos en el Tratado de Versalles de 1918, el ofrecimiento francés de 1950 había que calificarlo de realmente revolucionario y muestra que, si bien la razón tarda en abrirse paso, dando a veces rodeos que se pagan caro, al final acaba por imponerse. Lo razonable es aquello que se revela necesario para la supervivencia y, si no termina por imponerse, desaparece la entidad que se comporte de otra forma. Aunque nos hayamos librado de una idea lineal y en exceso simplista del progreso, tampoco conviene desahuciar esta categoría antes de tiempo; al menos desde la perspectiva de su integración, y no sólo en este campo, Europa avanza. Hasta ahora, el obstáculo permanente con que ha tropezado el proceso de integración ha sido el nacionalismo residual, empeñado en apelar a la soberanía de cada Estado como irrenunciable. En su campaña contra la aprobación parlamentaria de la CECA, el dirigente derechista Jacques Soustelle se aferraba a una fórmula que le parecía evidente: «La soberanía no se delega, la responsabilidad tampoco». El primer tratado europeo fue ratificado en la Asamblea francesa el 13 de diciembre de 1951 por 377 votos a favor y 233 en contra: los comunistas, los gaullistas, y los llamados independientes de derecha votaron en contra. Esta alianza de la derecha nacionalista y los comunistas contra la construcción de una Europa unida ha durado 45 años y, lo que es más significativo, ha resistido al desmoronamiento de la Unión Soviética que, al fin y al cabo, se comprende no estuviera interesada en la consolidación de una Europa unida en la zona de influencia norteamericana. En el referéndum francés sobre al tratado de Maastricht volvió a surgir con fuerza la triste alianza de la derecha nacionalista con una izquierda residual, defensora a destiempo de la llamada soberanía nacional. ¿Tiene en Francia algún futuro esta alianza? ¿Cabe que se extienda a otros países comunitarios? La integración europea nunca ha levantado gran entusiasmo en los pueblos de Europa; más bien, distanciamiento e indiferencia, aunque muy otra haya sido la opinión oficial y la que transmiten los medios. Tal vez no quepa todavía descartar que la Unión Europea se convierta en la nueva bicha de un nacionalismo renaciente, a la búsqueda también de un chivo expiatorio. El comunismo residual de nuestros días, en Francia, en España, en Portugal, sigue sacando a relucir la soberanía de los Estados para oponerse al Tratado de Maastricht, incluso de la mano del nacionalismo conservador británico o de la ultraderecha francesa o alemana. El mayor triunfo del nacionalismo, con consecuencias gravísimas para el proceso de integración, ha sido sin duda el rechazo de la Comunidad de Defensa Europea (CDE) por la Asamblea francesa el 30 de agosto de 1954, verdadera fecha aciaga en los anales de Europa. Ante la decisión norteamericana de promover el rearme alemán, Francia no vio otra salida que aplicar la misma fórmula que había empleado con éxito al carbón y al acero, es decir, crear un ejército europeo con un mando supranacional al que se integraría el alemán. La Asamblea francesa no ratificó la CDE, porque al final se impusieron los que de ningún modo estaban dispuestos a admitir la existencia de un ejército alemán, pero como tampoco lo podían impedir después de la guerra de Corea, Estados Unidos había decidido que era imprescindible no quedó otro remedio que integrarlo en la OTAN, con lo que la Alianza Atlántica se convirtió en el segundo puntal de la edificación europea. Si la Comunidad Europea hubiera contado desde un principio con un ejército propio, al haber entonces prevalecido con mayor claridad los contenidos políticos sobre los económicos, probablemente se habría acelerado la construcción de Europa y hubieran quedado resueltos algunos de los problemas todavía pendientes. Después de la derrota de la CDE, recuperar una identidad europea ya sólo fue posible desde las ventajas que ofrecía un «mercado común». El proyecto europeo para sobrevivir tuvo que transformarse de uno nítidamente político los Estados Unidos de Europa en otro primordialmente económico. Pero desde la presunción que se hacen los primeros defensores del proceso, de Jean Monnet a Walter Hallstein, este cambio no modifica la meta final, la integración política de Europa. La «lógica objetiva», como la llamaba Hallstein, llevaría consigo que los avances en la integración económica culminarían irremediablemente un día en la integración política. Se empieza modestamente como una simple unión aduanera, se construye luego un «mercado común» y se termina con un «mercado único» que, al necesitar para completarse de una sola moneda, exige instituciones políticas comunes, de modo que el proceso de integración económica inexorablemente desemboca en uno de unificación política. Después de que el Gobierno francés propusiera y luego la Asamblea francesa se opusiera a una política común de defensa (CED) y Alemania occidental entrara en la OTAN, cuajan los Tratados de Roma (1957), con la idea subyacente de que el «milagro» económico alemán empujase la economía de la Europa occidental. Que no había otra opción que construir Europa desde su base económica es una convicción a la que se llega después de haber sufrido dos reveses políticos de consideración: en 1954, la derrota de la CDE, y en 1956, la debacle anglofrancesa en el canal de Suez. Importa no olvidar que los primeros pasos hacia la integración europea en los años cincuenta y comienzos de los sesenta coincidieron con la pérdida de los imperios coloniales de las últimas potencias colonialistas de Europa: el Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda. Los Tratados de Roma se firman un año después de la catástrofe de Suez, la última acción bélica internacional de Gran Bretaña y Francia como potencias mundiales. De esta experiencia, franceses y británicos sacaron conclusiones opuestas. Los británicos se confirmaron en la idea de que ya sólo en compañía de Estados Unidos podrían en el futuro lanzarse a aventuras semejantes; mientras que los franceses llegaron a la conclusión contraria: en lo sucesivo habría que alcanzar una mayor independencia de Estados Unidos, objetivo inalcanzable, abandonado a sus propias fuerzas, para cualquier Estado europeo; de ahí el imperativo de la integración. También un año antes de que Charles de Gaulle volviera al poder en 1958. Sus seguidores, obsesionados con el sueño de la grandeur, se habían distinguido por un nacionalismo combatiente que les había llevado a oponerse a la integración europea. La gran sorpresa fue que una vez en el gobierno el general de Gaulle secundó el desarrollo comunitario, aunque fuese su intención instrumentalizarlo a favor de los intereses de Francia. La dinámica de la coloboración con Alemania, fuese cual fuese su propósito, cristalizó en la amistad personal con el canciller Adenauer y tuvo su expresión más clara en el tratado de amistad francoalemán de 22 de enero de 1963. Una amistad basada en el equilibrio que resultaba de la superioridad económica alemana y la hegemonía política francesa. La Alemania dividida y con una soberanía limitada «un gigante económico y un enano político», al decir de Willy Brandt necesita del apoyo político de Francia, a cambio de concesiones económicas, como las que se traslucen en la política agraria común. En los años 60, antes de la intervención militar en Praga, la política francesa estaba dirigida a consolidar un modus vivendi con la Unión Soviética y con los países del Este, lo que facilitó la política alemana de apertura al Este que habría de implicar pronto el reconocimiento de la otra Alemania. Precisamente, la división de Alemania explica el que, desde el primer momento, la occidental se mostrase entusiasta del proceso de integración, asumiendo en la Comunidad Europea una responsabilidad especial. Recuperar la unidad y la plena soberanía sólo parecía concebible dentro de un largo proceso de integración europea. La unificación de Alemania en libertad se identificaba así con el despliegue de una Europa unida. Alemania sólo podría ya ser europea, puesto que por suerte para todos, incluidos los alemanes, no había logrado que Europa fuese «alemana». La integración y desarrollo de una Europa unida parecía el único modo de resolver la llamada «cuestión alemana». El que la Unión Europea provenga de la reconciliación de Francia y Alemania ha marcado con su impronta todo el proceso, y constituye, no ya sólo el punto de partida, sino el eje principal de la integración europea. El grado de entendimiento entre estos dos países es así la piedra de toque del estado de la Unión, hasta el punto de que nadie duda que si la amistad francoalemana flaqueara, quedaría cuestionado el proceso de integración en su conjunto. Las especulaciones sobre la evolución futura de la Unión se vinculan en buena parte a las relaciones que mantengan Francia y Alemania. Por eso nos tiene que preocupar que, en razón del mayor potencial económico y cada vez mayor capacidad de maniobra política de la Alemania unida, las relaciones francogermanas sean cada vez más asimétricas. Lo ocurrido en los últimos años muestra claramente que la unificación de Alemania ha sido el factor que más ha coadyuvado a acelerar la unificación de Europa. El Tratado de Maastricht, aunque se concibiese antes de la caída del muro de Berlín, se pone en marcha y, sobre todo, se aprueba después (1991) y no cabe duda que la unificación de Alemania es el factor principal que impulsa un salto de tamaño alcance. Pues bien, de alguna forma, la discusión en torno al Tratado de Maastricht encubre una «cuestión alemana» subyacente. Resulta obvio que los recelos daneses y británicos fueron, en buena medida, resquemores frente a Alemania. La pequeña y limítrofe Dinamarca teme ser absorbida por su vecina ha negociado incluso limitaciones y controles para la compra de bienes inmuebles por los alemanes en Dinamarca y el Reino Unido no parece muy dispuesto a aceptar el hecho de que, pese a haber ganado las dos últimas guerras, su economía sea menos competitiva que la alemana. Incluso el referéndum francés giró en torno a la «cuestión alemana»: los partidarios del sí apoyaban el Tratado porque pensaban que era menos arriesgado mantener a Alemania integrada en Europa, y los partidarios del no, a lo que de verdad se oponían era a una Europa unida bajo la hegemonía alemana. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR ALEMANA El europeísmo de Alemania, nacido de su fragilidad y dependencia, ha llegado a ser parte tan esencial de sí misma que de ningún modo se agota con la unificación. Alemania occidental aceptó entusiasmada el proyecto francés de una integración europea, como único medio de conseguir un día la unidad nacional. La Alemania unida sigue apostando por la integración europea, convencida de que únicamente dentro de la Unión Europea puede ejercer su papel en el mundo. Cierto que esto no sólo vale para Alemania, pero sobre todo para Alemania, el más fuerte de los socios, a considerable distancia de la potencia hegemônica mundial. El proceso de integración europea es ya irreversible, también para los alemanes, y habrá gobiernos más o menos europeístas, pero la política exterior alemana está ya definitivamente encuadrada en la europea, como parte alícuota de ella, y esto ni es modificable ni nadie lo cuestiona. El que contra toda expectativa se haya realizado en un tiempo récord la unificación de Alemania, enterrando hasta el último residuo de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido la virtud de poner al descubierto, precisamente al inicio de una nueva etapa crucial de la Unión, la hegemonía alemana, algo que ya era conocido las realidades no se pueden ocultar pero que hasta entonces quedaba, en cierto modo, contrarrestado por las limitaciones políticas y la inferioridad militar de la Alemania dividida. Lo nuevo es que Alemania, además de una potencia económica, va camino de convertirse en una política, aunque de ningún modo volverá a ser una militar. El temor menos admisible consiste en proyectar el viejo militarismo alemán hacia el futuro, como si pudiera renacer un día de sus cenizas: Alemania no volverá a ser una potencia militar, entre otras razones porque el poderío militar, justamente por haber alcanzado tal grado de destrucción, probablemente cuente cada vez menos en las relaciones entre los grandes Estados, reducido a los conflictos locales entre países poco desarrollados o entre éstos y las grandes potencias. Los límites del poder militar quedaron de manifiesto, para los norteamericanos, en Vietnam; para la Unión Soviética, en Afganistán, para no hablar del desastre de Rusia en Chechenia. Es bastante significativo que dos potencias económicas, como son Japón y Alemania, obligadas, después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, a mantener un poder militar limitado, no hayan desarrollado ambiciones en este campo. Los tratados firmados con la Unión Soviética limitan los efectivos militares de la Alemania unida, así como garantizan que no tendrá acceso a armas nucleares, y no se vislumbra el interés que podría tener Alemania en producir las grandes tensiones que ocasionaría, si rompiera sus compromisos. Todavía no existe, pese a tantos conatos fallidos, una política europea común de defensa y es difícil prever cómo se desarrollará en el futuro. Lo más verosímil es que las dos potencias atómicas europeas, Francia y el Reino Unido, no renuncien a su superioridad nuclear dentro de la Unión y Alemania siga confiando su protección a Estados Unidos. La política de defensa común no ha logrado recuperarse del fracaso de 1954, y representa, sin duda, el talón de Aquiles de toda la construcción europea. Junto con la política europeísta a ultranza, la segunda clave de la política exterior alemana es mantener su vinculación occidental (Westbindung), que ha sido la base del éxito de la política exterior de la antigua República Federal. Ello, en concreto, significa seguir reconociendo la hegemonía mundial y europea de Estados Unidos. El afán común europeo es pasar a medio plazo de subordinados a socios, pero cada uno de los grandes países de la Unión, sobre todo el Reino Unido y Alemania, en clara competencia, pretenden una relación especial con la gran potencia americana sobre la que apoyar una cierta preeminencia en la Unión, y es evidente que en esta aspiración Alemania ha empezado a sustituir a Gran Bretaña en el papel de delegado de la primera potencia mundial. En todo caso, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea es un factor de incertidumbre que a largo plazo puede marcar la evolución de Alemania. Cabe manejar distintos escenarios: que se consiga la unificación de Europa conservando una cierta armonía atlántica; que la unificación de Europa marque cada vez mayores distancias con Estados Unidos, pero que ello no impida el que se mantenga la unidad europea; que Europa acabe por dividirse en una de influencia norteamericana, pilotada por Gran Bretaña, y otra de influencia germánicorusa. A nadie se le oculta que todavía es demasiado pronto para discutir estas posibles alternativas. Las relaciones entre la Alemania unida y la Federación Rusa constituyen sin duda una pieza esencial en el futuro europea: no en balde son las dos mayores potencias del continente, con una historia fluctuante que ha pasado de la colaboración con el Tratado de Rapallo (1922), a la amistad mafiosa del pacto de 1939, para concluir con la invasión traicionera de la Unión Soviética en 1941, a la que sigue derrota, guerra fría y división de Alemania. Pero el dato fundamental que inaugura una nueva era en las relaciones germanorusas es que Alemania debe su unificación a la Unión Soviética de Gorbachov. Mientras que los aliados europeos a la cabeza Francia y el Reino Unido se mostraron harto tibios y preocupados, y aunque ciertamente Estados Unidos la apoyara, más bien parecía de boquilla, puesto que se sabía de antemano que la Unión Soviética no aceptaría nunca la condición que Estados Unidos había impuesto en el pasado y seguía manteniendo: lapertenencia a la OTAN de la Alemania unida. Quién hubiera podido prever que el presidente Gorbachov y el canciller Kohl, en julio de 1990, llegarían en el Cáucaso a un acuerdo que hizo posible la unificación en las condiciones que pedían los aliados occidentales, incluyendo la salida de todas las tropas rusas de Alemania en el plazo de cuatro años. Desde la unificación, Alemania ha llevado adelante una política de apoyo a Rusia, tanto en la escena internacional la participación de Rusia con el estatus de observador en las conferencias de los Siete grandes y los acuerdos básicos establecidos con la Unión Europea se deben a iniciativa alemana como en el interior: aparte de los préstamos facilitados a Rusia Alemania es el primer país en este concepto, se han empezado a pagar las indemnizaciones a las víctimas del nazismo y ocupa el primer puesto en el apoyo económico a los proyectos de desarrollo y aquellos otros dirigidos a desmantelar las armas atómicas y químicas, además de haber cumplido escrupulosamente los acuerdos en lo que concierne a la construcción de viviendas para las tropas rusas estacionadas en Alemania. Rusia necesita la ayuda económica y tecnológica alemanas, y Alemania está interesada en el enorme mercado potencial ruso, y hasta ahora ambos países son conscientes de que los problemas de este continente sólo podrán resolverse en armonía y cooperación. El primer choque importante entre la Alemania unida y la Federación rusa ha ocurrido el 28 de septiembre de 1995, al hacerse oficial la intención de ampliar la OTAN. Alemania apoya la ampliación, en primer lugar, porque no puede oponerse a una exigencia que Estados Unidos considera esencial la política de Estados Unidos respecto a Rusia difiere sustancialmente de la alemana y, en segundo lugar, porque la ampliación es muy conveniente a sus intereses estratégicos: es una magnífica noticia saber que Alemania un día ya no será la frontera exterior de la OTAN, replegada a una retaguardia más cómoda. El problema radica en que una de las condiciones que puso la Unión Soviética para permitir que la frontera de la OTAN pasase con la unificación de Alemania del Elba al Oder es que no rebasase este punto. La cuarta prioridad de la política exterior alemana, después de la construcción europea, la vinculación occidental y las relaciones con Rusia, es la integración económica, social y cultural de polacos, checos, eslovacos, húngaros, eslovénios en el mundo occidental. La estabilidad y crecimiento de Alemania dependen de sus vecinos orientales, de la misma manera que en los años cincuenta y sesenta dependieron de sus vecinos occidentales. Además, Alemania que ha conocido en su propia carne las dificultades enormes que implica el integrar económica y socialmente a un país de economía colectivista, está especialmente preparada para ayudar a los vecinos de más allá del Oder. O si prefieren, para hacer inversiones en estos países. El supuesto es que la expansión económica alemana hacia al Este conviene a ambas partes. Todo esto no quita que Alemania sepa muy bien que integrar a la Europa del Este sólo es posible desde una Europa unida. En ningún caso lo podría hacer por sí sola: primero, porque se percibiría como un nuevo intento de germanización de la Europa del Este y habría fuertes reacciones en contra; segundo, y el argumento parece concluyente, porque los costos de la operación sobrepasan con mucho las posibilidades de Alemania. El Gobierno de la República Federal de Alemania no ha dejado de insistir en que su apertura hacia el Este se inscribe en un asentamiento firme en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, y no hay por qué ponerlo en duda. Habría que tener por muy torpe a Alemania para pensar que no habría aprendido las enseñanzas de la historia, dispuesta a aventuras que pudieran cuestionar este enraizamiento. Volver a una política de expansión territorial o de remilitarización sería reproducir los desequilibrios económicos y sociales que hundieron a la República de Weimar. ¿Cabe acaso identificar en Alemania algún grupo social o económico de peso que pudiera tener esta tentación, máxime en un tiempo en que ya no se percibe una amenaza desde la izquierda? Pero tampoco cabe desconocer la fuerza de los hechos y la apertura de Alemania hacia el Este ha de modificar, se quiera o no reconocer, el modo de su instalación en la Unión. A MANERA DE CONCLUSIÓN Con la coalición rojiverde, que los medios que configuran la opinión consideraban hace tan sólo diez años una amenaza altamente improbable, la juventud revolucionaria de 1968 ha tomado el poder en Alemania. Ministro de Asuntos Exteriores es Joschka Fischer, un verde proveniente de la extrema izquierda, que se distinguió por sus posiciones pacifistas y antiotanistas, pero que ha sabido evolucionar a otras más convencionales y pragmáticas. En una larga entrevista publicada en el prestigioso semanario Die Zeit, Fischer afirma que «el mayor cambio es que nada cambia en los fundamentos de la política exterior»5. Cierto que junto con la continuidad en los fundamentos subraya, acorde con el sentimiento mayoritario de los europeos, la importancia que han de tener los derechos humanos y la ecología en las relaciones internacionales, pero no pasa de ser una declaración retórica que sostendría cualquier otro gobierno del área. Cuando el periodista le aprieta preguntándole si ello va a tener consecuencias en la política respecto a China, escapa por la tangente. Fíjese el lector que Fischer propugna explícitamente la continuidad de la política exterior de la antigua República Federal, es decir, Alemania ha de seguir plenamente integrada en la Unión Europea y la Alianza Atlántica, y sólo en este contexto cabría detectar intereses específicos alemanes. Nada sería tan erróneo y en ello hay consenso en todo el arco de los partidos parlamentarios que tratar de definir una política exterior fuera del ámbito de interdependencias en que estuvo inmersa la antigua República Federal y que se ha mostrado tan beneficioso para Alemania. El antiguo colaborador de Willy Brandt en la política de apertura al Este, el socialdemócrata Egon Bahr, sin duda uno de los expertos en política internacional mejor cualificado de Alemania, ha publicado un libro con el llamativo título de Intereses alemanes. Un escrito polémico sobre el poder, la seguridad y la política exterior6. Bahr empieza por exigir una discusión pública sobre «qué opciones nuevas se ofrecen en la política exterior, qué queremos y qué podemos, qué corresponde con nuestros intereses y qué no»; es decir, propugna, si no una nueva política exterior, que también, por lo menos una discusión sobre su posibilidad, tema que, debido a las especiales condiciones de la República Federal, había sido tabú, pero desde 1989 el mundo, Europa y Alemania han cambiado mucho, y habría llegado el momento de reflexionar sobre sus consecuencias. Frente a la tesis de la continuidad, que sigue marcando la política del gobierno sin que importe el color que tenga, está surgiendo en Alemania un pensamiento alternativo del que el libro de Bahr es una buena muestra. Pero, una cosa es lo que la política exterior alemana ha sido y sigue siendo en el presente y de ello tan sólo nos hemos ocupado en este artículo y otra, lo que pueda llegar a ser en un futuro más o menos lejano. Porque por fuerte que sea la continuidad en la política exterior de cualquier país algunas constantes esenciales, como el emplazamiento geográfico, permanecen inmodificables; de ahí el espacio que haya que dar a la historia al tratar de política exterior permítaseme que acabe con la simpleza, demasiado a menudo olvidada, de que también en este campo se producen rupturas. Cuesta atreverse a decir que la «cuestión alemana», en la multitud de significaciones y avatares por la que ha pasado, haya concluido definitivamente. © NOTAS 1 Martin Walser, Über Deutschland reden, Francfort, 1989, pp. 76100. 2 Citado por Michael Stürmer, «Die Deutsche Revolution? Die Mächte und die Mitte im 19. Jahrhundert», en: Wem gehört die deutsche Geschichte?, Colonia, 1987, p. 91. 3 Alexis de Tocqueville, Souvenirs, Oeuvres completfes, T. XII, Paris, 1964. Citado por Fernand LHuillier, LIAllemagne de ¡830 a nasjours. Une ftroblematique de lunit, Berna, 1985, p. 89. 4 Hans Magnus Enzensberger, «Katechismus zur deutschen Frage», en Kursbuch 4, febrero 1966, p. 1. 5 Die Zeit, nQ 48, 12 de noviembre de 1998, p. 17. 6 Egon Bahr, Deutsche Interessen, Streitschrift zu Macht, Sicherheit und Aussenpohak, Blessing, Munich, 1998.