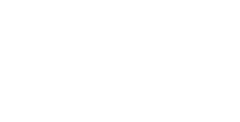Nueva Revista 061 > La Unión europea después del Euro
La Unión europea después del Euro
Antonio Fontán
A partir de enero de 1999 se fusionaron las monedas de los Estados miembros de la UE en la moneda única "el euro", ha sido un acuerdo político ténicamente articulado por expertos. Las previsiones que se hacen desde el Banco Central Europeo.
File: La union europea despues del euro.pdf
Número
Referencia
Antonio Fontán, “La Unión europea después del Euro,” accessed February 27, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1291.
Dublin Core
Title
La Unión europea después del Euro
Subject
Panorama Europeo
Description
A partir de enero de 1999 se fusionaron las monedas de los Estados miembros de la UE en la moneda única "el euro", ha sido un acuerdo político ténicamente articulado por expertos. Las previsiones que se hacen desde el Banco Central Europeo.
Creator
Antonio Fontán
Source
Nueva Revista 061 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
LA UNIÓN EUROPEA DESPUÉS DEL EURO NCE DE LAS QUINCE NACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA han fusionado O«irrevocablemente» sus sistemas monetarios a partir de enero de este año, adoptando como patrón el euro, una divisa exclusivamente sometida en su gobierno y gestión al recién creado Banco Central Europeo. No ha sido una decisión técnica sino un acuerdo político, técnicamente articulado por obra de expertos. Once son también los Estados de la Unión que pertenecen a la OTAN y tienen asociadas en su seno las políticas de defensa. Otros de ellos, menos numerosos, forman parte de la UEO o del pacto de Schengen. Finalmente, el Tribunal de Estrasburgo (del Consejo de Europa) y el de Luxemburgo (de la Unión) pueden emitir una última sentencia en muy diversos y trascendentes pleitos de ciudadanos de la zona del euro, de la UEO, de Schengen y de los países europeos de la OTAN. Todas esas instituciones, para las que en la plenitud de su significación y de sus funciones actuales es difícil encontrar precedentes, han sido fruto de decisiones políticas de los gobiernos y de los parlamentos nacionales. No son asuntos técnicos como los que rigen el calendario, la meteorología, la hora o la navegación, sino materias políticas que arrastran consecuencias políticas. Hasta tiempos muy recientes había estudiosos y políticos que cifraban en los «cuatro ases» las notas definitorias de la soberanía de los gobiernos: moneda, ejército, justicia y fronteras. Durante casi doscientos años en todas las naciones de la cultura occidental, y por influencia o contagio de éstas en las demás, se entendía que esa ultima ratio del poder y de la autonomía de los Estados, a la que comúnmente se llama soberanía, se alzaba sobre esos cuatro pilares, que eran la garantía y el símbolo de las independencias nacionales. No es, ciertamente, ahora con la llegada del euro cuando empieza el cambio de las cosas. La OTAN va a cumplir cincuenta años el próximo 4 de abril y el Tratado de Roma, que creaba el Mercado Común y es la pieza fundacional de la actual Unión Europea, entró en vigor el 1 de enero de 1958, si bien la primitiva CECA había nacido seis años antes. Pero lo del euro, y el todavía poco desarrollado acuerdo de Schengen, son realidades diferentes y arrojan una nueva luz sobre estas otras organizaciones más antiguas que son tan importantes. El euro y, hasta cierto punto Schengen, se han producido en contextos bien distintos de los de medio siglo antes. OTAN y CECA, e incluso las Comunidades Europeas hasta el 89, venían del pasado: de la guerra fría, de la voluntad de evitar enfrentamientos entre los enemigos de las más grandes guerras de la historia humana, y se crearon al servicio de la Europafortaleza, frente a la cual desde el «otro lado» se levantaron los miméticos baluartes de papel del Pacto de Varsóvia y del COMECON. Pero ahora va a hacer diez años ya que no existe el «otro lado». El euro se orienta hacia el futuro, y la escena europea ha cambiado de modo que la OTAN y la Unión están llamadas a un destino diferente del que diseñaron sus padres fundadores. La vocación de la OTAN no es la defensa sino la paz, y la Unión Europea no está llamada a hacerse ella o sus miembros cada vez más ricos y más fuertes, sino a ampliarse y a expandir prosperidad. El euro ha sido un toque de atención y al mismo tiempo un indicio de cómo pueden ser en el futuro las relaciones entre las naciones del viejo continente. No habría sido posible sin los años transcurridos bajo la tecnocracia política de la Comisión de Bruselas, que han habituado a los Estados a integrar en sus ordenamientos jurídicos decisiones o normas que emanaban de instancias supranacionales, previamente «apoderadas» para dictarlas por gobiernos y parlamentos en virtud de los tratados, y que implicaban transferencias a la Unión de competencias o facultades que en principio eran de la soberanía de los países miembros. La entrada de las diversas naciones en la zona euro ha requerido en casi todos los casos sacrificios de cierta entidad, que han necesitado algún modo de aceptación ciudadana suficientemente acreditada, si no por referendos, por encuestas y sondeos fehacientes. Varios Estados no han accedido al nuevo esquema monetario por razones técnicas y otros por falta de voluntad política de sus parlamentos o gobiernos y la debilidad de una opinión pública favorable a esa integración. El caso más llamativo es del Reino Unido donde todavía el euro sigue siendo una cuestión abierta en los foros de opinión y de decisión política. Algunos euroescépticos británicos se felicitan de haber quedado al margen de la nueva divisa, porque piensan que así conservan su soberanía monetaria. Pero no sin un punto de razón responden sus adversarios que las once naciones del euro tienen una soberanía compartida pero real sobre la moneda, mientras que los «espléndidos aislados» del Reino Unido quedan en la práctica a resultas de lo que se decida en la eurozona de los once. Pero con todas estas transferencias fragmentarias de viejos elementos de soberanía, las naciones siguen existiendo como tales, y como sujetos y agentes de la historia, sin que ni los europoderes las disuelvan ni los nacionalismos subestatales las desgarren. No es que haya que admitir, como decía Leopold von Ranke, el más notable historiador europeo del XIX, que «los pueblos» die Vólker sean «pensamientos de Dios», que discurren por los siglos inmutables como las ideas platónicas. Los pueblos o las naciones, que es lo mismo son realidades humanas tangibles y duras, que se han forjado a lo largo de la experiencia compartida de una historia de logros y frustraciones vivida en común; se mueven en un contexto cultural y social bien determinado y se abren a un futuro que empieza cada día, firmemente persuadidos los hombres y mujeres que las componen de que ese preciso porvenir será el de ellos y no el de sus vecinos. Las naciones tienen historia y se orientan al futuro, pero no se reducen a ser lo uno o lo otro, ni siquiera ambas cosas a la vez. Renán, que era mitad romántico mitad positivista, emitió una sentencia que conoció cierta fortuna en Europa y que en España hizo popular Ortega, aunque fuera rebatiéndola mientras aspiraba a superarla. Las naciones, para Renán, serían un plebiscito cotidiano. Pero no hay comunidad ni grupo humano que resista la tensión de estar haciéndose todos los días. Ortega prefería partir de la realidad del momento y, desde ella, ver la nación como un proyecto de futuro. Esa nación, para el Ortega de La rebelión de las masas de 1930, no podía ser España ni los otros principales Estados del continente, sino una Europa rejuvenecida que recuperara su antiguo vigor. Pero esa especie de superestado nacional (lo mismo, sólo que más grande) es más una ensoñación que un proyecto de viabilidad imaginable. Las naciones no son sólo pasado ni futuro. Son una realidad viva en que se integran historia, instituciones, geografía, lengua, usos, emociones, leyes, religión, hábitos mentales y sociales, cultura, educación, gustos, diversiones, gestos y hasta virtudes y defectos, más los modos peculiares de vivirlos y sufrirlos. Puede no haber una moneda propia, como ya ocurrió en otras largas edades, ni pasaporte (una recentísima invención), ni ejércitos separados. Y la justicia puede dejar de ser un sistema cerrado que empieza y termina en el seno de cada nación. Pero Francia será Francia, España España, Holanda Holanda, los suecos suecos, et sic de ceteris, sin que naciones y ciudadanos dejen de saber quiénes son ellos, de dónde viene cada uno, hacia dónde se inclinan sus sentimientos y cómo se favorecen sus intereses colectivos. El acceso a la Unión de seis u ocho quizá más naciones del centro y del este de Europa no se demorará más de lo que tardó el tratado de Roma en brindar a los once del 99 el prometedor fruto del euro. Con el progresivo aumento hasta veintitantos o treinta países miembros, cada uno de los cuales aporta a la Unión una experiencia y una cultura que la enriquece y no sólo una demografía que la dilata, la Unión será cada vez más una comunidad de naciones asociadas y no una imitación, a escala gigante, de los Estados que formen parte de ella. Cualquier real o imaginable nacionalismo subestatal digamos de Flandes, Cataluña, Euskadi o Baviera pesará mucho más en el conjunto y estará más amparado dentro de él como una parte del Estadonación del que históricamente forma parte, que con una imposible y empobrecedora cantonalización. Previsiblemente, la Unión seguirá adelante en un proceso de integraciones técnicas y sectoriales, pero for the time being como un conjunto de naciones que no pierden su identidad por vincular su moneda a «bancos alemanes» como no la perdió la España de Carlos V con sus Fúcar y sus Welzer. Es muy probable, además, que los acuerdos y realizaciones de la Unión sirvan de modelo o inspiración para otras estructuras supranacionales que ya existen o que puedan crearse: la Nafta, el Mercosur, Centromérica, etc., posibles embriones de asociaciones políticas y económicas (no solo comerciales), que se asemejen a las de Europa. En el nuevo continente siempre ha habido trasplantes de las culturas del viejo. Desde el siglo XXI muchas cosas de este mundo, y en particular las relaciones entre los pueblos, serán de otra manera que en el rígido sistema racionalista de los Estados impermeables de las dos centurias últimas. Durante la guerra fría se llenó casi todo el orbe de alianzas y contraalianzas mayormente militares. Ahora apuntan otros tipos de acuerdos quizá más laboriosos de implantar, pero más amplios y diversos que los anteriores. Pero eso no significa que se pierdan o se esfumen las sólidas realidades de las naciones históricas. Al desmontarse paulatinamente los cuatro pilares del andamio que aparentemente sostenía la cúpula de la soberanía de los Estados, ésta continuará firmemente asentada sobre las realidades culturales y sociales de las diferentes comunidades nacionales. Con la interdependencia abierta de los Estados de hoy y de mañana, no se pierde la identidad de las naciones de ayer. ANTONIO FONTÁN EL CENTRO REFORMISTA UEVE AÑOS DESPUÉS de su Congreso de Sevilla, el XIII Congreso del Partido NPopular ha significado la culminación de un largo recorrido consistente en convertir al antiguo partido de la derecha tradicional española en un partido moderno y renovado, que ha adoptado como seña de identificación el término centro reformista. Nada de lo ocurrido en el Congreso de Madrid de enero de 1999 se explica sin tener como punto de referencia el Congreso de Sevilla. Allí se produjo la verdadera svolta, la determinación de un nuevo rumbo, y la recuperación del término de centro para presentarse ante los españoles. Siempre he atendido con interés las razones de los detractores del término centro. Pero confieso que, a la luz de un análisis de los dos últimos siglos de nuestra historia, nunca me han convencido. Pensar que el término centro denota ambigüedad, debilidad o vacuidad ideológicas o creer que consiste en una pragmática posición entre dos extremos es me parece un craso error. El centrismo es, ante todo, una actitud que nace de una reflexión sobre las dificultades que en España se han presentado para sentar una convivencia duradera, en la que fuera posible el establecimiento de un espacio de consenso y una normal alternancia política, que son los dos rasgos de las democracias consolidadas. La experiencia histórica de la España contemporánea muestra que las fracturas en torno a las cuestiones religiosa, social y de articulación territorial han sido tan profundas, que han dado lugar a enfrentamientos irreconciliables entre los españoles. El centro es la respuesta a este problema. Es una respuesta que asume la convicción de que la superación de los riesgos de nuevos enfrentamientos exige un comportamiento político basado en la moderación, en un mayor diálogo, en una escucha más atenta de las posiciones de los adversarios, en la búsqueda de compromisos y en la voluntad de crear una amplia zona de entendimiento (lo que ahora llamamos consenso). La svolta de Sevilla se hizo mediante un relevo generacional y la puesta en marcha de un proceso de ampliación de las bases del Partido Popular, acompañados de una modernización de sus principios ideológicos. José María Aznar asumió el liderazgo con una visión clara de los objetivos que había que ir alcanzando paso a paso. Los resultados de ese proceso han sido espectaculares. Seis años después, el Partido Popular se había convertido en la formación política con mayores responsabilidades en España. Ejercía el Gobierno de la Nación, gobernaba en doce Comunidades Autónomas y la gran mayoría de los Ayuntamientos con más de 50.000 habitantes. ¿Cuáles son las claves de esa carrera de éxitos? ¿Cuáles son los desafíos que le plantean a un partido que ha asumido tan enorme responsabilidad ante la sociedad española? El impulso de Sevilla se produce en medio de la resaca de la caída del muro de Berlín. Se estaba iniciando una nueva época política en Europa y en el mundo. No sólo se había producido el derrumbamiento de los regímenes comunistas del mundo soviético sino que el modelo de socialismo real había quedado herido de muerte. Era evidente que entrábamos en un nuevo período histórico, aunque ello no tuviera nada que ver con la apresurada y endeble tesis del fin de la historia. En España, el partido socialista era entonces una fuerza política hegemónica; había ganado tres elecciones sucesivas; contaba con un gran poder social y había impulsado durante un decenio las recetas socialdemócratas clásicas. Pero la nueva época no le resultaba confortable, aunque pretendiera que el fracaso del socialismo real no debía afectar a los partidos socialdemócratas, que habían ya aceptado las virtudes del mercado. El partido socialista daba síntomas de agostamiento; la corrupción le había salpicado y sus fórmulas empezaban a no servir en una sociedad que cambiaba a gran velocidad. A mediados de los noventa, los españoles percibieron la necesidad de la alternancia política. Aznar ganó las elecciones en 1996 y puso en marcha una serie de reformas de signo claramente modernizador (saneamiento de las finanzas públicas, privatizaciones, liberalizaciones en sectores económicos claves, reforma laboral, reforma fiscal, el nuevo marco legal de las pensiones, profesionalización de los ejércitos, reformas en educación y sanidad, etc.). La experiencia del gobierno Aznar obliga a una reflexión. Lo que a primera vista sorprende es cómo ha sido posible que un gobierno minoritario haya podido llevar adelante un programa de reformas de tal magnitud, manteniendo una envidiable estabilidad política y parlamentaria. La clave del éxito se basa, a mi juicio, en dos factores complementarios: la orientación de las reformas y el método para llevarlas a cabo. La orientación era inequívoca: devolver un mayor protagonismo a la sociedad, teniendo en cuenta las coordenadas de la nueva época. El método era, acaso, nuevo en la escena política española: el de las reformas compartidas, esto es, el que intentaba involucrar al máximo a los sectores sociales para la consecución de los objetivos propuestos. Apostar por este método nacía de una convicción: en las sociedades complejas y maduras, las reformas duraderas deben contar con la plena complicidad de la sociedad. La experiencia de estos años de responsabilidad política ha sido el motor de un proceso de reflexión interna en el Partido Popular, que ha desembocado en la formulación del proyecto político aprobado por el XIII Congreso. La reflexión parte de una constatación: la magnitud de los cambios experimentados en la sociedad española y en la escena mundial a lo largo de los años noventa obliga a diseñar unas políticas nuevas, por la vía de las reformas, para afrontar los desafíos de la nueva situación. Por su parte, la sociedad española se ha transformado en esta década de modo sustancial. Tras la crisis de 199293, ha recuperado el pulso y ha protagonizado un proceso de profunda modernización. El esfuerzo por entrar en el euro ha saneado las finanzas públicas, ha generado una cultura de la estabilidad, ha hecho recuperar los equilibrios macroeconómicos. Las reformas impulsadas por el Gobierno Aznar han favorecido un intenso dinamismo en la sociedad española. Hay más empresas y mayor innovación. El resultado más palmario es la creación de más de un millón de empleos en dos años y medio. Pero, además, más de un millón de españoles se han convertido en nuevos pequeños accionistas. Y España es, por primera vez en la historia contemporánea, una potente exportadora de capitales, sobre todo a Iberoamérica. La España de este fin de siglo poco tiene que ver desde el punto de vista económico y social, y de su situación en el mundo, con la que hemos conmemorado en el centenario del 98. Hemos superado la mentalidad de decadencia y de aislamiento y hemos recuperado la conciencia de nuestras grandes posibilidades. Tenemos la percepción fundada de que entramos en esta nueva era de la globalización con buenas condiciones de partida: tenemos la gran baza de nuestra cultura y una lengua de alcance mundial; el reencuentro con Iberoamérica nos abre fecundas vías de colaboración en el continente hispanoamericano; participamos de modo pleno en el proceso de integración europea. Las nuevas condiciones en las que nos desenvolvemos obligan a las fuerzas políticas a llevar a cabo una redefinición de sus políticas para adaptarlas a los nuevos tiempos. La izquierda socialdemócrata vive este proceso con la conciencia de que las recetas clásicas del Estado de bienestar son ya inservibles. La tercera vía de Blair es un voluntarioso intento de salir del marasmo y de abrir un nuevo camino, mediante la reformulación de las políticas económicas y sociales. El Partido Popular, a partir de presupuestos liberales y personalistas, ha elaborado un proyecto, el definido como centro reformista, para orientar de modo coherente las políticas que hay que desarrollar en los próximos años. La formulación de este proyecto es atractiva y ambiciosa. Pretende construir la sociedad de las oportunidades. Con esta expresión se quiere señalar que una sociedad en forma, capaz de generar riqueza y, por lo tanto, bienestar, no puede ya construirse con el Estado como protagonista. Es imprescindible, por el contrario, promover el protagonismo de la sociedad con un marco favorable para que haya dinamismo e innovación. La educación y el empleo son las dos palancas de la sociedad de las oportunidades. La educación, porque sólo ciudadanos formados podrán desempeñar un papel activo en la sociedad del conocimiento. Empleo, porque es la clave para la prosperidad en una sociedad. Apostar por la educación quiere decir hacer un gran esfuerzo por mejorar su calidad. Apostar por el empleo significa establecer el marco más favorable para que la propia sociedad vaya generando nuevos puestos de trabajo. El camino realizado en estos tres años nos señala que vamos en la buena dirección. Junto a estos objetivos, parece evidente que hay que emprender un gran esfuerzo para mejorar la eficiencia de los servicios públicos. El planteamiento no es otro que superar el antagonismo entre lo público y lo privado; apostar por la calidad y la eficacia. Devolver el mayor protagonismo a la sociedad es una operación cultural y política de hondo alcance. Exige confiar en la propia sociedad; favorecer las iniciativas, el sentido de la responsabilidad, la capacidad de emprender. Exige la vigencia del valor de la libertad en la vida real. Por eso la sociedad de las oportunidades tiene que ser, no puede ser de otra manera, la sociedad de las líbertades. Impulsar las libertades es una tarea imprescindible en los próximos años. Y no sólo las libertades clásicas sino las libertades cotidianas: elegir médico, elegir escuela, elegir el modo de ahorrar, elegir vivienda o elegir productos y servicios como consumidor. La sociedad de las oportunidades ha de tener una red de seguridad. Ha de ser una sociedad integrada y solidaria, que luche contra los fenómenos de marginación. En el nivel de riqueza en el que ya nos movemos, las acciones para garantizar el bienestar y la integración no dependen tanto de los recursos como de las correctas orientaciones de las políticas que hay que realizar. Y éste es un reto decisivo para los próximos años. Integrar es dar una nueva oportunidad. La red de seguridad implica unas pensiones garantizadas para el conjunto de la población. Para llevar adelante un ambicioso programa de reformas en España es preciso tener en cuenta el marco político en el que vivimos: el Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías es todavía una realidad muy joven e in fieri y, por lo tanto, conseguir que funcione con eficacia es una tarea política prioritaria. Los particularismos van en contra de las exigencias de un mundo caracterizado por la globalización. El engordamiento de las Administraciones es un fenómeno perturbador. Sin una intensa cooperación, el Estado de las Autonomías genera disfunciones nocivas para una sociedad moderna. La tarea es ardua, pero hay que acometerla con decisión. Sólo un partido nacional que tenga una presencia asentada en todas las Comunidades Autónomas puede ejercer el liderazgo de tal empresa. Surge, así, un nuevo concepto de responsabilidad política que han de asumir los partidos nacionales: la de ser instrumentos fundamentales para la vertebración necesaria que permite hacer frente a todos los retos de la nueva época. Pero, además, las reformas que hay que abordar en todos los campos no pueden hacerse sin implicar directamente a los grupos sociales, a los sectores afectados. Y eso exige un modo de gobernar muy abierto a la sociedad, que implica diálogo, liderazgo persuasivo, capacidad de lograr acuerdos. Un partido político de la nueva época requiere una adaptación a los nuevos tiempos. Ya no tienen sentido los viejos partidos de modelo socialdemócrata (que acababan siendo mundos cerrados), ni tampoco los partidos que son sólo máquinas electorales. Se necesita un nuevo tipo de partido flexible, pegado a la sociedad, capaz de ayudar a generar las condiciones más favorables para las reformas. En el XIII Congreso, el Partido Popular ha dado un gran impulso hacia la formulación del proyecto político que ofrece a los españoles para los próximos años. Estamos en los comienzos de una nueva etapa política en Europa, en la que las viejas formulaciones están destinadas al baúl de los recuerdos. Hay, ciertamente, resistencias a los cambios, miedo al futuro. Pero en una sociedad que cambia rápidamente, que vive intensos procesos de integración económica y política, modificaciones en las relaciones sociales, la renovación es la condición para seguir viviendo. EUGENIO NASARRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA N ESPAÑA, LOS FONDOS PROCEDENTES DEL SECTOR PÚBLICO y del privado Ededicados a la investigación y el desarrollo (I+D) no suponen ni siquera la mitad del porcentaje (1,9%) del producto interior bruto (PIB) que dedican a esas actividades los países de la Unión Europea (UE), aquéllos con los que el momento histórico nos obliga a converger. Aún admitiendo que a nuestro país, más pobre que la media de la UE, no se le exigiera el mismo esfuerzo que a los otros, no debemos damos por medianamente satisfechos mientras no hayamos incrementado en el 50% nuestra presente inversión en esta materia. Eso significaría un incremento nada insignificante del orden del 0,4% de nuestro PIB. Quien diga que no hace falta aumentar los fondos sino gastar mejor, realmente no sabe de lo que habla. Y cualquiera que crea que ésta ha de ser tarea de las empresas y no del gobierno, ignora el apoyo que en todos los países industrializados de nuestro entorno prestan los gobiernos a la L+D y que grosso modo computan la mitad de la inversión global. Pero, manifestado que en España se invierte poco en I+D, cabe preguntarse: ¿se invierte bien? Para ello conviene tener en cuenta una serie de indicadores de resultados (output) tales como publicaciones y citas a las mismas, patentes, exportaciones de bienes de alta tecnología, exportación e importación de tecnología propiamente dicha, etc. Aquí hay que hacer una distinción entre el sistema científico, mayoritariamente a cargo del sector público, y el sistema tecnológico, a cargo sobre todo del sector empresarial. Mientras que el primero, para el dinero que se invierte, tiene un comportamiento razonable, parecido al de los países de su entorno y convergente con ellos, la situación del sistema empresarial es muy descorazonadora, y pobres los resultados obtenidos en razón del dinero que se invierte. Además, desde 1991, y hasta 1996, última fecha de la que hay datos comparables (se publica un anuario estadístico europeo sobre I+D cada cuatro años), divergemos de la UE. La situación es muy preocupante porque es improbable que España mantenga a largo plazo un incremento de bienestar como el que ha experimentado en los últimos años, si no resuelve este desequilibrio fundamental. De hecho, se admite que es la I+D la causa principal del aumento de bienestar de las naciones ricas. De la Fuente ha elaborado un modelo que determina que España creció en el periodo 196489 un 0,5% anual del PIB menos de lo que los restantes factores le hubieran permitido, precisamente por la falta de I+D. Estados Unidos lo hizo en un 0,3% por encima gracias a ella. En resumen, nos encontramos con un sistema científico pequeño, con bastantes investigadores y pocos fondos, que en conjunto no hace mal su papel para los fondos que tiene, y con un sistema industrial cuya principal carencia es el número de investigadores, extremadamente bajo, y también sentimos tener que decirlo tan brevemente, porque habría mucho que matizar la eficacia de su trabajo. Entre los matices que no podemos dejar de señalar, se encuentra la magnitud de la importación de tecnología por parte de la empresa española que la dota de un excelente nivel tecnológico en la producción, aunque desde luego también de una acusada debilidad estratégica. Y ¿qué podemos decir de lo que ha sido tradicionalmente la política científica? En lo industrial, es bastante atípica. Para empezar, transfiere menos fondos del I+D al sistema empresarial que la media europea, y este defecto ha sido muy notable en el pasado, por lo que la industria española tiene hoy un déficit de capitalización tecnológica de origen público notable. En otras palabras: los demás Estados ayudan más a sus industrias con fondos para I+D que el nuestro, y esto ha sido extremo en el pasado. En mi opinión, el gobierno tiene que reparar con urgencia este factor de desigualdad con el que nuestras empresas han tenido y tienen todavía hoy que vivir. En segundo lugar, los instrumentos de la ayuda a la I+D empresarial son también atípicos. Mientras que en los países industrializados el instrumento principal es el contrato de I+D, en España es el crédito blando, y ello pese a que la empresa española se ha mostrado muy eficiente en la captación de contratos de 1+D de la Comisión Europea, lo que prueba el interés por esta modalidad, semejante a la que usan los gobiernos nacionales de la mayoría de los demás países. Si admitimos las premisas anteriores, basadas en estadísticas es decir, que en España tanto el sector público como el privado gastan poco en I+D, que el sistema público de creación de ciencia es razonable, pero no así el sistema empresarial de creación de tecnología, y que la ayuda del sector público al empresarial en materia de I+D es escasa y diseñada de modo poco homologable con nuestro entorno, nos encontramos con los principios de una reforma profunda del sistema. En esta reforma conviene, sin duda, conservar lo que no sea imprescindible cambiar. Pero lo que hay que cambiar es sobre todo el sistema de I+D empresarial, donde hay que conseguir que el número de investigadores se duplique en cuatro años con la contratación de 12.000 nuevos investigadores. Para ello, el gobierno debe volcarse en el apoyo al sector industrial con contratos de I+D que impliquen trasferencias de fondos y que entrañen la contratación de parte del personal investigador mal dotado pero competente que hay en el sector público. Esto se consigue con un apoyo mayor a los proyectos de I+D concertados entre ambos sectores. En realidad, hay que felicitarse de la existencia de este sector público numeroso que es una mina de saberes para nuestro sector empresarial, pero hay que conocerlo y saber explotarlo. Sin embargo, por lo que se refiere al contenido específico de las investigaciones, soy contrario a la planificación. Ningún administrador puede saber mejor lo que hay que hacer que el cuerpo social sobre el que opera. Lo que sí hay que pedirle es que le proporcione los medios para desarrollarse en igualdad y no en inferioridad de condiciones con los países de su entorno. Una tarea de esta naturaleza no se puede hacer sin aumentos importantes de los presupuestos. En el libro Ciencia y Tecnología en España: bases para una política (Ollero, Luque y Millán, coords., FAES, Madrid, 1998), calculo que habría que aumentar los presupuestos de I+D en 30.000 millones de pesetas anuales durante cuatro años hasta llegar a un aumento de 120.000 millones que considero necesarios para que, contando con el gasto que este aumento estimulase en el sector industrial, se llegase al 1,4% del PIB, cifra mínima a la que deberíamos aspirar. Pero no se trata tan sólo de poner el dinero en circulación. Se trata también de emprender una reforma administrativa e incluso legislativa que, entre otras cosas, propicie la colaboración entre los colectivos científicos y empresarial y que vaya orientada hacia unos objetivos mensurables. Y es muy importante que la estructura que se cree se ocupe de contrastar mediante los indicadores oportunos si se cumplen los objetivos previstos de manera de poder actuar con conocimiento de causa sobre los programas multimillonarios que se establecieran. Para eso hay que concluir con la actual separación de la investigación científica, encuadrada en el Ministerio de Educación y Cultura, e industrial, encuadrada básicamente en el de Industria y Energía. Se han dado pasos adelante con la creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología, adscrita al Presidente del Gobierno, que es quien preside la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Pero no son suficientes. El Presidente del Gobierno tiene que despachar cada semana con una personalidad de su confianza, con el rango de Ministro, que se ocupe de ejecutar la política que se determine y que luche por ello al mayor nivel. Si todo eso se hace, creo que en menos de una década se habría consolidado en España una estructura de ciencia y tecnología que nos permitiría abordar los problemas del futuro con confianza y sin tener que referirnos con desgarro a la «cuestión de la ciencia y la tecnología», como nos ha venido ocurriendo a lo largo de dos siglos. ANTONIO LUQUE