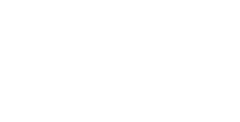Nueva Revista 060 > Y entonces lo vio
Y entonces lo vio
Miguel Sánchez-Ostiz
Relato corto "Y entonces lo vio" de Miguel Sánchez-Ostiz.
File: Y entonces lo vio.pdf
Archivos
Número
Referencia
Miguel Sánchez-Ostiz, “Y entonces lo vio,” accessed March 4, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1289.
Dublin Core
Title
Y entonces lo vio
Subject
Relatos
Description
Relato corto "Y entonces lo vio" de Miguel Sánchez-Ostiz.
Creator
Miguel Sánchez-Ostiz
Source
Nueva Revista 060 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
Y ENTONCES LO VIO [ Miguel SánchezOstiz ] Miguel SánchezOstiz es poeta, ensayista y escritor. Su última novela, No existe tal lugar (Anagrama, 1997), recibió el Premio Nacional de la Crítica. Es también autor, entre otras novelas, de Tánger bar (1987), La gran ilusión (1989) Premio Herralde de novela y Premio Euskadi de LiteraturaLas pirañas (1992), Un infierno en el jardín (1995) y La caja china (1996). a que me lo pregunta le diré que no me resulta fácil contestarle. Qué más da saber si yo creo o dejo de creer en los fantasmas o en Ylas casas encantadas. ¿Ha vivido usted en una casa encantada?... ¿No?... Pues entonces. No puede saber que hay casas que están efectivamente encantadas, embrujadas, aunque no exactamente como usted supone... En todo caso, yo sólo fui el confidente de Paco Areta y sólo sé lo que él mismo me contó, así que no puedo ayudarle mucho, me temo. Además, no tiene ninguna importancia saber si yo creo en aparecidos. Usted lo que quiere saber es por qué se fue Paco Areta. Le diré que cuando Paco Areta se retiró al valle de Urdaibai, El valle de mis antepasados, según decía él en un tono de falsa ironía y de más falsa rimbombancia, aunque ésta, por cuestión de carácter, fuera auténtica, con intención de rearmarse moralmente (las palabras son suyas, no mías), y a pergeñar la edición crítica de las Molestias del trato humano de Olóriz, no sabía en dónde se estaba metiendo. El solo, además, sin que nadie le empujara. Porque de paso, después de años de trapisonda en los arrabales de la política regional y autonómica, le entró el arrebato, ¿cómo le diría?, la brusca comezón, de ir en pos de sus raíces, su identidad perdida, de aislarse para encontrarse consigo mismo, con el auténtico. Le pareció muy elegante ir a contrapelo esta vez, buscar la autenticidad. Y encima, para ser fiel a sí mismo, dio la murga lo suyo con las raíces dichosas, aunque hay quien piensa que por lo mismo pudo haber dado, además de la murga, en loco de remate. Llevaba poco trapo para poder coger con ventaja los vientos de la autenticidad. Tuvo la suerte de poder comprar una casa que había sido la casa de sus antepasados, eso dijo él. Estaba orgulloso de sus ancestros. Le parecía que vagaban por las estancias de aquel caserón que habían dejado a su espalda unos ancianos pasablemente idos y un sobrino ganadero con necesidad de dinero fresco con los que no tenía relación alguna... Estaba encontrándole gusto a la mentira sin darse cuenta, y todo por amor de la autenticidad... Como impostura es banal, común, irrelevante. Las hay peores... Bueno, sí, déjeme decirle cómo era la casa dichosa porque le acompañé a verla... Mobiliario isabelino y rústico a partes iguales, y en las paredes manchas de los cuadros que no habían dejado porque eran recuerdos de familia y que volvió a comprar aunque no fueran los mismos, humedades, notorias, en las paredes, incómoda... Llena de posibilidades, que dice la gente cuando no sabe qué decir. Cuando fui con él la primera vez, la casa nos regaló con un coqueto chisporroteo azul verdoso que correteó por los viejos cables trenzados, subió como un trasgo por la pared, pasó por el techo y se extinguió como el místico cohete de Quevedo, dejando eso sí un rastro oscuro en el empapelado azul (isabelino) y un olor a chamusquina en el aire. Era una casa muy isabelina, sobre todo para haber sido, le dijeron, uno de los refugios del Pretendiente y de sus esforzados partidarios. Areta se convenció de eso de inmediato. Ya estaba en disposición de pensar que si ese dato no figuraba en los archivos era porque habían amañado éstos. La historia conspira contra la autenticidad. Le vendieron hasta la bacinilla que utilizó su Augusta Persona. Y es que Areta con tal de dar con la autenticidad y con sus raíces estaba dispuesto a todo. En fin, que la casa tenía todo lo que logra ocultar con eficacia durante un tiempo las goteras, las carcomas, los hongos y las podredumbres secretas de las maderas. Vamos, lo que se conoce por una casa con carácter, en la que se instaló de inmediato. El mundo rural le esperaba en ella con los brazos abiertos. Una casa con carácter, pero inquietante. Porque es cierto que había allí algo inquietante, en todas las casas lo hay, en todas quedan huellas, tufos, ¿sabe usted?, tufos. Era como si sus habitantes fuesen a regresar en cualquier momento y nos fueran a sorprender allí y a pedirnos explicaciones. Si al menos hubiese cambiado algo la decoración... Pero no, Areta en eso fue muy claro: No, nada de cambiar, hay que dejarlo todo como estaba antes, como cuando mis antepasados, es lo auténtico, las casas muy vividas... Esas casas muy vividas esconden suicidas que dejan rastros piadosos en los papeles del tiempo ido, esconden brujerías en forma de falta de instrucción y exceso de noche, esconden prejuicios retorcidos como patio de zarzas, esconden taras. Y él no se daba cuenta. No todo era cuestión de luz en aquel asunto. El exterior en cambio era por completo idílico. Una cerca de piedras musgosas, alguna que otra camelia, pocas, porque las flores no son auténticas, manzanos en el prado, enfermos, claro, pero esos detalles carecen de importancia cuando se anda uno buscando a sí mismo en el aire, niebla en el otoño, luminoso, muy luminoso. Desde allí las colinas se sucedían hasta perderse en el horizonte. Cuando no había bruma el mar aparecía al fondo. Idílico. Se oían mucho los cencerros de las yeguas. El escenario ideal de la melancolía... Señorita, Burton se habría escapado a la carrera. La marcha al idílico mundo rural de Areta fue, como casi todo lo suyo, una marcha de pompa y circunstancia. Nos enteramos enseguida de sus progresos, de sus idas y venidas. Enseguida empezó a hablar con entusiasmo de los ciclos lunares, de las creencias populares que le resultaban extrañas, atractivas, muy literarias eso sí, como la del amo viejo del señorío de Múzquiz que se aparecía en forma de perro oscuro por los caminos ¿Pero tú lo has visto, Paco? No, todavía no, pero tiempo al tiempo, contestaba zumbón... zumbón, pero entusiasta, ya le digo, hablaba de vientos que hacían caminar a quienes los padecían como si no pisaran el suelo, de gentes que sabían dónde estaban los mejores hongos del bosque porque enanos colorados les enseñaban el lugar pegando botes... Sí, señorita, sí, todo esto es moneda corriente y a Areta estas encantadores naderías le parecían excitantes, contagiosas de un entusiasmo que sus asesorías de la pura nada no le habían dado hasta entonces. El mundo rural, tan cerrado, tan repleto de quietud y misterios en apariencia benéficos, era una novedad para él. Una novedad fascinante, demasiado fascinante como para salir indemne de ella. Eso sí, Areta también me habló enseguida de olores extraños, para él desconocidos, que recorrían la casa como llevados por un viento que no se acababa de sentir, sutil, esencial, diferente a todos los que hasta entonces había sentido... No, no era el olor de las maderas, a cera, a miel, el que se levanta con las tormentas o el de los membrillos y los ramos de falso eucaliptus que se ponían sobre las arcas. No, era otra cosa. Era, decía él, el olor de las postrimerías; pero también podía ser el olor de lo auténtico. Y es que Areta había empezado a hablar con una naturalidad asombrosa de ruidos extraños, de olores, de luces, únicas e inquietantes en la noche. Iba camino de hacerlas suyas sin darse cuenta. Iba camino de pertenecer a ellas de una manera radical, definitiva, demoledora. Él no sabía definir bien aquel mundo crepuscular o nocturno, neblinoso, plagado de indicios falsos de que las cosas no eran como parecían sobre todo eso, nada era en el mundo idílico de Areta como parecía, de mínimas inquietudes que daban en nada, pero se veía que le excitaba. Nada había a su alrededor que pudiera producirle una verdadera inquietud. La soledad en todo caso. Todo era normal, amable, demasiado amable incluso. Ya sabe lo que decía el maestro Guevara: el que decide meterse en la aldea debe tener buen seso, de lo contrario ya puede ir encargando la fosa. Y Areta no tenía buen seso. Poco después de los olores y las luces, dijo que se sentía espiado. Pero eso en cambio era lo corriente, porque al menos yo que los conozco estoy seguro de que los lugareños le observaban, aunque él no los viera, aunque él sólo los sorprendiera ocasionalmente al acecho, a uno de ellos, mejor dicho. Era, claro está, toda una atracción en un lugar donde no había gran cosa para animarlos. Le observaban. Era el de fuera, el que nunca iba a ser como ellos, claro, el que nunca iba a ser de la tribu. Se sentía tan observado que a veces un extraño impulso le llevaba a levantarse de la cama y asomarse a la ventana porque estaba seguro de que allí delante, entre los dos plátanos nudosos de su patio, había alguien que le esperaba, alguien que le iba a sorprender, tal vez un antepasado de aquellos de los que tanto hablaba. Poco a poco se iba metiendo sin darse cuenta en un terreno resbaladizo, pantanoso, tanto como el que quedaba frente a su casa, cerca de las ruinas del viejo balneario donde debió desarrollarse todo. Se iba contagiando de una desconfianza hacia todos y hacia todo, que estaba en el ambiente, que no se veía a primera vista, al contrario. Era preciso asomarse. Un día sorprendió a uno de los que le espiaban. Se puso contento porque pensó que no estaba dando en loco, que tenía la prueba, y fue así como entró en relación con un personaje extravagante que iba a marcar su vida. Era un vagamundos que padecía una enfermedad mental grave a la que había llegado desde la astrofísica, sí, como suena, señorita, como suena, otros llegan desde la abogacía y nadie dice nada. Un vagamundos que andaba a la deriva por aquel entorno que era el suyo, buscando decía su razón perdida, entre las zarzas, decía, y que se había hecho famoso por vivir con terneros en un piso de vecinos antes de comprender vagamente que él no estaba hecho para convivir con auténticos, sino para vagar por los caminos de su paisaje familiar, íntimo. Y Areta fue siendo testigo de la sutil transformación que padece quien se pone al margen de la tribu, pero a la vista de la tribu, a su alcance, y comienza siendo gracioso y termina siendo el enemigo necesario, el que suscita ese odio radical que da cohesión a la tribu. Porque el astrónomo, que fue quien le enseñó a Areta todo 10 que éste llegó a saber de las estrellas, regaló su casa a continuación y liquidó su mínimo patrimonio heredado regalándoles un tiovivo a unos feriantes, gitanos portugueses, para que se ganaran la vida a condición de que cuando pasaran por allí le dieran interminables vueltas gratis Total, añadía el loco por lo bajo y se reía con su risa desdentada en un cisne blanco que tenía bombillas azules en los ojos, para poder sentirse Luis 11 de Baviera. Era demasiado, era inquietante, no era auténtico. A Areta, en aquel mundo tan quieto, el vagamundos le entretenía con humor cambiante y su conversación disparatada. No dedicaba mucho tiempo, la verdad, a escribir aquella edición crítica de las Molestias del trato humano, era más entretenido el vagar por los caminos, incluso de noche, sobre todo de noche. Esto último lo había leído en Pía. Porque no sé si sabe señorita que de la misma manera que hay gente que se gasta dos o tres mil duros en libros de mariposas y se creen por ello tan consumados entomólogos como Vladimir Nabokov, otros cogen a Pía, se lían un pitillo de picadura andullo y filosofan lo suyo por los caminos de su término municipal hecho centro del universo mundo. Areta unas veces pasaba por Nabokov, otras por Pía, por eso necesitaba tanto encontrarse consigo mismo. Mire, ya sé que me voy por las ramas, pero es que del fondo del asunto no sabe nadie, no llegará a saber nadie. Es imposible. Sólo podemos hacer conjeturas. Areta volvía una noche de otoño a su casa y vio un coche detenido en la carretera. Un coche que nunca llegó a identificar del todo. Cuando llegó al sitio donde había estado el coche vio un cuerpo en el suelo. Era el loco y estaba muerto. Areta comprendió enseguida lo que había pasado. El loco atropellado y el conductor que se da a la fuga. El paraje era muy solitario. Era poco probable que pasase por allí algún otro coche. Tuvo dudas, me dijo, en si no hacer lo mismo que el conductor y darse él también a la fuga, no fueran a creer que él era el autor del atropello, fortuito, claro, fortuito. Si él no podía identificar del todo al primer coche, los de éste tampoco al suyo, que estaba detrás. No en vano el loco era un vagamundos que andaba a la deriva por las carreteras, de noche. Ese accidente lo podía haber tenido cualquiera, cualquiera. El u otro qué más daba, le dirían los auténticos. Se fue a su casa atemorizado, pero volvió. Volvió porque pensó que el muerto podía haber sido él. Sólo eso fue lo que le hizo reaccionar. Y ése fixe su error, porque cuando llegó con los civiles el cuerpo del loco había desaparecido. Y Areta tuvo que dar explicaciones, prolijas, confusas, en fin. Se había metido en una auténtica tela de araña. El loco apareció muerto en las ruinas del balneario donde vivía habitualmente. La autopsia demostró que el loco había muerto a consecuencia de un golpe. Y él tenía encima un mínimo golpe en su coche. Lo suficiente para que fuera sospechoso durante unos días. Su única escapatoria era identificar al coche que estaba delante. Siguiendo sus explicaciones, inventadas a medias, dieron con un coche parecido, es decir, que podía ser o podía no ser. Un coche que tenía un golpe. Un golpe como el suyo. Pero el golpe del otro conductor, un ganadero de la zona, vecino suyo, el que le había advertido de que anduviera con ojo con el loco, era del atropello de la muerte de una oveja en la carretera unos días antes. Un animal de ésos que están quietos en la niebla. Apareció el dueño de la oveja y todo. Allí testigos no faltaban, sobraban incluso. Oye, total, por hacer un favor si hay que ir se va, eh, dicen ¿sabe? Y el papeleo se enredó sin remedio ni misericordia y les enredaba a todos. Areta regresó a su casa baldado. Volvió entonces a abrir el libro de Olóriz, sus famosas y cansinas Molestias del trato humano, y a levantarse por la noche y mirar por la ventana porque creía que aquel fantasmal mensajero le esperaba delante de la puerta para entregarle el famoso mensaje que llegaba desde el corazón de la noche. Y entonces lo vio. Estaba allí, quieto, delante de la puerta de su casa, como había estado en otras ocasiones, pero no parecía deshacerse en largos filamentos verdosos como salido de pantano, no, era un hombre risueño de apariencia bonachona y apacible, auténtica, risueño, con una lata de gasolina en la mano y un charco de vino en cada pie... O algo así, no sé bien, nunca se les llega a ver bien.