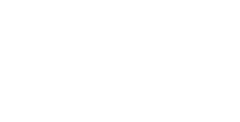Nueva Revista 060 > Sobre la basura (cultural)
Sobre la basura (cultural)
Manuel Fontán del Junco
De como la cultura se produce a pequeña o gran escala, a todas horas y de todo tipo. Wolfgang Hildesheimer nos habla de ello en su libro "1956: un año pilz".
File: Sobre la basura cultural.pdf
Archivos
Número
Referencia
Manuel Fontán del Junco, “Sobre la basura (cultural),” accessed February 26, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1276.
Dublin Core
Title
Sobre la basura (cultural)
Subject
Ensayos
Description
De como la cultura se produce a pequeña o gran escala, a todas horas y de todo tipo. Wolfgang Hildesheimer nos habla de ello en su libro "1956: un año pilz".
Creator
Manuel Fontán del Junco
Source
Nueva Revista 060 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
ensayos Sobre la basura (cultural) Manuel Fontán del Junco El mundo no se remansa en un poema todos los días Wallace Stevens, Adagia En el caso de que pase a la historia, es probable que el final del siglo XX lo haga como la primera época de la humanidad que se dedicó, explícitamente, a la superproducción de cultura. El artesano medieval, el hombre de genio del Renacimiento, el galante Magister del barroco, el pintor fauve o el poeta surrealista esculpieron estatuas, pintaron cuadros o escribieron poemas. Eso hoy nos parece poco. Hoy producimos directamente cultura: a pequeña y a gran escala, a todas horas y de todo tipo. n 1962, el escritor alemán Wofgang Hildesheimer publicó un volumen de relatos breves cuyo título podría traducirse así: Leyendas sin cariño. El librito ha conocido (y merecido) veintidós Eediciones. Un colega me envió hace unos meses un ejemplar, con una dedicatoria autógrafa en la que llamaba mi atención sobre el tercero de los relatos, sentenciando: De obligada lectura para todos aquellos que se dedican a la gestión cultural. Su título 1956: un año Pilz no era muy elocuente; su contenido, en cambio, apenas si puede tener más pertinencia. 1956: UN AÑO PILZ El cuento levanta acta de la legendaria existencia de un cierto Gottlieb Theodor Pilz, nacido en 1789 en una oscura ciudad del norte de Alemania y fallecido en Hamburgo, en el transcurso de una cena con literatos, el año 1856. Escribe Hildesheimer: El año 1956 está a punto de irse, y con él el recuerdo de los días del nacimiento o de la desaparición de tantas figuras inmortales, con cuyas celebraciones uno se ha ido topando durante todos estos meses: Mozart, Heine, Rembrandt, Julio César, Freud. Conferenciantes, jefes de Estado y el cuerpo diplomático apenas si han podido disfrutar de unos minutos de descanso. Sin embargo, una figura ha sido olvidada por casi todos: Gottlieb Theodor Pilz, que murió el doce de septiembre de 1856. Hildesheimer apunta a continuación que la importancia de Pilz está hoy infravalorada, y añade: ... no es extraño, pues Pilz, más que un creador, fue un impedidor. Su aportación a la historia de la cultura occidental consiste en la inexistencia de obras; de obras que, gracias a su valiente y arrojada intervención, jamás llegaron a consumarse. No constituye sorpresa alguna que la posteridad, tan acostumbrada a valorar a los grandes espíritus por su creaciones y no por sus omisiones, no recuerde las de Pilz. Las siguientes páginas resumen la fascinante biografía de Pilz, cuya familia se traslada a Hamburgo en 1798; el joven Gottlieb Theodor, con apenas nueve años, entra en contacto con los ambientes cultos de la ciudad, cuyos proceres visitan regularmente la casa familiar. Uno de los invitados habituales es Klopstock, que suele leer en voz alta pasajes de su Mesías durante las veladas. Pilz, aprovechando la miopía de Klopstock, le sustrae durante las cenas odas enteras del poema; el poeta no nota las faltas. Terminados sus estudios escolares, Pilz es enviado a Italia, país en el que reside entre 1807 y 1809. Anota Hildesheimer: ...ya por entonces aparecen los rasgos que serán característicos de Pilz, los que marcaron su personalidad: durante su estancia en las tierras del Sur, que se prolongó dos años, no escribió ningún diario. No hizo dibujos. Ni bocetos. No nos legó sus impresiones de Italia y de su cultura en ninguna de las formas conocidas. Ni una sola palabra de él nos ha llegado. Como diría Borges, durante esos años Pilz se abstuvo enérgicamente de escribir (o dibujar). Pero, gracias a los diarios de August Wilhelm von Schlegel y de Mme. de Stáel, sabemos que, en 1808, Pilz está viviendo en Roma. Durante un paseo por la Vía Appia, Mme. de Stael le dice que está pensando en escribir un texto sobre Alemania. Pilz, impávido, le pregunta a bocajarro: ¿Para qué? Ella enmudece. Pilz, en el transcurso de sucesivas meriendas en el Café Greco, intenta disuadirla; es inútil: ella no está dispuesta a renunciar a documentar su amor por Alemania. De lAllemagne aparece, en cuatro tomos, en 1813. En 1810, Pilz está en Berlín, donde intenta, con poco éxito, convencer a algunos historiadores de que no hay por qué volver a hacer lo que otros ya han hecho bien. En 1814 lo encontramos en Viena, donde asiste al estreno del Fidelio de Beethoven. Escribe Hildesheimer: Sabemos que solía tratar a Beethoven, y el período improductivo del maestro que, como es conocido, se extiende desde 1814 hasta 1818, quizá se explique por ese encuentro. Entre 1823 y 1840 ya vive en París; en 1824 conoce a la baronesa Aurore DupinDudevant, que muestra por Pilz cierta debilidad. Pilz, que no quiere comprometerse, convence a la cultivada dama de que, en realidad, lo que debería hacer es vestirse con ropas de hombre, cambiarse el nombre por el de George Sand y ponerse a escribir novelas. Ella sigue el consejo. Hildesheimer comenta: Hay que decir que este episodio contrasta enormemente con la labor habitual de Pilz, y algunos de sus críticos le han acusado de irresponsabilidad. El hecho es que Pilz, empujado por el urgente y comprensible deseo de distraer de sí la atención de la baronesa, jamás creyó en serio que ella fuera a seguir su consejo. Cuando se dio cuenta y le presentó a Chopin, ya era tarde; quiero decir: ella permaneció desde entonces con Chopin Y con la literatura... en todo caso, debe añadirse algo no muy conocido, y es que en 1835 Pilz evitó que Chopin se vistiera con ropas de mujer y adoptara el seudónimo de Aurore Dupin... también esta actuación le acarreó críticas, aunque en este caso los que le defienden, poco dispuestos a echar en falta mazurcas, études y valses, son mayoría. 1836 supone la cúspide de la carrera de Pilz. En ese año consigue que Delacroix renuncie a pintar una serie de cuadros de formato colosal con diversas escenas campestres. También convence al músico Rossini, durante una cena, para que se dedique a la gastronomía: en 1836, en efecto, aparece el famoso Tournedo à la Rossini, que contribuyó a la fama del maestro casi tanto como su Stabat Mater, de 1842 (Rossini no escribió una nota más desde esa fecha hasta su muerte en 1868). En 1841, Pilz es nombrado miembro del Jurado de la Académie des Beaux Arts. Seriamente propuso en la asamblea que la aceptación o el rechazo de las obras presentadas a cada concurso se decidiera echando los dados, ya que argumentó el valor de las obras hacía irrelevante la cuestión de cuáles debían exponerse y cuáles no. Pilz se ganó con ello el odio de algunos famosos pintores de la época, hoy razonablemente olvidados lo que, a título postumo, le da la razón, Y aunque, ... salvo estas actuaciones añade Hildesheimer, conocemos pocos detalles de su actividad durante esos años... hay que suponer que luchó incansablemente contra el fanatismo artístico de su época, y en gran parte es a él a quien debe agradecerse que el número de obras de ese periodo no creciera en exceso. Entre los años 1842 a 1850, Pilz viaja por Italia, Suiza y Alemania. Mantiene encuentros con Schumann y Mendelssohn, a quienes explica su teoría de que un compositor no debe escribir más de cuatro Sinfonías. Tiene éxito: los dos reducen las suyas a cuatro, y Schumann incluso influiría después, en ese mismo sentido, en Johannes Brahms. Después, y hasta su muerte, acaecida repentinamente en el transcurso de la cena del 12 de septiembre de 1856, empleó gran parte de sus fuerzas en intentar resumir las Tragedias de Racine en obras de un solo acto, a fin de que según explicaba el influjo de este poeta pueda mantenerse al menos un par de décadas. Hildesheimer, un tanto desolado, lamenta que Pilz no haya dejado discípulos. Pocos se reunieron alrededor de su tumba para celebrarle, en 1956. Y termina: Podría concederse pues la inexistencia de las obras impedidas por él hace evidentemente imposible juzgarlas que algunas de las obras omitidas por su causa quizá hubieran aguantado el paso del tiempo. Sin embargo, la vida de Pilz se ha mostrado, para todos los campos de las artes, beneficiosa; mejor dicho: redentora. ¡Cuánto, a través de él el grande, el único, nos ha sido ahorrado! Muy temprano murió, y hoy debemos afirmar que ojalá tuviéramos también nosotros a nuestro Pilz. Hasta aquí la leyenda desamorada de Hildesheimer. Se puede añadir que la vida de Gottlieb Theodor Pilz es un ejemplo típico de eso que Borges ha llamado el pudor de la historia. En todo caso, se debe añadir que el hecho de que el legendario Pilz no tuviera éxito; que estuviera destinado por la naturaleza de su peculiar tarea a tener un éxito paradójicamente ignorado, difícilmente reconocible y en todo caso dificultoso de rememorar... y se debe añadir que nada de eso significa que su empresa no tuviera valor. Como la gesta de Héctor de Troya, la suya también lo tuvo, y probablemente lo tiene aún; la modesta tesis que querría defender en estas páginas podría resumirse así: creo que hoy estamos necesitando, más que nunca, de un Pilz. LA CULTURA: UNA CONSIDERACIÓN ECOLÓGICA No hay más que abrir los ojos y atender a las voces. En la peluquería, por ejemplo: si quiere, le corto un poco más, pero me parece a mí que le va a quedar estéticamente feo. En el autobús: Como quieras, pero a mí Fulano me parece poco ético. En este tiempo de signos en continua migración, emparejándose todos con todos como neutrinos enloquecidos, lo que ya ha sucedido con palabras como ética y estética su abuso inflacionario e indiscriminado, empieza a ocurrir ahora con la palabra cultura. Empieza a ser realmente difícil encontrarse, hoy, con una sola actitud de un sujeto cualquiera o con un solo objeto mental o materialai que no se le encuentre un valor cultural y no se le haya adjudicado ya el término cultura: cultura de barrio, cultura popular, cultura rock, cultura de la hamburguesa, cultura del pacto, cultura del consenso, cultura del disenso, cultura del diálogo, cultura empresarial... El abuso no se detiene ni en lo meramente animal, que es por definición lo no cultural; hace poco leímos: ...lo habitual en la cultura pomo.... Me parece evidente que esta cierta inflación de la palabra cultura es solo un signo de un fenómeno mucho mayor, desmesurado, tautológico e incontinente: la inflación de la palabra cultura es un signo de la inflación en la cultura como tal. ¿Qué está ocurriendo? O, para decirlo con Stephan von Huene: Whats wrong with Culture ? Lo que está ocurriendo es que mientras el artesano de gremio medieval, el hombre de genio del Renacimiento, el galante Magister del barroco, el escritor realista, el pintor fauve o el poeta surrealista esculpieron estatuas, pintaron cuadros o escribieron poemas, hoy, a nosotros, eso nos parece poco. Hoy producimos directamente cultura: todos, grandes y mayores, a pequeña y a gran escala, a todas horas, en grandes cantidades y de todo tipo: high culture y low culture, contracultura, subcultura, cultura marginal, o rozando ya el oxímoron, incluso cultura naturaF. Lo que está ocurriendo es que, en el caso de que pase a la historia, es probable que el final del siglo XX lo haga como la primera época de la humanidad que se dedicó, explícitamente, a la superproducción de cultura. Efectivamente: mientras la oferta de productos culturales crece sin parar y está omnipresente, parece que los criterios que en otras épocas sirvieron para ver, juzgar, seleccionar y elegir entre esa oferta (en el caso de las artes, criterios como los del gusto establecido, la correspondencia al canon, la belleza, la proporción, la perfección o la novedad), ya no están vigentes. El único criterio que parece estarlo es un vaporoso e inconcreto es interesante. Las causas de esa cierta perplejidad que debe tener, aparte de mí, según espero, alguna otra persona, son variadas. Pero, aparte de sus causas, parece evidente que producimos más de lo que podemos razonablemente consumir, y que empezamos a no saber cómo deshacernos de lo que nos sobra y, sobre todo por qué elegir o deshacernos de algo en concreto y no de otra cosa. ¿Qué seleccionar? ¿Cómo elegir? ¿Qué hacer dada la inflación de cosas interesantes con los excedentes? Basta con abrir los párpados por las mañanas para ver que hoy hay demasiado de todo, como en una de esas noches terribles llenas de ruidos, presagios y signos. Y, como en el poema de Hopkins, ...There was a single eye... read the unspeakable night and know the who and the why se necesita un ojo para poder leer en esa noche. El caso es que no es fácil encontrar ese ojo que sepa identificar el quién (es interesante) y explicar el por qué (lo es) en cada caso. Porque, además, ocurre que esa noche, en la que resulta difícil dar nombre a lo que está pasando, no sólo es unspeakable, sino también, de tan oscura, unreadable: ilegible. Y además, como todos preferimos el orden del pasado al caos del presente, las dificultades se acentúan cuando el producto cultural es nuevo, reciente, y no está incluido en los archivos de lo culturalmente valioso legados por la antigüedad o el pasado más reciente. Cuando, por tanto, es un producto no legitimado por eso que Chesterton llamó la democracia de los muertos: la tradición. Es decir, cuando pertenece a nuestro presente inmediato. Creo que nuestra cierta inflación cultural, por un lado, y la aparente falta de instancias y criterios de decisión, por otra, plantean tanto al público como a las instituciones culturales un problema que se podría llamar de ecología cultural. Y, como en toda cuestión ecológica, ese problema tiene que ver, en primer término, con el producto primordial de la moderna conciencia ecológica: con la basura. LA BASURA: UNA CONSIDERACIÓN CULTURAL Casi puede afirmarse que, en comparación con el problema formidable de la basura, la preocupación por la naturaleza intacta ha sido siempre un aspecto secundario del movimiento ecológico. La cuestión ecológica por antonomasia ha sido y sigue siendo la de cómo deshacernos de lo que producimos y ya no nos sirve. Esa es la razón por la que los países más desarrollados, que son los que muestran mayor conciencia ecológica, se reconocen sobre todo por la complejidad de su sistema de recogida, clasificación y destrucción de la basura. Cualquier consideración indiferenciada de la basura es un error de juicio, y considerar que la basura es un problema o un aspecto de la vida sobre todo material es, además, un error de perspectiva. La basura no es sólo basura. Ni siquiera la basura física es unívoca; la basura es análoga: se dice de muchas maneras, es plural, tiene tendencia a la reaparición bajo formas distintas, a la hibridación y a la multiplicación; a veces incluye organismos y por tanto está viva y se mueve, otras veces es mineral, inmóvil y terca. A la basura, por tanto, no se la puede tirar indiscriminadamente, indiferenciadamente, a un solo cubo. Debe ser sometida a un proceso de análisis, debe ser clasificada y tirada donde le corresponda. Pero el problema ecológico de cómo deshacerse de la basura (material) es solo un pálido reflejo del que plantea la basura en sentido cultural. Pues la basura tiene un significado cultural evidente, del que la basura física es sólo un ejemplo, hasta el punto de que se puede decir que en el acto de arrojar algo a la basura se está definiendo y poniendo en juego la imagen que cualquier cultura tiene de sí misma. La inflación cultural a la que nos venimos refiriendo alude sobre todo a la abundancia de la oferta cultural contemporánea. Pero hay un sentido más amplio de la palabra cultura, el referido a eso que hace humanos a los hombres, y que incluye siempre una visión de la vida, un ethos y unos símbolos sagrados comunes a cada grupo humano. La reunión de esos tres elementos constituye un sistema (cultural) que da valor a unas cosas, a unos comportamientos y a unas creencias y expectativas determinadas y no a otras. Aquello a lo que se le concede valor es considerado sagrado, un fin en sí mismo, algo significativo, y aquello que no lo tiene es considerado profano, un mero medio, algo carente de significado propio. Lo primero tiene el derecho adquirido a ser honrado, conservado y transmitido a la siguiente generación. Lo segundo carece de sentido: se puede tirar (a la basura). Esas valoraciones, naturalmente (mejor dicho: culturalmente), pueden variar y de hecho son muy variables de una cultura a otra, pero, de una u otra forma la frontera se encuentra siempre y en todas. La cultura, acaso, no sea más que el establecimiento de esa frontera. En este contexto, se puede decir que una de las actividades en las que toda una cultura puede ser definida esencialmente es precisamente el momento en el que alguien tira algo a la basura o, por el contrario, decide conservarlo. En ese momento se está tomando una decisión que se encuentra justamente en la línea divisoria del sistema de valoraciones que constituye a una cultura. En muchas culturas, esas decisiones ya están tomadas por el sistema cultural, de modo que el proceso por el que la cultura conserva unas cosas y se deshace de otras es casi anónimo y se da sin que la cultura experimente sobresaltos. Como es sabido, no todas las culturas han desarrollado ideas acerca de sí mismas, porque no en todas ellas ha tenido lugar el proceso de distanciamiento de lo propio de reflexión y crítica que eso requiere. La nuestra, la moderna cultura occidental, ha desarrollado ese proceso hasta el extremo: cuando como en Occidente el sistema de valores de una cultura incluye la preeminencia del juicio y la libertad individuales sobre las tradiciones, así como la creencia según la cual la característica esencial de la libertad individual es la creación, es decir, la novedad; cuando esa cultura incluye, por tanto, el distanciamiento crítico, la puesta en cuestión y la recreación continua del propio sistema cultural, entonces la escena del arrojar algo a la basura se complica enormemente. Lo que significa que, contra el fondo de una cierta estabilidad, la cultura occidental esté constituida en buena parte por el permanente proceso de puesta en cuestión de sí misma, es que produce continuamente enormes cantidades de palabras, imágenes y objetos signos, en general cuyo sentido es, al menos, doble: por una parte, el de desvalorizar las palabras, imágenes y objetos que habían estado vigentes hasta ese momento, presentándolos como letra muerta o cosas que es mejor tirar. Por otra parte, el de valorar las palabras, imágenes y objetos nuevos. A este proceso, que no es lineal en el tiempo, sino complejo y multidireccional, deben sumársele las palabras, imágenes y objetos con los que se rememora lo que estaba vigente en el pasado y ha pasado a la historia, a lo que, a su vez, hay que añadir las masas de palabras, imágenes y objetos producidos para historiar, desacreditar, acompañar o celebrar las rememoraciones, y a su vez... El proceso es casi infinito o, por lo menos, continuo. En los últimos tiempos, además, la función cultural del Estado y los procedimientos de reproducción y transmisión de los signos imágenes y palabras lo incrementan y lo distribuyen en cantidades y dimensiones nunca soñadas, a velocidades de vértigo y a lugares casi inauditos. DEL ARCHIVO AL BASURERO (Y VUELTA) Una cultura así es, naturalmente, una cultura cuyas dos actividades esenciales son la de archivar (lo que se considera culturalmente valioso) y la de arrojar a la basura (lo que se considera desavalorizado y culturalmente inútil). La nuestra, de hecho, cuenta con instituciones que encarnan esos dos gestos los de la memoria y el olvido. Instituciones como Bibliotecas, Museos, Conservatorios, Archivos documentales, Bases de datos y toda esa maquinaria de memoria débil que son los medios de información; y, en el otro extremo, los sistemas de recogida, clasificación y eliminación de la basura, con toda su complejidad. Ésta es una situación que puede plantear evidentes problemas de espacio y de costes. Los archivos, aparte de que cuestan dinero, ocupan espacio. Los basureros también. Además, la convivencia entre archivos y basureros puede conocer un caso extremo, a saber: que, por falta de espacio y de criterios de decisión, las fronteras entre los archivos y los basureros se hagan débiles, difusas, que se confundan: que en el archivo comience a entrar basura y en los basureros productos que deberían estar archivados. Una cultura que estuviera en esa situación se experimentaría a sí misma, naturalmente, con perplejidad. Eso es justo lo que está ocurriendo hoy. Está ocurriendo que, a causa de la aparente ausencia de criterios para decidir qué debe ser archivado y qué debe ser destruido, la decisión de conservar algo en los archivos de la memoria histórica o arrojarla al cubo de la basura se ha tornado dificilísima, tanto personal como institucionalmente. Ante el espectáculo de su incontinente superproducción, a lo que más se parece la cultura occidental es a esos desequilibrados a los que, de pronto, una orden judicial a instancias de los vecinos desaloja de sus casas, llenas hasta el techo de basura, por su enfermiza incapacidad de desprenderse de nada. Y como público, o como interesados por la cultura, nos parecemos a meninhos da rúa brasileños, escarbando con las manos desnudas a falta de elementos de juicio en los colosales montones de basura de las inacabables ofertas culturales. EL MUNDO ENTERO ES UN MUSEO (PARA UN ESPECTADOR DESCONOCIDO) Nuestra evidente inflación de productos culturales tiene muchas causas, pero la principal, a mi modo de ver, se encuentra en el estatuto adquirido en este siglo por el arte. Entre los productos culturales, el arte ha tenido siempre una posición modélica para la entera cultura, y se puede decir que han sido sobre todo la teoría y la praxis artísticas dominantes en los últimos decenios las que han debilitado de tal modo las fronteras entre el mundo del arte (o de la cultura) y el mundo real (el de la vida profana), que apenas si se puede seguir hablando de fronteras. La historia de ese proceso ocupa tres siglos, pero no es difícil de rastrear: de hecho, desde los inicios de la era moderna las variadones en la consideración de la belleza y de la creación artística (y, por extensión, cultural) han sido básicamente dos. La primera de esas variaciones consistió en poner en marcha un proceso de autonomía de la conciencia estética o de la obra de arte. Poco a poco, a las alturas del siglo XVlll, la gente empezó a enjuiciar objetos exclusivamente por el agrado o desagrado que producía su contemplación, lo que provocó la consecuente aparición de objetos que se definían exclusivamente por su belleza (las obras de arte), y de personas exclusivamente dedicadas a producirlos (los artistas). Cuando las llamadas bellas artes se hicieron autónomas respecto de la artesanía, lo decorativo, lo útil y lo agradable, quedó inaugurada la sensibilidad estética moderna: ésta nació separando los objetos bellos (una pintura, una escultura) de cualesquiera funciones en la vida (por ejemplo, la decoración o el culto). Eso respondía al influyente peso de la restrictiva idea según la cual es bello aquello que arroja un placer subjetivo como resultado de un modo peculiar (desinteresado, sin vistas a su posible utilidad) de experimentarlo. Las ideas nunca se están quietas. Y sobre esas mismas bases téoricas, las propias del XVlll, esa idea restrictiva hizo lo que suelen hacer las ideas cuando toman tierra en las generaciones y la historia: engordar. Expandirse, ampliarse, hasta conectar con un segundo proceso, el que se podría llamar la indiferenciación de la conciencia estética y de la obra de arte: el proceso según el cual cualquier objeto puede ser enjuiciado estéticamente y considerado una obra de arte, o, por extensión, el proceso por el cual cualesquiera actitudes, objetos, productos, situaciones, vindicaciones, discursos, o, en general, signos, pueden ser considerados culturalmente relevantes. Es evidente que hay un hilo que une el restringido campo de las bellas artes del XVIII con este concepto de arte y de belleza (y de cultura) indiferenciados, que es el más propio de nuestra sensibilidad. Ese hilo corre paralelo a la historia de la palabra crítica y al desarrollo de los derechos de la subjetividad individual (Charles Taylor), y consiste en que, si un objeto es bello cuando su contemplación desinteresada nos agrada, entonces nada impide que todos los objetos puedan ser considerados bellos, porque nada ni nadie puede impedir que cualquiera pueda empezar a considerar sólo estéticamente o a contemplar desinteresadamente, o sea, exclusivamente como una obra de arte, a cualquier objeto. De modo que el proceso que comenzó restringiendo el ámbito de lo bello y del arte acabó en su contrario: en la indiferenciación. La herencia del XVIII, que constituyó un proceso de abstracción estética, es decir, de desconsideración de todo aquello que no fuera la pura forma bella de algo, ha sido ampliada en el XX hasta la indiferencia, engullendo potencialmente en el ámbito de las bellas artes a todos los objetos de la vida. Los efectos de este proceso sobre las demás artes, y sobre la cultura en general, no se han hecho esperar: el resultado es que casi todo tiene, hoy, por principio, valor cultural, y ese valor debe ser reconocido, financiado, documentado y conservado. Los análisis se quedan, frente a la nueva situación, cortos. Freud, por ejemplo, habló en sus buenos tiempos del malestar en la cultura. Hoy habría que hablar más bien de la incomodidad en la cultura: casi todo lo que tradicionalmente había sido excluido de ella ha sido engullido por ella: el resultado, como en aquella escena genial del camarote en aquella película de los Hermanos Marx, es que, a menos que alguien haga el sacrificio de cortarse las uñas, la cultura incluye hoy tantas cosas que los juicios sobre ellas apenas si caben en ella. En el nuevo Berlín hay una institución que lleva este nombre: La casa de las culturas del mundo; es un nombre redundante, porque la casa de las culturas del mundo, entretanto, es el mundo. El mundo entero, ha escrito Boris Groys, es hoy un museo para un espectador desconocido, en el que no se debe tirar nada, no se debe despreciar, ni juzgar ni considerar irrelevante nada. EL EFECTO DUCHAMP La figura decisiva en todo este proceso ha sido, en mi opinión, Marcel Duchamp, quien contribuyó a dotar a la indiferenciación estética de esos planteamientos del elemento que le faltaba: el elemento espacial. La intuición de Duchamp fue que cualquier objeto podía empezar a adquirir identidad y existencia como obra de arte si era situado estratégicamente en el lugar adecuado: en el mundo de las artes, en los espacios de la cultura. Un montón de basura en un basurero es un montón de basura. El mismo montón de basura en una galería de arte contemporáneo es algo manipulado, intervenido y representado con una intencionalidad artística, con el lenguaje indirecto del arte, y puede ser percibido estéticamente o considerado culturalmente interesante. Y así, de entre el inmenso reservoir de objetos que constituyen potenciales objetos de interés cultural cuando se los contempla exclusivamente como objetos culturales, pasan a serlo efectivamente sólo aquellos que son situados estratégicamente en los espacios de la cultura. El primer resultado de ese proceso es la culturización de lo que hasta hace muy poco se consideraba profano, un fenómeno que encuentra su paralelo en la correspondiente profanación de los espacios que, hasta ahora, estaban reservados a las manifestaciones culturales. Los espacios de la cultura se han banalizado en la misma medida que los lugares cotidianos se han sacralizado: la vida profana ha adquirido aspectos museales (piénsese en el fomento de proyectos bajo el lema el arte en los espacios públicos); y, mientras las calles florecen de manifestaciones culturales, los museos están llenos de chatarra, desperdicios, montones de manteca, ropa vieja, papeles y restos de comida. Tampoco es inhabitual que las performances o happennings de no pocas galerías de arte contemporáneo consistan en escenificar en ellas lo que antes la gente hacía en la privacidad del baño de su casa, en la alcoba o en los servicios públicos, mientras que y basta abrir el Elle Decoration los diseños de cuartos de baño cada vez se parecen más a los templos, a los espacios centrales del habitar y el representar cada vez participan más de la atmósfera blanca y sacral de las superficies museísticasLA ADMINISTRACIÓN DE LA DIFERENCIA Y EL ARTE DE LO POSIBLE La aludida inflación actual de manifestaciones artísticas y culturales, tan dependiente del proceso de indiferenciación experimentado por las artes, hace casi inmanejable para el espectador la superproducción de cultura, y no solo por la cantidad y la variedad. Como he apuntado, mientras la oferta de productos culturales crece sin parar y está omnipresente, los criterios que en otras épocas sirvieron para ver, juzgar, seleccionar y elegir entre esa oferta para decidir entre el archivo y la basura parecen no estar vigentes hoy. Esa ausencia de criterios es lo que quiere decretar el pathos postmoderno del Anything goes. Por supuesto, la sensibilidad postmoderna, creadora de una cadena que ha sustituido la búsqueda o la creación (modernas) de lo utópico o lo novedoso por la reedición, el reciclaje y el cambio de lugar de lo tópico ya existente, también tiene sus criterios: se puede pensar que el mercado funciona como su criterio de valor y la moda como su rito principal. Con todo, me parece más importante anotar que la sensibilidad cultural postmoderna sobre todo ha puesto de moda un nuevo paradigma: el de la diferencia. Y la diferencia o el así llamado derecho a la diferencia no sólo explica la multiplicación de fenómenos culturales específicos de cada grupo diferente (antes, alguien escribía vastas novelas y le bastaba con firmar Marcel Proust; hoy hay muchos que quieren, en aras de lo políticamente correcto, que eso se llame literatura gay), sino que añade a la inflación esta dificultad: ¿quién administra la diferencia? Hay observatorios (iba a escribir, ay, privilegiados) desde los que la aludida inflación cultural y la dificultad añadida por el principio de la diferencia pueden notarse de un modo especialmente intenso: las así llamadas instituciones culturales. Para las instituciones culturales privadas, la administración de la diferencia no es tan compleja. Pero si esas instituciones son oficiales o estatales entonces el observatorio es astronómico: el problema se agranda. Las iniciativas privadas se dejan guiar por sus criterios (los que sean), ponen en juego su dinero privado en el mercado cultural y apuestan (sin plantearse problemas de representatividad y mayorías) por lo que está de moda o por lo que va contra la moda (para, naturalmente, ponerlo de moda). El mercado cultural, el culture and show Business, se rige por criterios de juicio tan claros como gustos particulares + costes de inversión + interés del público + precio de venta al público, mágicas ecuaciones que permiten elegir y facilitan las decisiones en la feria de las posibilidades. Pero si esas instituciones son oficiales o estatales, entonces el problema se agranda, y la razón por la que se agranda es nuestra paradójica situación, a saber: nuestra civilización mantiene estructuras de poder y gobierno basadas en principios modernos sobre todo la legitimación por mayorías democráticas de los deseos de los ciudadanosen un paisaje cultural que ya no es moderno, sino que sigue una lógica cultural postmoderna, en la que, según parece, todo vale y, por tanto, el simple hecho de no hacer lo mismo que hace el de al lado el simple hecho de ser diferente ya disfruta de interés cultural. Ocurre que a finales del siglo XX, las únicas instancias culturales que no están legitimadas democráticamente son las religiones y las artes. No es casual que el pensamiento del gran teórico de la modernidad política, Jürgen Habermas, tenga grandes dificultades justo en esos dos temas. Habermas se muestra más bien torpe cuando tiene que salir de los urbanizados territorios de la comunidad de comunicación libre de dominio si es que eso existe y tiene que habérselas con religión y cultura, es decir, con la instancia que proclama una pretensión de verdad supracultural apoyada en el principio de autoridad, y con la instancia en la que la legitimación por la vía democrática de la mayoría no sólo no funciona, sino que colapsa: en lo que respecta a la cultura, todos tendemos a pensar (y esta es una lección del Pop y de Andy Warhol) que cuanta más gente se interese por un producto, más gana éste en valor comercial y más pierde, al mismo tiempo, en interés y valor cultural. Y viceversa. Por cada actuación multitudinaria en un campo de deportes de Los Tres Tenores, por cada CD de los buenos monjes de Silos, por cada representación de Aida con cuatro mil actores a la sombra de la esfinge de Gizeh, hay un grupo de amantes de la música clásica que desertan de la ópera y el gregoriano y se pasan a la Hilliard Ensemble de Arvo Párt, o a cualquier exclusividad aún más ignorada que la Hilliard Ensemble. A todo esto, el Estado, desde hace tiempo, ha tomado como propio el papel de mecenas: no solo fomenta, sino que directamente produce cultura. Bien. ¿Con qué criterios? ¿Con qué justificación? ¿Con arreglo a qué juicios? ¿De acuerdo con qué representatividad? ¿Es función del Estado, aparte de gobernar y dejar en paz a la administración de justicia, la tarea estética de discriminar lo interesante? ¿Debe apoyar a la llamada cultura popular o debe apoyar a la alta cultura? En esto, las diferencias entre los programas políticos son casi inexistentes, porque todos están igualmente perplejos en cuanto dejan de navegar (o de naufragar) sobre generalidades; los problemas se agudizan cuando los Estados dejan de limitarse a conservar el patrimonio legitimado por las tradiciones para ponerse manos a la obra, a decidir acerca del presente. ¿Qué hacer? Todo lo diferente acarrea su cultura diferenciada, distinta: ¿se deben gastar cifras astronómicas apoyando las inacabables manifestaciones que fluyen del principio de la diferencia y del derecho a la diferencia? ¿Deberíamos importar una especie de revolución cultural a la Mao? ¿Abandonar el apoyo a la creación? ¿Nombrar ministro de cultura a un discípulo tardío de Theodor Gottlieb Pilz? EL PRINCIPIO SIBELIUS, O EPÍLOGO PARA GESTORES PERPLEJOS Probablemente, las instituciones culturales no puedan tener más influencia en los procesos artísticos que la que pueda concederles la imitación de los procedimientos vigentes en el mundo en el que esos procesos tienen lugar. Si esa imitación no existe, la institución da vueltas en el vacío, desconectada de las expectativas del público y las intenciones de los creadores. Si esa imitación fuerza al público, se llama propaganda; si fuerza a los artistas, intervencionismo. Si en su actuación consigue hacer nacer cosas nuevas y culturalmente relevantes, entonces opera con una especie de imitación libre que acerca su tarea a la artística y la separa del management. Está, además, el criterio de los costes. El motivo, quizá no el más importante, pero sí evidente, de la responsabilidad en el uso de fondos públicos que no son más que la suma de los fondos. La cultura es muy cara, como saben sobre todo los que la producen. Se cuenta que el compositor Jean Sibelius, que solía alternar con banqueros y millonarios, fue preguntado una vez por qué buscaba con más frecuencia la compañía de esas personas que la de sus colegas artistas. Es fácil respondió. Cuando ceno con estos señores tengo, de vez en cuando, la oportunidad de hablar de arte. Cuando ceno con artistas sólo hablamos de dinero. La inflación cultural, por un lado, y la aparente (aparente porque tantas veces es sólo la patente de corso para la comodidad o la irreflexión), la aparente falta de instancias y criterios de decisión, por otra, enfrenta a toda institución cultural a la necesidad de elegir y a la responsabilidad de decidir. Ninguna institución es, por supuesto, inocente, de modo que todas hacen eso siempre. La cuestión es si pueden justificar razonablemente el porqué de sus decisiones e intervenciones. Está claro que no todas lo hacen; está aún más claro que, en este campo, abundan los que son capaces de convivir con la perplejidad y ni siquiera consideran necesario justificar sus decisiones. HACIA LA PEREZA ESTÉTICA: EPÍLOGO PARA TODOS LOS PÚBLICOS En cuanto a nosotros, espectadores, desorientado público... sólo se me ocurre un consejo, que espero que no suene paternalista, para hacer frente con un poco de éxito al torrente de oferta cultural. El consejo es de Kant, el mismo que inventó, allá por los finales del XVIII, el desinterés estético que ha terminado provocando la inflación de lo estéticamente interesante. Hay una frase suya que cualquiera que hojee hoy un programa cultural o entre en una librería durante la Feria del Libro debería repetirse en voz baja: ¡Cuántas cosas hay que no conozco! Pero, al mismo tiempo, ¡cuántas cosas que no necesito!. Probablemente todos estemos necesitando sustituir algo de nuestro interés cultural por un poco de desinterés cultural, para después dar el paso definitivo a las virtudes de lo que se podría llamar la pereza estética. Cuando una civilización tiene un vicio muy arraigado he oído a un cínico filósofo escocés es mejor que tenga dos vicios en vez del que ya tiene y una virtud siempre que el segundo vicio sea la pereza Un ladrón que además sea diligente es peligrosísimo. Si es perezoso es casi inofensivo. Necesitamos un poco de pereza cultural. Urgentemente. Unas pocas gotas de pereza, como las del Diario nocturno de Ennio Flaiano, en una de cuyas entradas hay una bendita anotación que dice así: Decidió cambiar su vida; decidió aprovechar las horas de la mañana: se levantó a las seis, tomó una ducha, se afeitó, se vistió, disfrutó del desayuno, se fumó un par de cigarrillos, se sentó en su mesa de trabajo y no se despertó hasta el mediodía. Podría haberlo firmado el sabio, el injustamente olvidado Theodor Gottlieb Pilz.