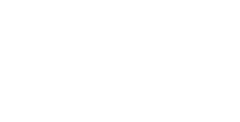Nueva Revista 050 > El malestar en la TV
El malestar en la TV
Luis Núñez Ladevéze
Análisis de las estrategias comerciales que emplean los programas de televisión para obtener una mayor audiencia, la necesidad de someterlas a un control de calidad.
File: El malestar en la TV.pdf
Archivos
Número
Referencia
Luis Núñez Ladevéze, “El malestar en la TV,” accessed March 1, 2026, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1025.
Dublin Core
Title
El malestar en la TV
Subject
Universal concreto
Description
Análisis de las estrategias comerciales que emplean los programas de televisión para obtener una mayor audiencia, la necesidad de someterlas a un control de calidad.
Creator
Luis Núñez Ladevéze
Source
Nueva Revista 050 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426
Publisher
Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.
Rights
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved
Format
document/pdf
Language
es
Type
text
Document Item Type Metadata
Text
El malestar en la TV Luis Núñez Ladevéze ¿Son los contenidos televisivos productos de consumo o productos culturales? Las estrategias comerciales que los programas de televisión emplean para llegar a mayores audiencias permite afirmar que éstos han dejado de ser vehículos de expresión intelectual o artística para convertirse en productos comerciales elaborados en serie. De ahí que sea necesario debatir si, por tanto, deben ser sometidos al régimen general de toda producción mercantil y a su respectivo procedimiento de control de calidad. n la primera conclusión de un informe sobre la calidad de los programas de las televisiones españolas elaborado por la Comisión Especial de Contenidos Televisivos del Senado duranEte la pasada legislatura se lee que el control de calidad exigible a todos los productos de consumo carece de vigencia en el ámbito de televisión, y que los contenidos televisivos son, hoy por hoy, una mercancía sujeta a las necesidades o caprichos del mercado que compite por recabar más audiencia sin valorar demasiado los medios que utiliza para ello. Se expresa en ambas frases la natural inquietud de los senadores por un problema muy reciente, el de la patente tendencia de los programas de televisión en España a recurrir a los estímulos más groseros y elementales para asegurarse, en la disputa por la difusión del programa, una audiencia más amplia. ¿Productos de consumo o productos culturales? Lo peculiar del informe del Senado radica en que, al plantear el problema de regular los contenidos televisivos, considera que éstos son un prodúcto de consumo. Es posible que, si no se mencionan otras posibles calificaciones, parezca obvio este modo de aludir a los programas de televisión. De hecho, durante mucho tiempo los llamados críticos de la industria cultural procedentes tanto del funcionalismo norteamericano y europeo como del criticismo de la Escuela de Francfort, de inspiración marxista, trataron los productos de televisión y de radio generados por los procesos característicos del sistema capitalista de libre mercado como manufacturas, es decir, como productos elaborados en serie, como artículos mercantiles. Pero, si bien se mira, la expresión industria cultural podría también interpretarse como un oxímoron. Si algo es un producto de consumo, no es un bien de cultura, y, si algo es un producto de cultura, no debería considerarse un artículo de consumo. Está bastante claro que no puede existir una dicotomía rígida entre producto de consumo y bien de cultura. Pero no es menos claro que, de hecho, nadie, o muy pocos, darían el nombre de bien cultural a un telefilme o un programa de televisión. Para atribuirle ese rasgo tendría que ser una obra muy particular, muy distinta de los telefilmes o programas habituales. Sin embargo, en tanto que expresan ideas, sentimientos, hábitos o formas de vida, en tanto que requieren una elaboración narrativa, desarrollan técnicas estilísticas y son clasificables en géneros literarios, no dejan de ser productos culturales a la vez que comerciales. De ahí que el aparente oxímoron industria cultural hiciera fortuna en los comentarios sociológicos de los años sesenta mientras se gestaba la protesta de mayo del 68, intento frustrado, entre otras cosas, de promover una ruptura cultural con la cultura de masas establecida por los circuitos de la industria cultural. El problema de la adscripción de la industria cultural a uno u otro tipo de categoría, es decir, el problema de establecer si el término industria tiene un valor adjetivo o sustantivo, o si lo sustantivo o lo adjetivo han de adjudicarse al término cultura, no deja de tener consecuencias. Si se conciben como productos de consumo, como hace el mencionado informe del Senado, nada impediría que estuvieran sometidos, como lo están cualesquiera otros productos de consumo, a algún procedimiento de control de calidad. Pero si se consideran bienes culturales, de tipo literario o creativo, ese hipotético control de calidad resulta mucho más problemático y podría interpretarse como una maniobra encubierta para someter a censura la producción artística, intelectual o la manifestación de ideas y de creencias. Me parece bastante obvio que se trata de un problema de límites conceptuales y, por ello, resoluble. Lo que los estudiosos de la industria cultural aclararon en sus análisis de los procesos de elaboración, difusión y explotación mercantil de los productos de la cultura de masas es que una cosa es una creación artística y otra una manufactura en serie. No es lo mismo Las Meninas que la difusión de postales de Las Meninas. No es lo mismo la Novena Sinfonía que Los cuarenta principales. El que las diferencias no siempre sean fáciles de trazar no significa que hayamos de renunciar a trazarlas. De un modo implícito, el informe del Senado que comento invitaba a hacerlo por razones prácticas derivadas del imperativo político de asegurar un mínimo de orden social. Se pensaba que la atolondrada carrera de las recién nacidas televisiones privadas en su rivalidad por aumentar la audiencia de unas a costa de la de las otras, había desembocado, a la postre, en una progresiva degeneración de los contenidos difundidos. El interés de los políticos era también socialmente compartido. Incluso puede decirse que era el reflejo de una previa alarma social, siempre latente y nunca del todo generalizadamente satisfecha, provocada por la facilidad de los productos de la industria cultural de suscitar actitudes anómicas, especialmente cuando maltratan o deforman temas relativos a las costumbres sociales, a las pautas de moralidad o a las creencias colectivas. También aquí el problema consiste en trazar un límite entre la pacata intolerancia y la agresión gatuita. En todo caso, asociaciones familiares, educativas y de espectadores de televisión manifestaron su preocupación por la indefensión práctica en que se encuentra el espectador inevitablemente pasivo, cuando los valores en que se basa su estabilidad familiar resultan alterados por los contenidos difundidos a través de la pantalla. El argumento de que éste puede optar entre cadenas y apagar el televisor resulta invalidado cuando las posibilidades de elección se limitan, en la práctica, a optar entre cuatro o cinco canales redundantes y rivales, y cuya contemplación a través de la pantalla no se puede evitar en la vida cotidiana, pues si quiere elegir entre programas diferentes hay antes, necesariamente, que exponerse a probar lo que se elige. Que la televisión tenga efectos que, desde que Platón aludió a los efectos narcotizantes de la escritura, se denominan narcóticos, no significa que todos sean fármacos perjudiciales para la salud mental o moral de los más indefensos culturalmente, principalmente los niños y los adolescentes, ni que haya que evitarlos en especie como si fueran drogas nocivas. Sin embargo, aunque el interés de los políticos y el expresado por diversas agrupaciones sociales podía ser coincidente, sus motivaciones podían, también, ser distintas. De hecho, lo eran en parte, como se verá. En todo caso, colisionaban con otros intereses y otras preocupaciones. Intereses contrapuestos Los principales intereses con que estas preocupaciones tropezaban eran y son los de los empresarios, productores y creadores de las televisiones y los de las empresas publicitarias, interesadas en suscitar el consumo recurriendo a las motivaciones más instintivas y primordiales, como la excitación de la belicosidad y la apelación al erotismo. Otras suspicacias procedían de intelectuales, periodistas y profesionales recelosos de que, tras ese proyecto de regulación, se escondiera o pudiera esconderse algún tipo encubierto de censura. De hecho, la solicitud del Senado coincidía en el tiempo con varios intentos legislativos de recortar la libertad de expresión y de información mediante la inclusión en el proyecto de reforma del Código Penal de nuevas figuras delictivas, añadidas a los delitos de injurias y de calumnias, como la difamación, en un momento en el que la información y el comentario periodístico glosaban el ambiente de corrupción generado en torno al poder político. Se interpretaba que la tipificación de un nuevo delito de difamación encubría una imitación, descarada por manifiesta, de la libertad de información. Por extensión, algunos periodistas e intelectuales temían que la regulación de los contenidos televisivos pudiera encubrir una limitación de la libertad de información y de la libre expresión de opiniones. El tema es, no obstante, lo suficientemente importante como para que se examine haciendo abstracción de los recelos que puedan derivarse de las circunstancias políticas, por fundamentados que estén, y del perjuicio a intereses determinados, por influyentes o poderosos que sean. Es más, deslindar los aspectos circunstanciales de los sustantivos y afrontar conceptual y rigurosamente los límites de los intereses mercantiles y comerciales puede ser el mejor servicio que pueda desprenderse de un análisis desapasionado e independiente de las circunstancias y de los intereses en conflicto. En adelante, me limitaré a considerar los aspectos abstractos del tema para ofrecer un argumento de validez general sobre la necesidad, el interés y el sentido de contar con algún tipo de institución independiente, del estilo de la que existe en otros muchos países democráticos, que sea competente para regular los contenidos de la industria cultural. La degradación de los mensajes En el caso concreto de la televisión, es evidente que como dice en su conclusión primera el informe del Senado el empeño por las audiencias puede hacer perder calidad a los programas. Desde el punto de vista analítico, la cuestión es ¿por qué y cómo se manifiesta esta evidente tendencia degradante? Ofreceré una explicación cuya base argumentai he expuesto en algunos trabajos más pormenorizados. La competencia mercantil consiste, en esencia, en disputarse el cliente. En el caso de la televisión, se trata del espectador. Cuando las televisiones son, como en nuestra situación actual, de cobertura general, lo que se disputa es ganar el máximo número de espectadores: tanta más audiencia, tanta más publicidad, tanto más éxito, tanta más rentabilidad. ¿Por qué el número de telespectadores tiene que ir unido a cierta tendencia hacia la degradación de los mensajes? La respuesta a esta pregunta la conocemos desde que Platón escribió en La República: la maldad, aun en la abundancia, se la puede obtener fácilmente, porque el camino es liso y habita cerca, pero ante la virtud los dioses pusieron sudor. En lenguaje moderno traduciríamos el texto platónico del siguiente modo: hay incitaciones e impulsos universales y los hay selectivos. El conocimiento y la cultura son motivaciones selectivas, que proceden de hábitos interpretativos cuya adquisición depende de un aprendizaje previo. Nadie nace degustando Mozart o disfrutando con Séneca. Pero la inclinación a la violencia y la sensualidad son instintivas, universales, comunes a todos los individuos desde la infancia. Espontáneamente tendemos a ceder a esos estímulos. La degustación de la violencia y de la sensualidad no solo no requiere de aprendizaje alguno, sino que, al contrario, como también advirtió Platón, buena crianza y educación, debidamente mantenidas forman naturales buenos. Pero la televisión, convertida por los procesos industriales de fabricación en serie en electrodoméstico, en artículo de uso cotidiano, forma parte ya de los procesos de la crianza y de la educación familiares. Sus contenidos influyen inevitablemente en el imprescindible aprendizaje moral del niño y del adolescente y en la estabilidad familiar confiada a la responsabilidad del adulto, que ahora se ve obligado, de hecho, incluso^aunque no lo quiera, a compartirla con la televisión. Si, parafraseando nuevamente a Platón, la libertad moral no depende solo de lo que se obedezca o no a los gobernantes, sino también de ser gobernadores de sí mismos en cuanto placeres de bebidas, venéreos y de comidas, a los que ahora hay que añadir, los de la droga y algunos más, entonces la televisión ha adquirido tal influencia en la formación de la conducta moral de los niños y de los adolescentes que sería irresponsable ignorarlo. La formación intelectual no es fácil de adquirir. No se llega al conocimiento científico de modo espontáneo, ni tampoco el gusto estético y la capacidad creativa son generalizables y comunes. Justo porque cuesta esfuerzo adquirirlos, generan procesos sociales selectivos que permiten distinguir a los mejores de los peores en cualquier rama de la actividad artística, profesional, cultural o científica. Pero el placer sensual es común a todos los individuos, sean intelectuales o no lo sean, cultivados o incultos, bien educados o groseros, artistas o mediocres, adolescentes o ancianos. Es decir, lo emotivo, lo afectivo, lo grosero son sensaciones comunes a todos, pues su disfrute es instintivo e inmediato, no requiere esfuerzo selectivo alguno. Sin embargo, para degustar el conocimiento y la cultura es necesario un esfuerzo intelectual que la satisfacción de esas otras incitaciones no requiere. Más espectadores y menos esfuerzo Para asegurarse de que un programa de entretenimiento se adapte a los gustos de la mayoría, nada mejor que adaptarse a las motivaciones más comunes, menos exigentes y que requieran menor esfuerzo de comprensión. Hay, indudablemente, intereses de explotación mercantil, derivados de la necesidad de obtener rentabilidad económica para afianzar una tendencia a programar contenidos que satisfagan las inclinaciones más elementales. Al no requerir su satisfacción o degustación más que de un mínimo esfuerzo, se asegura que queden satisfechos los gustos de la más amplia audiencia, por variada y compleja que ésta sea. La propensión de la mayoría de los telespectadores a ser satisfechos con el mínimo esfuerzo refuerza la tendencia de las empresas a producir mensajes que puedan atenderse con ese esfuerzo mínimo. Esa conjunción del interés de los productores por ganar la máxima audiencia con el método de identificar la calidad de los programas con los aspectos técnicos de los que depende el mantenimiento del interés del máximo número de espectadores, alienta la tendencia de la industria cultural a la paulatina degradación de los contenidos. Porque desde el interés comercial prevalente de que el producto televisivo se destine a fijar la atención del mayor número de espectadores, los instintos, la violencia y el erotismo principalmente son los estímulos que más aseguran esa confluencia del interés comercial por suscitar la máxima atención de la audiencia con el objetivo no menos comercial de reducir al mínimo el riesgo de perder la fidelidad de esa audiencia que los productores se disputan. Lo que parece desprenderse es que la aplicación de sistemas de elaboración industrial a productos comerciales cuya función principal no es servir de cauce de expresión de ideas o de creatividad intelectual o artística sino conseguir la atención del mayor número de espectadores al precio que sea, invita a considerar, como hace el Senado en el informe aludido, los programas de televisión como productos comerciales elaborados en serie más que como manifestaciones de la creatividad individual o de la inteligencia discursiva. A mi juicio, esa consideración permite desprender a estos productos de las protecciones de derechos que poseen aquéllos regulados en el artículo 20 de la Constitución española para someterlos al régimen general de toda producción mercantil, a la que son aplicables los procedimientos de control de calidad adaptados a sus características peculiares.